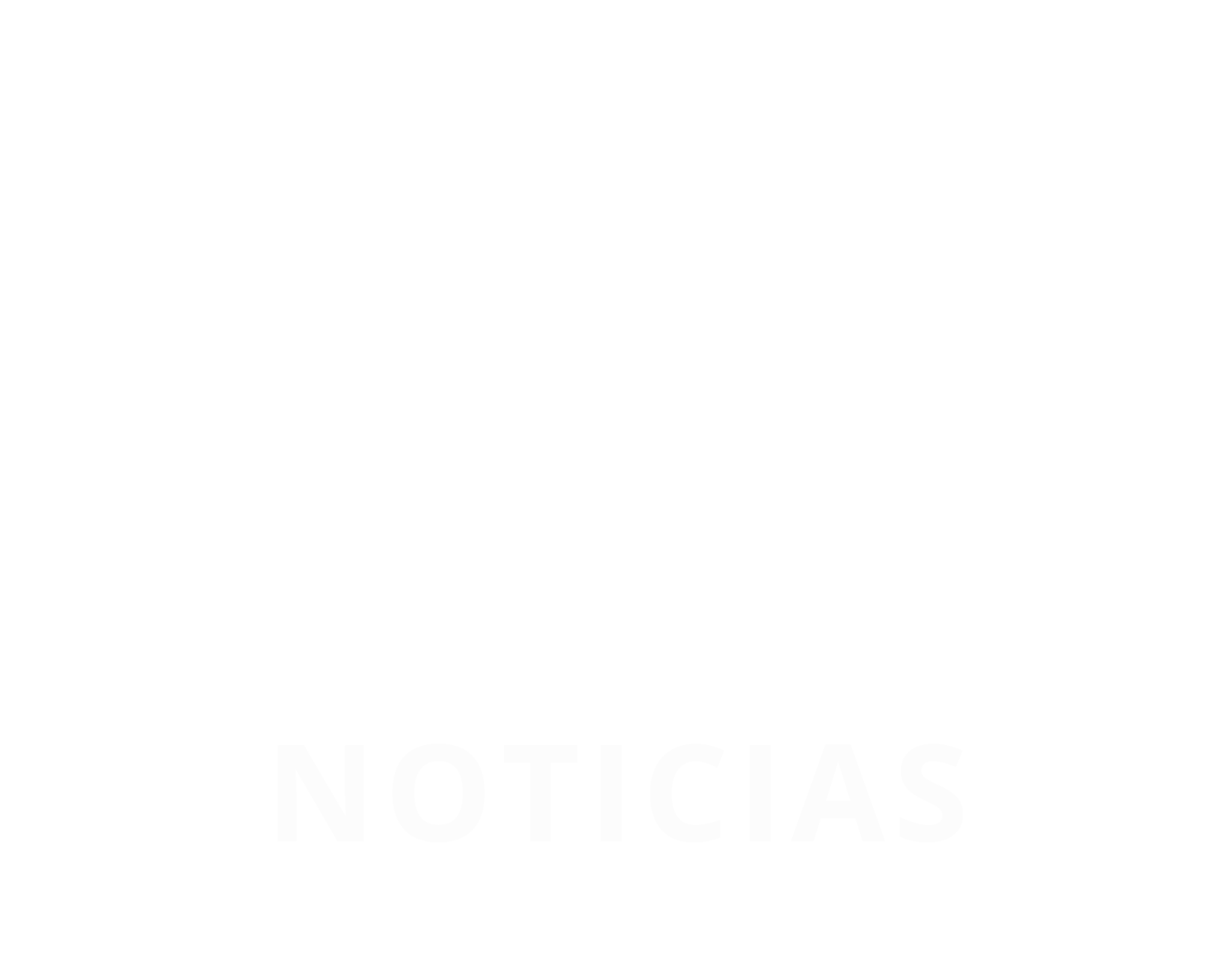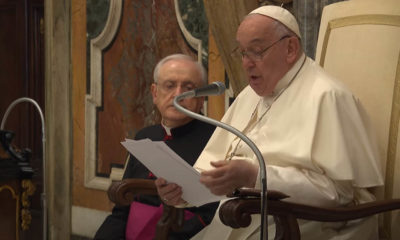Opinión
Regulación para apps de movilidad: ¿conflicto de intereses?
Ciudad de México.— Hace seis semanas, para ser exacto el pasado 16 de octubre, el gobierno de la CDMX publicó un aviso en el que exige a las apps de transporte como Uber, Cabify y Didi una gran cantidad de datos privados sobre cada viaje que ofrecen, bajo el argumento de fortalecer la seguridad en su operación.
Entre los datos que las empresas deben entregar a la Secretaría de Movilidad capitalina, ya sea de manera quincenal o mensual, se encuentra información relacionada con los viajes, tales como números de placa de los vehículos, de las licencias de conducir, coordenadas de localización de los vehículos, ingresos por los viajes, entre muchos otros datos.
Esta regulación, plantea un conflicto de intereses debido a que en ésta se señala que “se busca minimizar externalidades negativas de estos servicios, por lo que se busca promover la sustitución de transporte sustentable”.
Sin embargo, pareciera que el gobierno de la CDMX quiere desincentivar las plataformas mediante el uso de la autoridad gubernamental, ya que la exigencia de datos, que deben ser privados, constituye una política discriminatoria en contra de conductores y usuarios de estos servicios.
¿Sabía usted que Semovi está trabajando en una aplicación desarrollada por el propio gobierno, denominada “Mi Taxi”? ¿Quién puede asegurarnos que los datos no se vayan a utilizar para crear un monopolio alrededor de su propia app? Dicen por ahí “piensa mal y acertarás”, y la verdad suena a mucha casualidad que el Gobierno local haya anunciado el desarrollo de ésta en paralelo al sistema de información que pretenden implementar a partir de los requerimientos de tantos datos privados.
Por otro lado, quien se hará cargo de resguardar la información es la Agencia de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, institución creada para realizar iniciativas de gobierno abierto, digital, gobernanza tecnológica y análisis y uso estratégico de la información, dirigida por José Merino, quien actualmente tiene una empresa llamada Data Cívica, la cual labora con datos.
Esta compañía, en 2017, descifró los nombres de 31 mil 968 personas desaparecidas a quienes el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), de la Segob, mantenía en el anonimato. ¿Cómo los datos pueden estar seguros en una empresa de análisis que ya demostró tener la capacidad de desanonimizar (hacer cruces de información) una base de datos inmensa con información sobre la identidad de decenas de miles de personas?
Hasta el momento, no se han justificado los motivos por los cuales se requiere tal cantidad de información en el mencionado aviso de las autoridades, por lo que antes de que se continúe pidiendo santo y seña a las plataformas digitales, con el motivo de la seguridad, es necesario justificar para qué se necesita ésta, ya que de caer en las manos equivocadas se podría vulnerar el derecho a la privacidad afectando a miles de personas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Dejanos un comentario:
Columna Invitada
“Dinero maldito…”
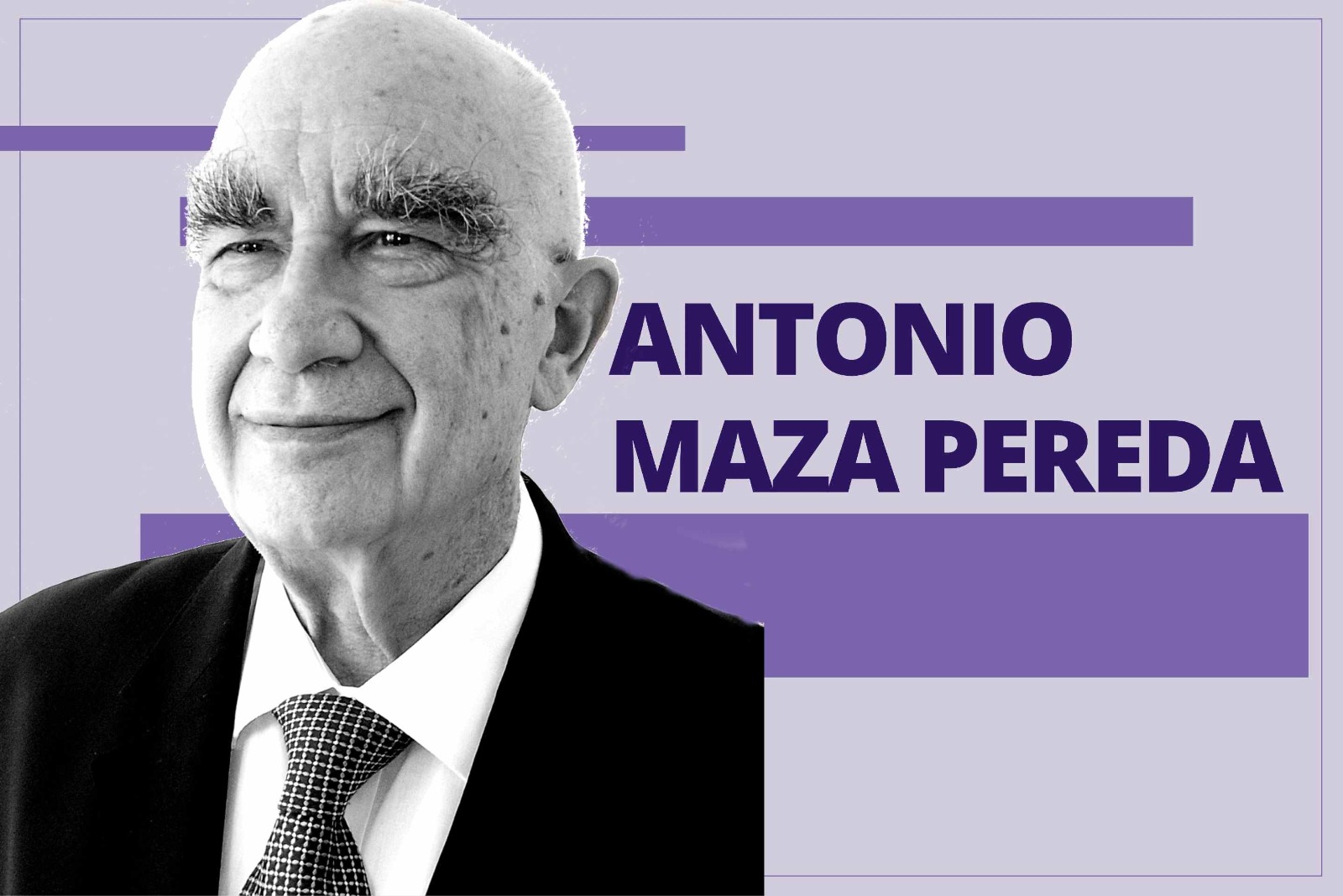
Por Antonio Maza Pereda
Es interesante que, en la contienda presidencial, se está utilizando el hecho de tener dinero como un indicador de la maldad de los contendientes. En las acusaciones mutuas, sobre todo en el primer debate y su post debate, apareció de manera reiterada el tema de la cantidad de dinero que tienen quienes compiten. Aparentemente, como muchos creen, el hecho de tener dinero, es igual a ser una mala persona y, por lo contrario, el tener escasos recursos es una garantía de que la persona es buena. ¿Cómo llegamos a esta idea? Francamente, lo ignoro.
Pero es algo arraigado profundamente en una parte importante de la población e impulsado fuertemente por los políticos, tanto de la izquierda populista como los integrantes de la dictadura perfecta. Una interpretación que no se sostiene en los hechos, pero qué es creída por muchos. No cabe duda de que el concepto forma parte de nuestra cultura tradicional. Una de las canciones rancheras más exitosas de principios de los cincuenta del siglo XX, hablaba del “dinero maldito, que nada vale”. Y no es el único caso.
Mientras que los adherentes de la 4T presumen de su pobreza franciscana, incluso como la solución a muchos de los problemas nacionales, la oposición evita el tema y trata de no hablar de su posición en ese aspecto. De hecho, de acuerdo con nuestras leyes, cualquier habitante del país tiene derecho a hacer dinero. Para la Ley, no es malo tener propiedades y bienes, mientras se hayan adquirido honestamente y se hayan cumplido todas las leyes de tipo fiscal, así como las que prohíben crear una fuerza monopólica. Pero no cabe duda de que este concepto no ha penetrado fuertemente en la población.
Para muchos la fortuna se ve como algo dudoso. Por definición, porque quien es pobre no tiene capacidad de ahorrar. La acumulación se considera sospechosa. Y muchas veces se crean leyes que buscan modos de penalizar el acopio de recursos económicos. Con bastante frecuencia se sataniza la ganancia, y se habla de las empresas no lucrativas como algo intrínsecamente bueno. A pesar de que puede haber algunas que sirven de tapadera para la corrupción. La idea de lucro tiene muy mala fama.
No está claro, para nuestros representantes populares, que las empresas necesitan tener utilidades. Y esto ocurre por muchas razones. La utilidad es la recompensa por el hecho de que el inversionista está tomando un riesgo. Claramente, cuando no hay riesgo en un negocio, puede haber dudas de su ética. Esto ocurre con frecuencia en el sistema mercantilista que ha dominado la economía de nuestro país por muchas décadas. Porque no es cierto que tuvimos un sistema neoliberal: lo que hemos tenido es la colusión de los gobernantes con una parte de los grandes capitales. A los cuales se les han permitido monopolios virtuales, gracias a los cuales el riesgo de su inversión es sumamente bajo, y sus ganancias muy grandes.
Por otro lado, una empresa que tiene bajas utilidades difícilmente tendrá recursos para modernizarse, invertir en su crecimiento, hacer una mercadotecnia que le permita crecer, pagar bien a sus empleados y capacitarlos. Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas con bajas ganancias, tienen muy poca capacidad de maniobra. Difícilmente podrán competir con la empresa de altas utilidades. Y, para poder mejorar su situación, prácticamente la única libertad que les queda es la de reducir aún más sus precios, con la esperanza de que eso hará que su clientela aumente. Lo cual no siempre ocurre. En esas condiciones, la empresa de bajas ganancias entra en un círculo vicioso del que difícilmente puede salir.
Pero esto, claramente, no es comprendido por cierto tipo de socialistas, basados en los conceptos de Marx y Engels, ideas construidas antes de que se conociera el desarrollo de la contabilidad de costos. Noción que los hace pensar, como esos autores, que la plusvalía es únicamente la diferencia entre el precio de venta y el pago de la mano de obra, ignorando que toda empresa tiene muchos más gastos. La idea de que “la propiedad es un robo”, elaborada por Pierre-Joseph Proudhon, en 1840, sigue siendo un dogma para muchos de ellos.
Estos conceptos siguen estando vigentes en la propaganda política de los próximos comicios del 2024. Algunos los promueven, otros tratan de evitar su discusión porque, de fondo, les da vergüenza sostener que es muy difícil encontrar una economía que crezca y que aumente el poder adquisitivo de las personas, si no se acepta la necesidad de las utilidades. Por otro lado, no queda duda de que, muchos de los que promueven el concepto de la pobreza franciscana, se han enriquecido de manera ilegal y están haciendo grandes esfuerzos para evitar que se investiguen sus propiedades.
Probablemente, no baste con una campaña electoral, a la que le quedan poco menos de cincuenta días, para cambiar esta visión distorsionada. Pero, independientemente de lo que haga la clase política, que casi toda rechaza el papel de la riqueza en el desarrollo de la economía del país, nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos por qué caer en ese sofisma. Nos debe quedar claro que no necesariamente, quienes han hecho dinero cumpliendo las leyes, son personas malvadas y mucho menos pensar que los que no lo han hecho es porque son angelicales o, por otro lado, porque han sido ineptos.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Felipe Monroy
Dignidad humana y la polémica que no fue

A inicios de abril el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede liberó un nuevo documento orientador sobre inquietudes globales respecto a la práctica de la fe en la sociedad contemporánea; es la segunda Declaración oficial presentada bajo el liderazgo del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández y se publica apenas cuatro meses después de la polémica declaración Fiducia Supplicans en la que se autorizan las bendiciones a parejas homosexuales bajo discreción y discernimiento de los ministros de culto.
El nuevo documento denominado Dignitas Infinita habla sobre un tema realmente toral en la cultura actual que es la valoración, el reconocimiento y el respeto irrestricto a la dignidad humana y, sin embargo, a diferencia de su antecesor, ni los medios de comunicación ni los colectivos defensores de derechos humanos e incluso tampoco los recurrentes vociferadores eclesiásticos decidieron hablar de este documento o polemizar respecto a lo que plantea. Y quizá sólo haya una explicación razonable: la declaración vaticana sobre la dignidad humana no les sirve a sus propios intereses y se prefiere callar para no evidenciar lo mucho que se ha normalizado el relativizar la dignidad humana propia y de los demás. Veamos:
En el preámbulo, la Declaración parte de un principio irrenunciable de la doctrina cristiana el cual no siempre ha sido asumido ni respetado, incluso por los propios católicos: “la dignidad humana existe más allá de toda circunstancia”. Esto quiere decir que sin importar los contextos históricos o culturales y sin distingo de las diferencias físicas, psicológicas, sociales y morales de las personas, cada una de ellas –cada uno de nosotros miembros de la raza humana desde el momento del inicio de nuestra existencia individual e irrepetible y hasta el final de la misma– goza de una dignidad infinita e irrevocable.
La Declaración distingue diversas aserciones sobre la dignidad humana (ontológica, existencial, moral o social) pero esencialmente cuestiona ciertas condiciones contemporáneas que han logrado relativizar o redefinir las fronteras de la dignidad inherente de cada ser humano. La Santa Sede reconoce que, en no pocas ocasiones en el pasado y aún en nuestros días, algunas doctrinas filosóficas, políticas, ideológicas y religiosas han permitido ‘ensombrecer’ la dignidad humana autorizando o avalando actos contrarios a ella, como la esclavitud, el genocidio, la persecución racial, la discriminación, la promoción sistemática al aborto o a la eutanasia; pero también apoyando modelos sociales, leyes y mecanismos que favorezcan o perpetúen condiciones infrahumanas de vida, detenciones arbitrarias, deportaciones, prostitución, trata de blancas y de jóvenes, condiciones laborales degradantes, la instrumentalización del ser humano, la mercantilización del cuerpo y de la vida humana, la renta de mujeres para embarazos de terceros y un largo etcétera.
Todas estas realidades e inquietudes sociales contemporáneas obligan a mirar aquellas realidades fronterizas de la experiencia humana donde hoy se regatean aspectos esenciales de la dignidad: la invisibilización del ser humano en gestación; el descarte social de los ancianos, los marginados y los enfermos; la manipulación médica, quirúrgica u hormonal innecesaria a niñas, niños y adolescentes; la mercantilización del cuerpo o de alguna de sus partes; las terapias de desapego materno; la explotación, despojo e, incluso, la vulneración de la identidad, privacidad, seguridad a través de herramientas tecnológicas intrusivas, engañosas o crematísticas.
El documento debería haber causado tanta polémica y discusión como su precedente; sin embargo, su invisibilización revela lo que la sociedad contemporánea prefiere callar. En este 2024, por ejemplo, se publicó el estudio académico sobre el “Alquiler de vientres como explotación reproductiva de mujeres rurales de Tabasco”, un trabajo de Pilar Alberti y un equipo de investigadores que evidencian los efectos nocivos tanto en las personas como en las comunidades donde se autoriza o promueven modelos de ‘vientre subrogado’. El tema por supuesto que abre un debate importante sobre cómo ciertas justificaciones económicas o utilitarias son legalizadas para intervenir indolentemente tanto en el cuerpo de las mujeres como en la dignidad intrínseca del ser humano en gestación.
También hace unos pocos días se revelaron los resultados del Estudio Cass en Gran Bretaña, un análisis de largo aliento sobre los efectos nocivos y hasta criminales producidos a adolescentes y jóvenes por haberles facilitado intervenciones de cambio de sexo y hormonización durante su infancia. En este caso, el discurso ideológico de organismos internacionales promovido a través de voceros de gran impacto mediático (actores, actrices, deportistas, comunicadores, etcétera) y sustentado bajo teorías del género, género fluido y trangénero se impusieron frente a las necesidades médicas y psicológicas de los infantes provocándoles graves afectaciones en su salud física y mental.
Ahora, el Sistema Nacional de Salud Pública del Reino Unido exige que toda atención a niñas, niños y adolescentes con disforia de género comience con terapias psicológicas para explorar y comprender detonantes sobre sus inquietudes (que pueden ser desde problemas de salud mental hasta abusos sexuales subyacentes) antes de que siquiera que sugiera cualquier modelo de ‘transición’. Un tema que nos compete a México porque justo por el repudio comprensible a las llamadas ‘terapias de conversión’ –las cuales deben estar prohibidas debido a sus actos violatorios de la dignidad humana– se ha metido en el mismo saco a todo tipo de terapia profesional para analizar y atender la disforia de género dejando a las infancias vulnerables a que sistemas comerciales, tecnocapitalistas e ideológicos del género les provoquen las mismas afectaciones que las denunciadas en Inglaterra.
Y una última inquietud que se vincula a la actual contienda política-electoral en México: ¿Acaso las candidaturas presentan discursos o plataformas a favor de la visibilidad, respeto y promoción de la dignidad humana, en todas sus condiciones y en todas sus circunstancias? ¿O quizá sólo se limitan a decir que ‘lo que ya aprobó la Corte’ es todo el margen posible de los magistrados han impuesto a la dignidad humana? ¿Y eso, será suficiente?
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Claudia y Xóchitl, segunda aduana episcopal

Tanto el ambiente como el salón de la plenaria episcopal lucieron colmados de expectativas y ansiedad política; los obispos de México recibieron a las dos candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, para escrutar algo más que sus proyectos políticos. Como se sabe, este encuentro de los aspirantes con los líderes católicos de México no define el rumbo de las intenciones electorales pero sí adelanta el tipo de relación que se sostendrá entre el poder político y el poder eclesiástico durante el sexenio.
Hace seis años, los obispos comentan que Andrés Manuel López Obrador utilizó todo el tiempo del encuentro para prolongar, en su monomanía, su discurso y planteamiento político; al final quedó muy poco tiempo para el diálogo (y eso que era su tercera ocasión frente al pleno episcopal). Como se sabe, López Obrador arrasó indubitablemente en la elección pero, una vez en el poder, la falta de diálogo entre el poder civil y el eclesiástico fue construyendo una animadversión mutua; la cual, a pesar de la diplomacia, moderación y templanza del presidente del episcopado, Rogelio Cabrera, ha motivado a no pocos obispos, sacerdotes, laicos católicos y estructuras eclesiales a operar política y discursivamente contra todos los aliados del movimiento cuatroteísta.
Quizá por eso mismo y consciente de la desventaja heredada, Sheinbaum llegó con puntualidad y apertura. Intercambió un breve diálogo con el presidente de la CEM y después dirigió al pleno un discurso de alrededor de 30 minutos donde presentó los ejes principales de su plataforma y el proyecto para la Presidencia; el diálogo fue un poco más abundante pero –a decir de los presentes– no necesariamente esclarecedor. Como se ha dicho en otros foros, algunos obispos consideran que la candidata de Morena, PT y PVEM tiene dificultades para empatizar y cautivar a sus interlocutores: su discurso es estructurado y claro, pero monótono y técnico.
Con Sheimbaun había un tema ineludible: la violencia y el fracaso de las estrategias de seguridad. La candidata firmó semanas atrás, con reservas, el Compromiso por la Paz compendiado por el episcopado y las comunidades religiosas junto a varios sectores de la sociedad civil. En ese entonces dijo no compartir el panorama pesimista y calamitoso de la Iglesia; sin embargo, a pesar de tener justo frente a ella al cardenal emérito Norberto Rivera y al obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes –primero y último de los obispos que sufrieron asaltos armados tras el triunfo de López Obrador– continuó sin reconocer la ausencia de avances en materia de seguridad ciudadana. Sin duda Sheinbaum navegó contra muchos prejuicios pero tampoco logró cimentar una nueva relación con los líderes católicos.
La historia fue muy diferente con Xóchitl Gálvez. El episcopado la recibió sin solemnidades y como a una vieja conocida; en sus diez minutos de presentación, Gálvez no habló de política ni de proyectos sino de su sabida historia personal que ha sido su principal herramienta mercadológica en esta elección. Después saludó e interactuó con algunos obispos periféricos con los que ya había establecido contacto durante el sexenio de Vicente Fox y también con el arzobispo de Tulancingo con quien se presentó como candidata estatal al gobierno de Hidalgo en 2010.
Los cardenales activos se acercaron solícitos a saludarla y la única pregunta incómoda que recibió fue por parte del obispo emérito, Raúl Vera, por la supeditación de su campaña y potencial gobierno no sólo a las estructuras del PRI, PAN y PRD sino a los acuerdos de sus dirigencias para colocarse de forma ominosa a ellos mismos en las principales curules plurinominales. Gálvez respondió como siempre, desmarcándose de los partidos cuyas cúpulas la colocaron en la candidatura; de ese modo, la oficina de prensa del Episcopado le hizo justo el favor de no mencionar en su comunicado a sus partidos políticos que, se ha demostrado, son algunos de los principales lastres que afectan sus intenciones de voto.
Finalmente, en ambos encuentros, emergió un tema que los obispos cuestionaron a las dos candidatas: el asunto de la libertad religiosa y en particular de la libertad de expresión política de los ministros de culto. Tanto a Claudia como a Xóchitl se les cuestionó especialmente sobre este derecho ya que, debido a la falta de actualización de las leyes reglamentarias sobre asociaciones religiosas y culto público, aún existen mecanismos poco claros respecto a los márgenes de censura y sanción contra los ministros religiosos que participen indirecta o disimuladamente en el juego político. La candidata de Morena, PT y PVEM se comprometió a garantizar la libertad religiosa pero continuó diferenciando las esferas de actuación del Estado y de las organizaciones religiosas.
Por su parte, la candidata del PRI, PAN y PRD acusó la falta de libertad de expresión política de los ministros en México con un dato que ni siquiera la propias instituciones religiosas han divulgado o confirmado: dijo que sesenta ministros de culto son investigados directamente por el Estado debido a actividades políticas propagandísticas explícitas o tácitas. Delitos que aún permanecen en la legislación mexicana y que no se persiguen de oficio sino a través de querellas y denuncias de terceros.
Respecto al candidato Maynez de Movimiento Ciudadano: su visita al plenario episcopal quedó agendada un día más tarde e incluso después que se realizó el conversatorio entre obispos sobre las plataformas políticas. No es, sin embargo, sólo una visita de cortesía; en el fondo –como explica a esta columna un destacado diplomático y hombre cercano al papa Francisco– la Iglesia católica debe eludir la tentación de operar a favor o en contra de opciones o facciones políticas concretas en una democracia; debe evitar hacer propaganda política directa o indirectamente, puesto que en el pueblo reside la decisión de quiénes van a gobernar y ahí debe estar la Iglesia para “acompañar a quienes van a ser servidores del pueblo, ayudarlos en esa difícil labor que no está exenta de compromisos y presiones”. Veremos.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Primer debate: ¿Quién ganó?
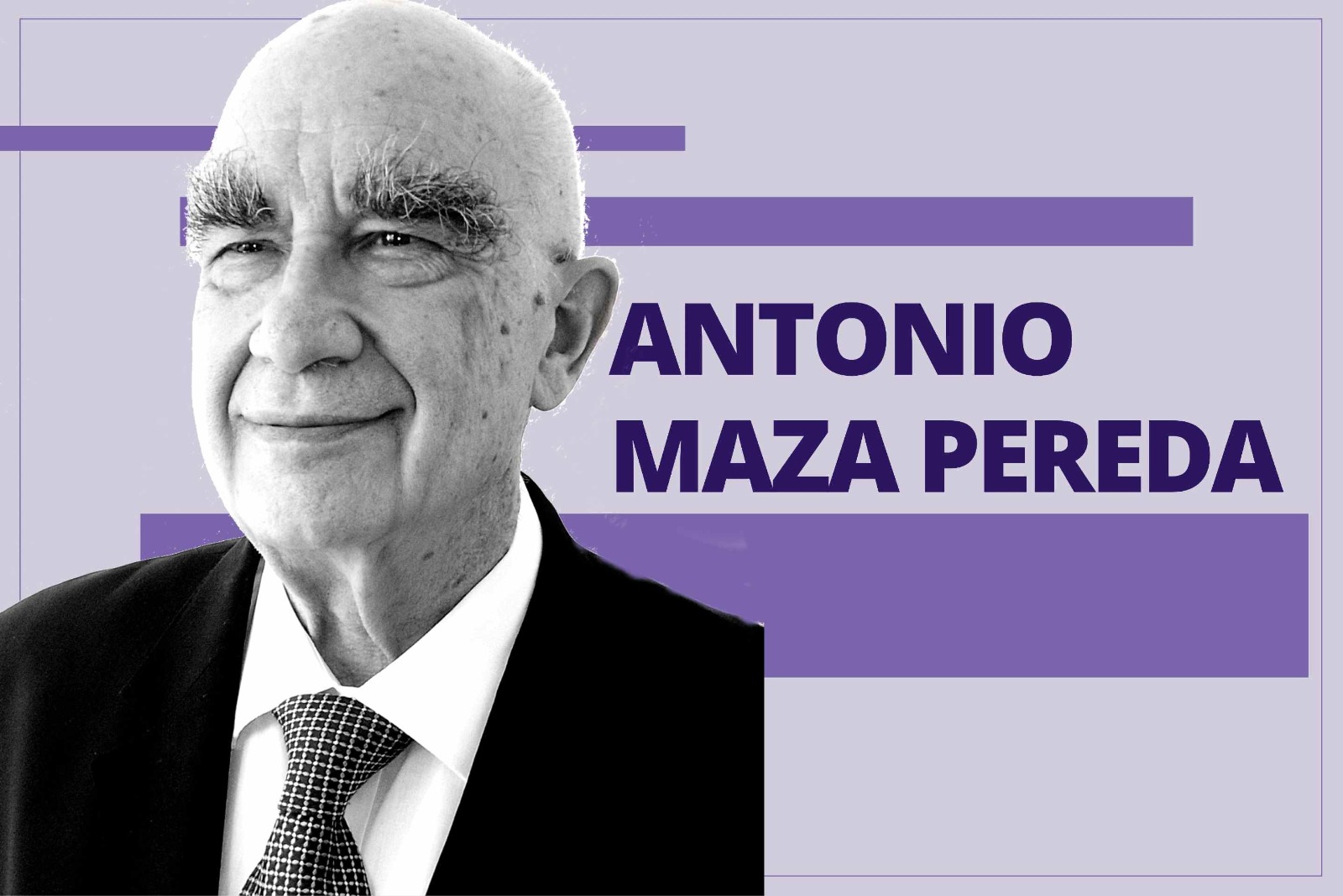
Por Antonio Maza Pereda
Una pregunta que, en principio, parece un tanto ociosa. Nadie, por supuesto, va a aceptar qué ha perdido: todos se han declarado ganadores y han presentado encuestas que, generalmente, apoyan su causa.
Habría que empezar por preguntarnos: ¿a qué le llamamos ganar? El objeto de un debate es informar, convencer y apoyar a la decisión del voto. Y si no lo logra, malamente se puede decir que fue un buen debate. La pregunta no debería de ser quién ganó, sino de qué manera ha cambiado la intención del voto a favor de los debatientes. Esto es mucho más difícil de medir. Habría que tener un grupo de votantes a los que se les midiera la intención de voto antes y después del debate y medir si realmente hubo una diferencia. Sin haber hecho algo así, no se puede decir si el primer debate contribuyó a cambiar la decisión de voto. Y aun haciéndolo así, la auténtica respuesta se sabrá hasta que se den las elecciones. Habrá que esperar para poder responder a esta pregunta.
En cuanto al tono de los candidatos, podría decirse que Xóchitl Gálvez estuvo generalmente a la ofensiva, Claudia Sheinbaum estuvo mayormente a la defensiva y Álvarez Máynez estuvo tratando de desmarcarse de ambas posiciones. Con la ventaja de que no tenía nada que defender.
El énfasis de las candidatas fue sobre el pasado, con pocas ideas a futuro. Hubo pocas sorpresas, pocas ideas realmente nuevas y una gran cantidad de generalidades. Por poner un ejemplo, para acabar la corrupción se habló de evitar la impunidad. Lo cual es una generalidad: nadie va a decir que está en favor de la impunidad. Lo importante, y nadie lo dijo, es cómo lograr que no exista la impunidad. Crear nuevas organizaciones para substituir a las que actualmente son inoperantes, sigue siendo una propuesta insuficiente. Falta más detalle y, en todo caso, hay que reconocer que se requieren estudios más profundos.
En el caso de las candidatas, la impresión es que están tratando de convencer a los que ya están convencidos. Hablaron para su núcleo duro, y muy poco para los indecisos, y mucho menos tuvieron argumentos para cambiar la intención de aquellos que ya han decidido su voto. No cabe duda de que tienen mucha confianza en los partidos que las cobijan. O al menos eso es lo que refleja su discurso.
Claro que los candidatos tienen una fe, casi religiosa, en que las soluciones a los problemas nacionales están en los partidos. Y es de esperarse. Prácticamente, hubo pocas referencias para reestructurar el gobierno dándole más participación a la sociedad civil. Obviamente, esto fue mucho más claro en el caso de la doctora Sheinbaum, que por sus convicciones de izquierda considera que el gobierno debe de tener el papel más importante posible en la conducción del país. Probablemente, a algunos nos hubiera gustado escuchar que se le dará a la sociedad civil un papel más relevante en los asuntos públicos.
Se criticó mucho el esquema para el debate, que decidió el Instituto Nacional Electoral (INE). El formato fue rígido, con un exceso de temas, y estorbó que se pudiera profundizar en muchos de ellos. A pesar de que fue un debate muy largo, de 2 horas. Hay que reconocer, por otra parte, que en nuestro país tenemos poca costumbre de debatir. Esto se ve tanto en esta clase de eventos como en la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales. Abundancia de ataques, insultos, epítetos y una gran ausencia de argumentación lógica. Probablemente, no es nuestra culpa: hay poco debate público y pocos ejemplos de debates presidenciales. En otros países, desde la secundaria se empiezan a formar equipos de debate, se hacen torneos y el público asiste a estos, con lo cual se tiene una idea mucho más precisa de cómo se llevan a cabo estos eventos. Aún nos falta bastante por aprender.
También se puede criticar a los moderadores. De ellos se puede decir que fueron neutros en exceso y les permitieron a los participantes salirse de las reglas, negarse a contestar lo que se les preguntaba, evadir los temas y se quedaron en la administración de los tiempos. Que, por cierto, fueron bastante bien manejados.
Sin llegar a los niveles de los insultos, hubo ataques que en algún momento llegaron a lo personal. A la doctora Sheinbaum se le acusó de ser una mujer fría y sin corazón, una verdadera dama del hielo. Como si eso fuera lo importante. Grandes mujeres gobernantes, como Margaret Thatcher, la dama de hierro, y Golda Meir podrían haber sido consideradas como poco cariñosas, y eso no hizo que fueran malas gobernantes. Del otro lado, la doctora Sheinbaum evitó cuidadosamente decir el nombre de Xóchitl Gálvez y en todos los casos se refirió a ella como la candidata del PRIAN. Confiando, evidentemente, en que ese apodo le funcionó bastante bien al presidente López Obrador en su debate y durante sus famosas mañaneras. Hay algo de cierto: el lastre más importante que tiene la ingeniera Gálvez es el desprestigio de los partidos que la promueven. Y, evidentemente, doña Claudia se encargó de que no se nos olvidara quién la patrocina.
El maestro Álvarez Máynez cayó en lo mismo: hablando constantemente de la vieja política, entendiendo por ello los actuales partidos políticos y sus coaliciones, contra la nueva política representada por su partido. Todo lo cual desdice del concepto de la discusión. Se dice que en un debate cuando empiezan los insultos y descalificaciones es porque se acabaron los argumentos. El invitado de piedra en el debate fue AMLO. No se le atacó de manera directa ni se le defendió explícitamente. Pero muchas de las críticas tuvieron que ver con sus decisiones de gobierno.
Un argumento de la doctora Sheinbaum es que de los presentes en el debate ella era la única con experiencia de gobierno. Lo cual en cierto modo es verdad: ninguno de sus oponentes tiene la experiencia de gobernar una entidad con 9 millones, doscientos mil habitantes, más otros 3 millones de población flotante. Pero si eso fuera un argumento válido, significaría que solo los que pertenecen a los partidos en el poder o que participaron en ellos cuando esos partidos tuvieron cargos públicos, serían los adecuados para gobernar. De hecho, es un argumento para justificar la permanencia en el poder de la clase política. Si lo creemos, estaremos aceptando que solo los partidos nos pueden gobernar.
Pero finalmente sí se puede hablar de un ganador. Uno que, hasta donde me doy cuenta, no se ha mencionado. Y ese ganador es la sociedad civil. Las cuestiones seleccionadas entre los miles que se remitieron al INE, fueron preguntas muy válidas, que van al fondo del asunto de la mejora en nuestra situación política, económica y social. Expresadas de manera clara y contundente. Una vez más, el ciudadano de a pie, el sin poder, está demostrando que tiene más claridad en cuanto a las necesidades del país y las áreas que requieren mejora, en tanto que la clase política pretende darnos las mismas recetas que ya han fracasado una y otra vez.
Desgraciadamente, las reglas para la participación de los ciudadanos independientes en los cargos de elección popular hacen extraordinariamente difícil la posibilidad de que compitan contra los partidos establecidos. Y un ejemplo muy presente es el caso de la ingeniera Xóchitl Gálvez, quien si hubiera tratado de competir fuera del apoyo de los partidos políticos, le hubiera sido muy difícil lograr su registro.
¿Quiere decir todo esto, qué la idea de tener debates es inútil? ¿Es insuficiente? De ningún modo. El formato requiere una cirugía mayor, pero estamos a tiempo de modificar la forma de los debates para que sean más significativos. En cambio, tener una verdadera cultura del debate es algo que requerirá enseñanza, una práctica muy extendida y bastante tiempo. Lo cual no quiere decir que se abandone. Al contrario: urge formar a nuestros jóvenes y a la población en general en el uso de los debates en otra clase de asuntos, de manera que logremos práctica en estos menesteres.
Quedan aún dos debates por delante en esta campaña electoral. Se tienen que hacer cambios importantes, tanto en la forma como en el fondo, para que estos debates contribuyan a evitar el abstencionismo y permitan, a las grandes cantidades de indecisos, tomar una resolución informada para ejercer su voto.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
-
Méxicohace 2 días
Debaten sobre deshumanización y lucro detrás de ‘derecho al aborto’ en el ITAM
-
Mundohace 3 días
Papa Francisco y el Consejo de Cardenales abordan el papel de la mujer en la Iglesia
-
CDMXhace 2 días
Se desploma estructura del Tren Interurbano México-Toluca
-
Felipe Monroyhace 3 días
Dignidad humana y la polémica que no fue