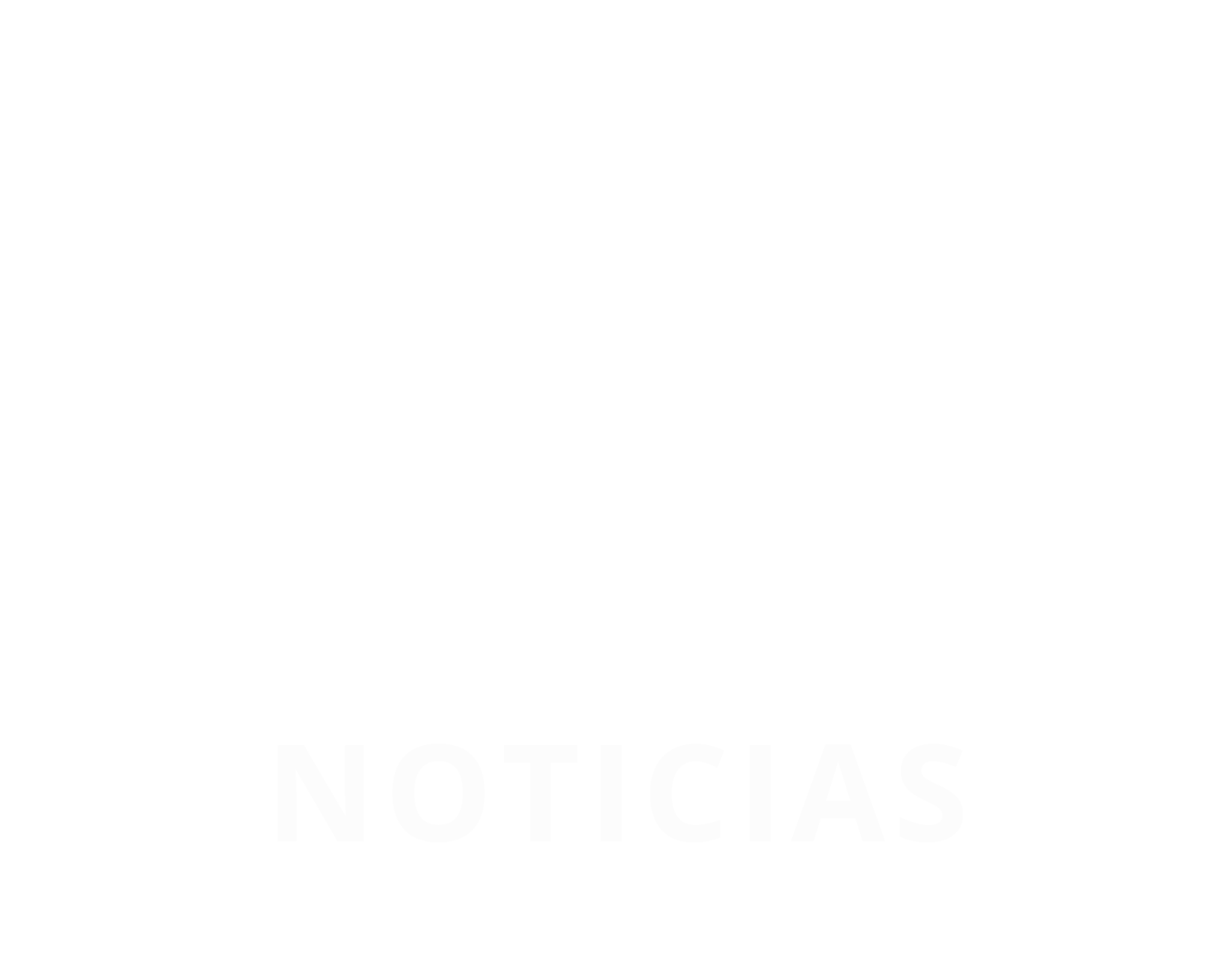Opinión
Ciudadanía, nuevos protagonistas y retos mediáticos
A las 20:30, un funcionario de primera línea institucional cita un tuit de un reconocido periodista quien a su vez ha compartido una nota que reprodujo su medio a partir de una denuncia que dio a conocer cierta organización. Pensémoslo de esta manera: ni al funcionario, ni al periodista ni a la redacción que compartió la acusación les constan los hechos denunciados; pero a las 20:30 el funcionario los ha validado como verdaderos y objetivos; y el resto de medios soportará ahora la veracidad de la historia amparados por la investidura del funcionario.
Lo que ha hecho el líder institucional ha sido un acto de fe, de confianza y credibilidad; en realidad nadie cuestionará después al periodista ni al medio ni a la organización que transmitieron la historia sino al funcionario que después juzgará a conciencia el cedazo de su crédito. Independientemente si la primera versión de la historia es real o falsa, lo que sucede en los modelos de comunicación actuales coloca en una muy frágil posición lo que aún se empeña en llamarse “información oficial”.
Hemos visto estos ejemplos casi a diario. A veces son casos dramáticos e inolvidables, pero lo que preocupa es todo ese denso tejido de noticias que la ciudadanía comienza a dejar en una zona gris de incredulidad o peor, de indiferencia. Una densa madeja de información que representa un gasto enorme a las instituciones que desean colocar su mensaje en lectores, audiencias y usuarios con éxitos pírricos.
Gran parte de los medios de comunicación han mantenido una posición sumamente cómoda como transmisores de “información oficial”. De hecho, basta un vistazo por casi todos los soportes mediáticos para descubrir que la fuente de su información es, muy pocas veces, la que se ha planeado con cuidado en las mesas de redacción. Al trabajo ordinario del periodismo (partir de una inquietud, investigar, validar los datos, contrastar las fuentes y relatar los pormenores de ese itinerario) se le llama con frecuencia “investigaciones especiales”, casi como si fuera un esfuerzo extraordinario esa labor que no es sino el mínimo de responsabilidad que adquiere un medio como servicio a la sociedad.
Sin embargo, a partir de sacudidas sociales como la que dejaron las tragedias de septiembre en México, hemos visto cómo la ciudadanía, con los nuevos modelos que tiene para comunicarse y los nuevos protagonistas que validan y certifican la información, terminan por desplazar a los liderazgos tradicionales que hacían esa verificación sólo con la investidura de su cargo. El fenómeno no es nuevo, ya venía sucediendo; pero son las crisis las que mejor evidencian la profundidad de los cambios.
Y en el fondo, quienes más se preocupan por este viraje no piensan en la veracidad o en el daño que puede hacer la transmisión de falsas noticias, sino en la pérdida del poder que han detentado gratuitamente casi por designio omnímodo.
Allí está el reto mediático: construir credibilidad sin apelar al tótem ajado. Porque no importó cuánto esfuerzo e inversión dedicó ese otro funcionario a limpiar la imagen de su gobierno tras una nota que brotó desde la indignación ciudadana, no importó a cuántos influencers pagó ni a cuántos medios vendió su explicación, ni siquiera pudo alzar la voz bajo la intensa rechifla que le propinó el vulgo.
La ciudadanía camina con cierta celeridad para reemplazar un polo de poder que fue cedido en otro contexto y circunstancia; y los medios no pueden sólo sustituir al presunto dueño de esa verdad de manera automática. Como antes y como siempre nos es indispensable un buen ejercicio periodístico en la ruta y sobre las fronteras de nuestra historia.
@monroyfelipe
Dejanos un comentario:
Columna Invitada
Origen de la autoridad política
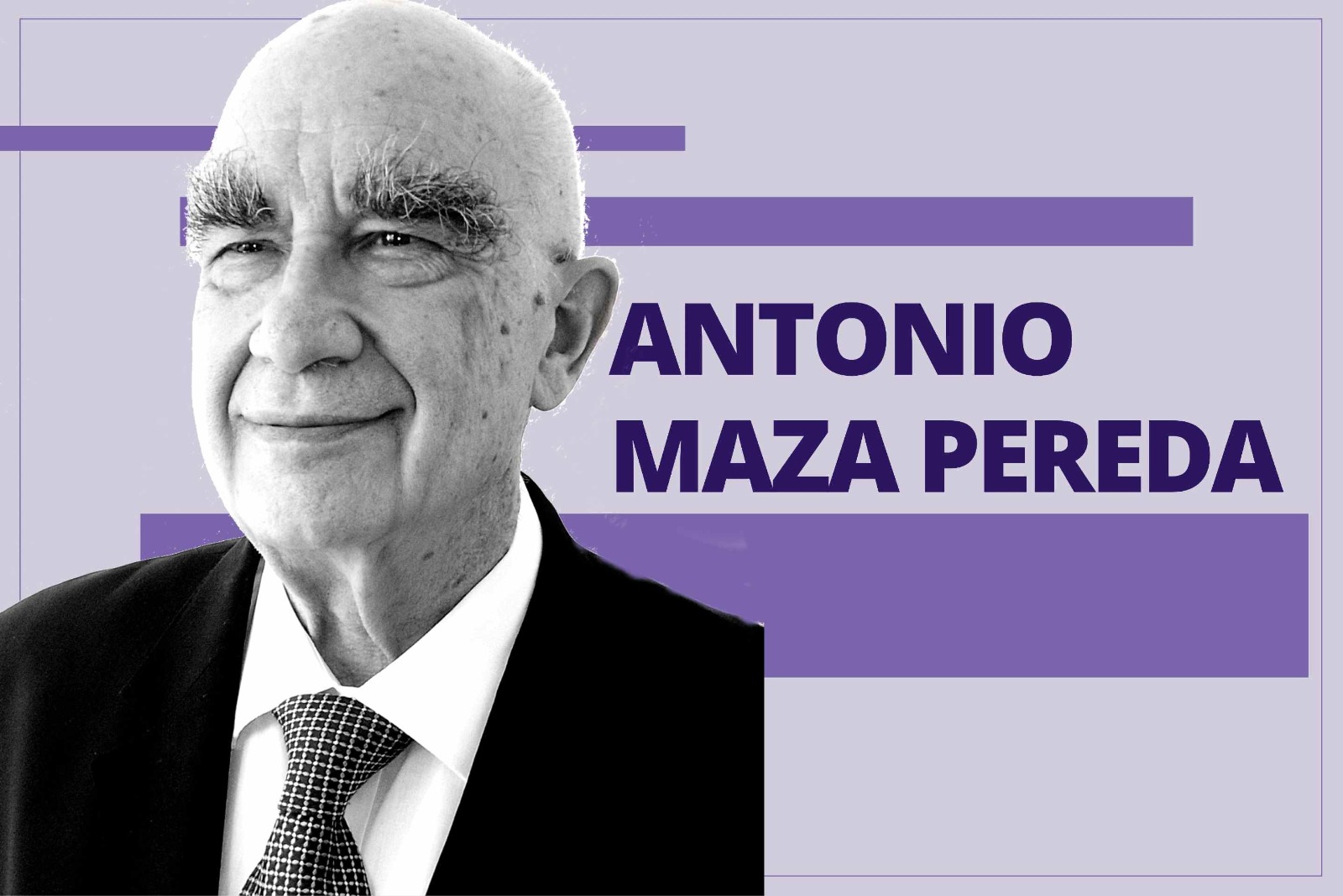
Por Antonio Maza Pereda
La legitimidad de la autoridad política procede de su origen y la manera como se mantiene fiel al modo como se generó. Esta autoridad procede de la Sociedad, que es la titular de su soberanía. La cual se transfiere a sus representantes de diferentes maneras: en la antigüedad, a las familias reales y ahora, en la mayor parte de los países, a través de mecanismos democráticos. Aunque todavía sigue siendo muy válido que en algunas Sociedades esa soberanía se transfiere a través de sistemas de usos y costumbres.
Pero al transferir esa soberanía a sus representantes, la Sociedad conserva el control de las acciones de los gobernantes y también tiene el derecho de sustituirlos, en el caso de que no cumplan con lo que se les ha encomendado. En otras palabras: la Sociedad tiene la facultad de pedir cuentas a los gobernantes que ha nombrado y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones.
La democracia proporciona procedimientos y modos de control, a través del voto directo, libre y secreto. También controla mediante el concepto de la división de poderes y la creación de balances y contrapesos. Es un mecanismo bastante adecuado, pero que claramente está sujeto a una mejora continua.
¿Se está cumpliendo esto nuestra Sociedad? ¿Nuestros representantes tienen claro que tenemos el derecho de exigirles cuentas y que no pueden pasar por encima de mecanismos de control, adicionales a las elecciones? ¿Se sujetan al control de la Sociedad? Cuando usted, ciudadano, toma su decisión de votar, ¿toma en cuenta si los candidatos tienen claro que no tienen un poder absoluto y que están sujetos al derecho de sustituirlos, si no cumplen lo que la Sociedad les ha encomendado? ¿Están sujetos a la división de poderes, o buscan centralizar todas las decisiones?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Felipe Monroy
Itinerario 2024: Agresividad estéril

El segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República pudo haber sido valioso y provechoso, pero la táctica de agresividad orientada a satisfacer e incendiar huestes en lugar de explicar intenciones y animar esperanzas, convirtió la política en un yermo. A excepción del candidato Jorge Álvarez Maynez, quien cerró su participación de forma auténticamente propositiva, el pobre espectáculo ofrecido por las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ha sido quizá uno de los peores momentos del debate político en México.
Literalmente, la agresividad y hasta la violencia simbólica promovida por la candidata del PRI-PAN-PRD enmudeció el foro. Los epítetos usados por Gálvez no solo incomodaron a su adversaria sino que rompieron el ánimo de los presentes; la hidalguense logró descolocar a la candidata morenista y ésta también cayó en el abismo de las diatribas. El momento más bajo se produjo cuando Xóchitl llamó ‘mentirosa serial’ a Claudia mientras mostraba una caricatura de su contrincante con una nariz alargada; en respuesta, Sheinbaum llamó por primera vez ‘corrupta’ a Gálvez; y finalmente, ya envalentonada en la ofensa, la candidata Gálvez comenzó a llamar a la exjefa de gobierno “narco-candidata”.
Es comprensible que la representante de los partidos de oposición utilice la invectiva para describir y calificar a la representante de la continuidad política; pero ha sido sintomático que, en el punto crítico de los debates, Gálvez recurra a la agresividad extrapolítica y a ocurrencias que no son agudas sino ofensivas. En el primer debate habló de la personalidad de Sheinbaum; y en este segundo, sugirió un perfil caricaturizado de su adversaria mientras subía al debate político un insulto proveniente del mundo del troll. Es claro que sugerir la vinculación del narcotráfico con una persona en redes sociales es muy distinto a asegurarlo en un debate oficial electoral. Veremos los efectos de esto más adelante.
Claudia Sheinbaum, por su parte, no estuvo mejor. Las propuestas futuras no encontraron lugar entre tanta justificación de la administración federal que agoniza; los datos y cifras jamás fueron ejemplificados con la vida cotidiana del elector promedio. En algún punto parecía que no había nada por hacer en la próxima presidencia; mucho de su discurso estaba construido en un ‘nosotros’ impersonal que en el fondo promovía ‘un modelo’ pero no ‘un liderazgo’. Su propia persona, su capacidad diferenciada incluso dentro del propio ‘modelo’ (o el movimiento político) se redujo a una circunstancia casi anecdótica. La candidatura del partido en el gobierno claramente no puede apostar por la autocrítica, pero la acumulación de presuntos éxitos abonó negativamente para compartir un valor inexcusable de toda campaña: una visión, un panorama venidero.
Es por eso que ambas perdieron este segundo debate. Una, perdida en insultos; y la otra, defendiendo espejismos. Ambas llenando minutos de discurso vano, insustancial, pueril y superficial. Este es el verdadero problema de las tácticas de agresividad, su esterilidad. Porque, tanto para acusar como para exculpar al omnipresente personaje político de las últimas dos décadas, ambas candidatas olvidaron dibujar un horizonte, una perspectiva para el electorado.
En ese sentido, toma aún más relevancia el mensaje final de Álvarez Maynez: la visión de un país que, aunque suene utópico, ayuda a imaginar caminos que se necesitan andar, acuerdos que se deben negociar y planes que se requieren ejecutar. De manera aislada, las intervenciones del candidato emecista no solo fueron empáticas con sectores vulnerables, sus propuestas sonaron lógicas y, sobre todo, anhelables. Y respecto a la interacción con sus contrincantes, sus críticas fueron duras pero siempre bajo el marco de lo político; la defensa de los gobiernos de su partido fue comprensible sin desorbitar logros. Finalmente, Jorge también logró remontar ese quiebre incómodo producido por los ataques de las candidatas y no solo explicó a la audiencia lo que estaba sucediendo en el foro, sino que explicó al foro que el debate debía continuar. Los moderadores tuvieron un escenario difícil; Alejandro Cacho, por ejemplo, repitió en tres ocasiones si alguien quería hacer uso de la voz porque cundía un silencio incómodo.
En conclusión, el antagonismo no es falta de diálogo; pero la agresividad sí es un catalizador del silencio. El juego de la rivalidad entre contrincantes es parte de la dinámica democrática; pero si los adversarios solo miran el conflicto sin compartir con otros la esperanza de un horizonte, aunque ganen, no sabrán qué hacer con el triunfo.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Ni meme ni expresión religiosa: es tedio pendenciero

A cuarenta días de las votaciones, las campañas electorales deberían estar en un momento álgido de discusión, de confrontación y debate, incluso se permitiría una dura invectiva entre contendientes; y, sin embargo, no son los perfiles de las candidaturas ni sus discursos o sus acciones de campaña las que generan la conversación social. A falta de una discusión entre personajes que representan proyectos, tenemos episodios –más o menos– estériles que evidencian mera provocación e ignorancia.
Es claro que el episodio de la tristemente célebre playera que muestra la representación de la muerte en actitud de silenciar a alguien mientras un mensaje sentencia que “un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador” es una provocación para generar toda una conversación que, paradójicamente, se aleja de la necesaria discusión en torno a los proyectos centrales en disputa.
Las reacciones parecen más abundantes de lo necesario: Los obispos de México emitieron un extraño comunicado en cuyo discurso se mezcla la cultura de la muerte, el juicio de amparo y el año jubilar por la vidente del Sagrado Corazón para cuestionar indirectamente la exótica propaganda de la playera; los comunicadores, analistas y hasta el presidente de la República rascaron en lo profundo las esquizofrénicas relaciones entre el poder político y el religioso en el país para explicar si este episodio habla de libertad religiosa, de exaltación de la violencia o de apología del crimen; los propagandistas de ocasión aprovecharon para infundir miedo a través de interpretaciones histéricas; y una vocera de la administración federal intentó convencer que todo fue un meme mientras insulta la inteligencia de todos, junto a la suya propia.
Se podría escribir un libro entero sobre las interpretaciones simbólicas, antropológico-religiosas, políticas, crítico-discursivas o histórico-contextuales de la playera en cuestión; se podría reflexionar intensamente sobre los elementos fascistoides subyacentes que se conjuntan bajo la mera existencia de un instrumento comunicativo así y, por supuesto, se podría analizar con seriedad el juego de la propaganda, la comunicación política, el fetichismo de los símbolos del poder y las instituciones ideológicas en pugna al respecto de este episodio. Pero de lo que no habla, paradójicamente, es del modelo de país que se encuentra en disputa: No parece haber ningún hilo conductor interesante entre los contendientes políticos, su personalidad y temple, sus fundamentos político-ideológicos o sus habilidades técnico-operativas con la transversalidad de sus proyectos en la realidad y el escenario deseable de la administración y la política pública.
Nadie está realmente hablando del proyecto de nación o de la naturaleza de las decisiones que habrán de tomarse desde el poder político, el cual se habrá de legitimar a través del voto popular y democrático. Justo ahora, cuando se necesita nutrir el “espacio público de lo político” para conversar, discutir y dirimir las convergencias y diferencias entre los proyectos electorales en colisión; todo el “espacio mediático e informativo” entra en estado de autopreservación de su privilegio de vociferación mientras las autoridades intentan recuperar el “espacio político del Estado” (no parece ser coincidencia que las vocerías del episodio fueran el partido político del ejecutivo nacional y dos funcionarios de comunicación de la federación).
En síntesis. Por supuesto no es un tema de fe ni de religión, mucho menos un asunto de ministros de culto o asociaciones religiosas registradas ante el Estado mexicano. La playera en cuestión no emite un mensaje religioso concreto; aunque claro que puede haber interpretaciones sobre que la calavera encapuchada y amenazante sea efectivamente una representación de la “Santa Muerte”. Si la efigie en cuestión estuviera reconocida ante el Estado mexicano como el símbolo de una asociación religiosa, el uso de dicha imagen por parte de un partido político y un funcionario federal sería objeto de sanción. Pero las expresiones populares de dicha cultura han sido tan menospreciadas e infravaloradas, proscritas de las relaciones formales religiosas que justo han sido catalogadas como ‘desviaciones sectarias’ u otros apelativos con los que se busca invisibilizar en lugar de comprender ese extraño fenómeno que alcanza a diversos sectores sociales.
Tampoco es un meme cuya naturaleza carece de fuente y propósito; son evidentes tanto el origen como la utilidad política de su discurso. Ahora bien, sin duda será necesario hablar de la histórica asociación simbólica de la calavera y la muerte con discursos de agresividad y violencia, de superioridad y de sacrificio individual por el bien colectivo; ahí, sobre la playera, también hay trazos de machismo y conservadurismo rancio, de ‘calificación de actitudes masculinas’ y disciplinarismo dogmático.
Lo dicho, ante perfiles políticos insulsos y anecdóticos en las campañas electorales, el tedio pendenciero sustituye la confrontación política con símbolos que no se entienden pero se usan para incendiar la conversación: la playera de la muerte que manda silenciar es un ejemplo, pero también está la falsa fotografía de supuestos tatuajes diabólicos que tiene una contendiente de origen judío a la que también le agrandan artificialmente la nariz con consabidas connotaciones racistas y discriminatorias.
La única pregunta que vale la pena ahora hacerse es: ¿Quién realmente podría tener el carácter para meter en cintura a tanto lenguaraz?
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Cuando el Búho canta, la huelga muere

Por Guillermo Moreno Ríos
Veo con tristeza, como ciudadano, como egresado y como maestro de horas sueltas que soy de la Universidad de Sonora, de la carrera de ingeniería civil, como se desmorona la esperanza de los estudiantes con el temor ante la afirmación insensible de quienes promueven la huelga de que se perderá el semestre.
Creo como hombre de bien y respetuoso del derecho, que es legal la huelga a la que acuden los sindicatos universitarios, apelando por sus derechos, los cuales considero deben de ser escuchados y tomados en cuenta; pero, ¿quién ve por los derechos de los estudiantes para tener una educación de calidad? a la altura de las mejores universidades del país; ¿quién ve por el derecho que tienen los padres de familia? sobre todo foráneos que con mucho esfuerzo y la buena de Dios, mandan a sus hijos a prepararse académicamente y fincar sus esperanzas en los futuros profesionistas.
Veo con tristeza, que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador del estado y aún con un secretario de educación que fue un rector de la Universidad y que contó con muchísimo apoyo del gobierno estatal de entonces; sea tan pasivos e indolentes.
Veo con tristeza, a un rector que no da la cara, que se esconde ante una realidad de conflictos no resueltos, que cada día que pasa cuesta y con tranquilidad afirma, al menos en medios de comunicación, pues que el semestre se alargue el semestre hasta junio o julio.
Es probable que reciba respuestas misivas con bastantes argumentos legales sobre los derechos de huelga, incluso tachándome de ignorante o de falto de sensibilidad política, pero no puedo quedarme callado, no puedo quedarme inerte ante esta injusticia respaldada en una legalidad que confunde un bien público, un futuro prometedor, con una empresa.
Sé que de ambas partes, existen argumentos válidos, que han hecho que sus posturas sean rígidas y no dudo, que con un dejo de razón; pero los invito a que recapaciten; que se busque otro tipo de presión, su derecho se pierde cuando pisoteas el derecho de otros, como en este caso sucede con el derecho a la educación de nuestros jóvenes.
No he dejado de dar clases, veo con firmeza el carácter de mis alumnos, recios y constantes, sacrificando el trasladarse a otra sede para poder tomar su clase. Agradezco a quienes me han permitido desde ahí trasladar esta protesta silenciosa y pacífica ante la injusticia que vivimos la mayoría de la comunidad universitaria y la comunidad en general.
Soy maestro, soy exalumno y me duele ver que como sociedad seguimos pasivos, me pregunto cuántos de los que me leen en este momento, no fueron víctimas de alguna huelga o perdieron un semestre.
Hago un llamado a todos quienes quieran y puedan hacer posible que ante la intolerancia y falta de diálogo, nuestros estudiantes no pierdan el semestre, a ti maestro; a ti que puedes prestar tus instalaciones, a ti medio de comunicación que puedes con tu influencia social lograr establecer un ambiente armónico y a las autoridades, tanto sindicales, universitarias y de gobierno, hacer un alto en el camino y recapacitar; por el bien de Sonora y de su gente.
Hago un llamado a los estudiantes, máxima libertad dentro de un máximo de orden; manifestarse y exigir de manera pacífica la apertura de la universidad, también es un derecho al que no se ha acudido; el orden social debe de prevalecer, manifestémonos tomando clases extramuros, demostremos que nuestro corazón de búho no se opaca ante el nido tomado, aprovechemos y extendamos las alas y cantemos, porque cuando el búho canta, la huelga muere.
Escrito originalmente el 2 de abril de 2014
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
-
Cinehace 2 días
“Mufasa: El Rey León” contará la historia del papá de Simba
-
Negocioshace 3 días
Turismo en México disminuyó durante el último trimestre del 2023
-
Méxicohace 3 días
La CEM expresa pésame a familias del accidente en la carretera Capulín-Chalma
-
Cobertura especial coronavirushace 2 días
AstraZeneca reconoce que vacuna anticovid puede causar trombosis