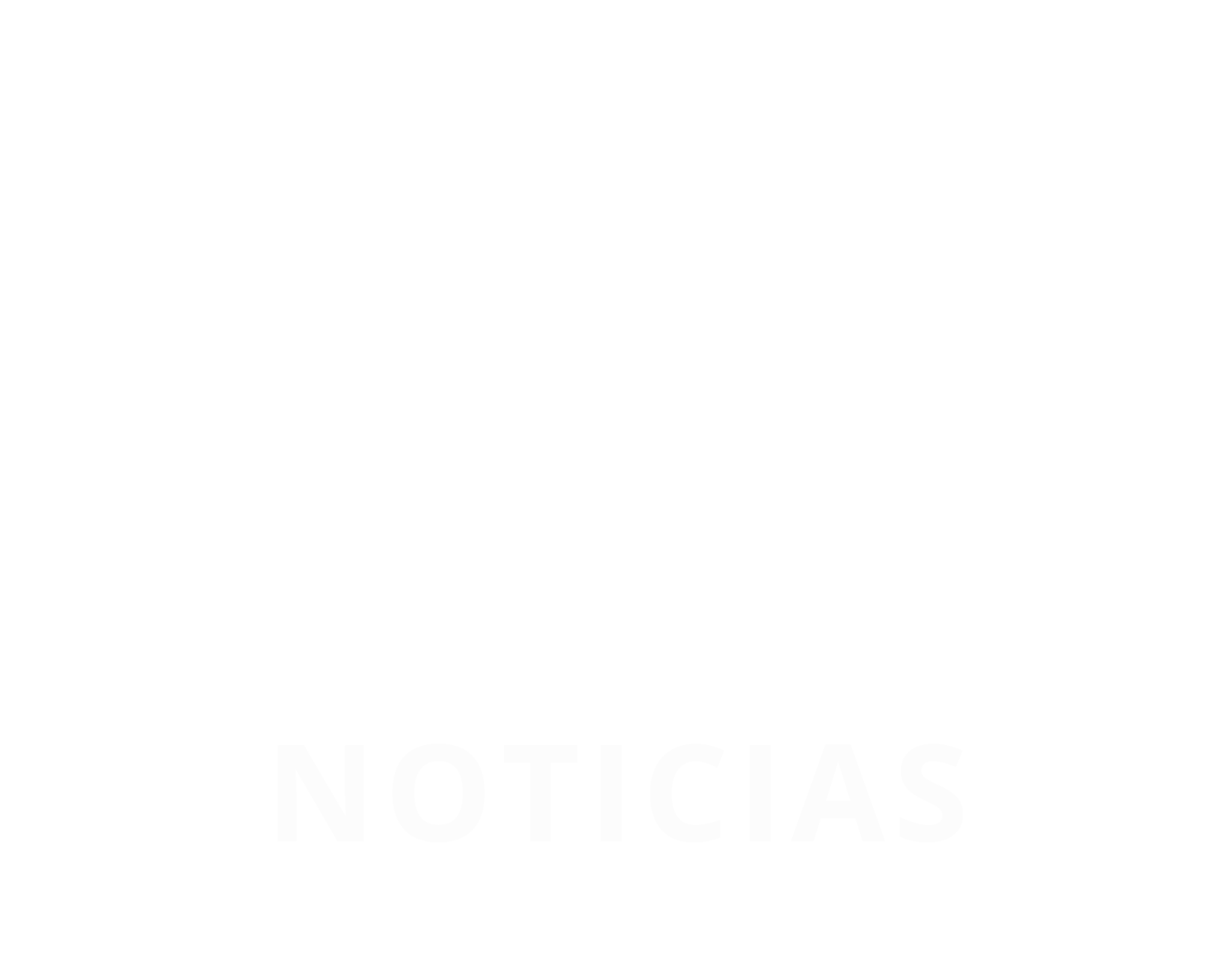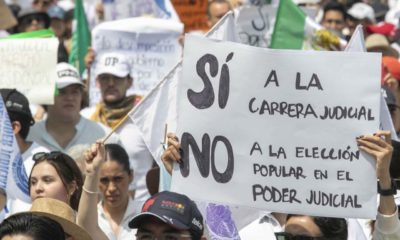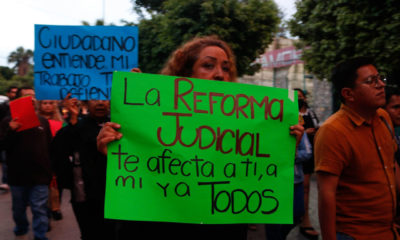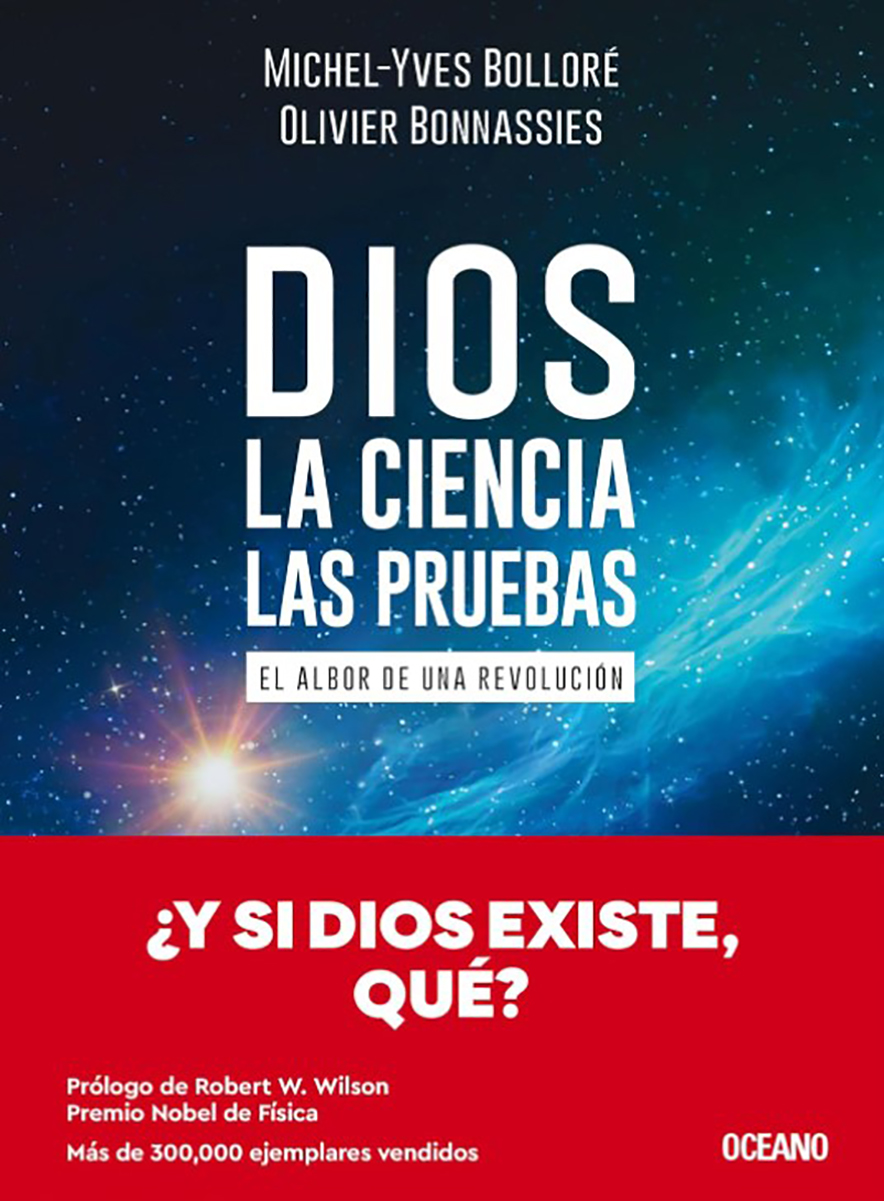Felipe Monroy
¿Es necesaria una nueva constitución?
Cada constitución política surge de momentos históricos sumamente singulares; no es común que el esfuerzo de dar estructura y sentido a una nación se derive del puro razonamiento sino de grandes rupturas sociales, culturales y políticas.
En los últimos años, en algunas naciones se han hecho esfuerzos significativos para erigir nuevos constituyentes con el propósito de ofrecer democráticamente nuevas cartas magnas a sus naciones; sin embargo, estos procesos no han sido del todo exitosos pues en los casos en que se logra una nueva carta magna, ésta casi nunca representa a la nación y a sus destinos sino a las tendencias de grupos políticos específicos; o, cuando no se logra el acuerdo, las asambleas constituyentes entran en colisión con las instituciones de representación, participación y orden político en una lucha de poder a través de mecanismos paralegales o alternos a la institucionalidad.
En el caso mexicano, su Constitución Política mantiene en los escasos artículos que no han sido reformados (según el investigador Camilo Saavedra, sólo 22 de sus 136 artículos permanecen como la versión de 1917) los principios generales de una identidad y continuidad nacional. Sin embargo, las más de 60 mil palabras añadidas y los 748 cambios en su articulado hablan de una nación que, debido a nuevas instituciones y nuevas condiciones socioculturales, ha debido irse adaptando a desafíos contemporáneos; aunque también habla de una serie de ideales imposibles de concretar en la realidad pero que lucen bien y hacen quedar mejor a los congresistas mexicanos (es decir: es fácil cambiar la ley, pero no la realidad).
La constitución mexicana hace recordar a la paradoja del barco de Teseo que plantea el dilema entre la identidad y la continuidad. Según el relato, la embarcación fue reemplazada íntegramente una pieza a la vez, lenta y paulatinamente. Al tener ya todas las piezas distintas, se pregunta si el barco sigue siendo el mismo a pesar de haber cambiado completamente.
Eso nos lleva a cuestionarnos si los lentos y paulatinos cambios hechos a la constitución mexicana nos permiten decir que el espíritu constitucional de 1917 aún se mantiene. Es decir: ¿Siguen siendo importantes los fundamentos de nuestra república federada basados en el constitucionalismo social; es decir que, promueve y defiende ante todo los derechos sociales? ¿O acaso las reformas hechas al texto no sólo han permitido la privatización de las obligaciones del Estado sino que han cambiado la conciencia ciudadana para trabajar por su satisfacción individual mientras el gobierno se desentiende de sus responsabilidades de garantizar las prestaciones positivas fácticas del Estado en alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social?
Desde los sectores aventajados bajo los principios de liberalismo económico y de las reglas morales del mercado (meritocracia y ganancia individual moralmente compelida al altruismo y la caridad), se han criticado los principios de los derechos sociales contenidos en la Constitución mexicana y les han llamado peyorativamente “derechos socialistas”. Sin embargo, estos derechos sí que emanan de una conciencia jurídica esencialmente socialista y de la positivización de las demandas sociales de inicios del siglo pasado. Con todo, muchos de los cambios constitucionales propuestos durante los últimos 40 años se han alejado gradualmente de la estructuración solidaria en lo laboral y lo sindical, o en la seguridad social o en la educación popular; vaya, incluso el legislativo ha permitido mayor expresión de un centralismo republicano en una Patria cuya constitución aún garantiza la autonomía de los estados en una sola Federación.
Es más, en esta última década, el legislativo mexicano concretó otro cambio sustancial a la Constitución de 1917 con el que básicamente se le sustituyó el velamen al barco de Teseo por un motor diesel: Cuando la reforma constitucional de 2011 pasó de ‘garantizar’ a ‘reconocer’ los derechos fundamentales de los mexicanos, básicamente trasladó el poder de las instituciones mexicanas a la interpretación jurídica nacional e internacional sobre los fines y el objeto de la libertad, la dignidad y la condición humana. En síntesis, este cambio mayúsculo desvinculó al Estado de su poder para definir y proveer los márgenes de dignidad y libertad a sus ciudadanos, sino que la dignidad y la libertad son inherentes a cada persona, y el Estado está obligado a reconocerlos y obrar en consecuencia.
Es posible que, en el contexto del cambio de época, crezcan las voces que ansíen una nueva constitución. Es comprensible además, ya que en el pasado (todo el siglo XIX y XX) la consolidación de un Estado-Nación estaba en el centro de las discusiones constituyentes: no sólo con la delimitación de las fronteras físicas sino las fronteras relacionales con el resto de los pueblos y las naciones existentes. Los ejes diplomáticos y los límites infranqueables al interior (casi siempre la traición a la Patria) condicionaban los derechos que podía garantizar el Estado hacia los ciudadanos. Pero, en pleno siglo XXI, las duras realidades culturales, geopolíticas y socioeconómicas no caben en las constituciones creadas un siglo atrás: ecología integral y cambio climático, migración y seguridad interna, globalización y dignidad de los pueblos originarios, tecnología y privacidad, y un largo etcétera.
En síntesis: hoy no tenemos ni la misma constitución que hace un siglo pero tampoco tenemos el mismo país (ni el mismo mundo), lo cual hace tentador el discurso de la necesidad de un nuevo corpus legal que defina y oriente el sentido de la patria mexicana en el siglo que sigue. Pero existe un pequeño detalle que he mencionado al inicio: cada constitución emana de momentos históricos definitorios, de grandes rupturas sociales, culturales y políticas; el puro razonamiento legislativo o democrático no facilitan el asentamiento de una nueva carta magna. Cada pueblo reclama su constitución, no al revés.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Semana Santa: Reparar, restaurar, restituir

Es claro que para el mundo occidental, la Semana Santa es una pausa, un respiro de la cotidianeidad y literalmente, para muchos países –incluso en las repúblicas laicas– es una vacación obligatoria. Sin embargo, para los creyentes cristianos esta pausa guarda además un sentido muy profundo. Es, por decirlo de alguna manera, “la pausa máxima”, la que simboliza la existencia entre dos abismos: la muerte y la resurrección.
Pero, en este Año Jubilar, la Iglesia católica parece proponer otros verbos que igualmente profundizan la dimensión de la acción y obra humana entre aquellos mundos insondables: la restitución, la restauración y la reparación. Actos que no son sinónimos pero que aluden a una conciencia objetiva con el pasado y una expectativa de participación directa en la conformación de un futuro mejor.
Por ejemplo, para este 2025, la participación de la Santa Sede en la Bienal de Arquitectura de Venecia consiste en un proyecto de restauración de un viejo ex convento dedicado a Santa María Auxiliadora en la histórica ciudad de los canales. En la presentación del proyecto, un par de ideas relevantes fueron compartidas tanto por el cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del dicasterio pontificio de Educación y Cultura, como por la arquitecta mexicana, Tatiana Bilbao, quien participa en el pabellón del Vaticano: la reparación del inmueble debe ser una restauración social; y que la inteligencia colectiva es tan valiosa como la inteligencia personal y la artificial, o quizá más.
El proyecto pontificio se llama “Obra abierta” y en palabras del cardenal busca reparar las heridas de los muros del edificio al mismo tiempo que “curar el vecindario”; pues para reparar el edificio público, se necesita restaurar el aporte social; pero también en su dimensión alterna: toda restauración de un espacio social de convivencia (el edificio de ‘piedras vivas’) exige un proceso de reparación comunitaria (es decir, de las heridas objetivas de la colectividad).
Según lo planteado, hay una sutil pero trascendente distinción entre reparar y restaurar. La idea de reparar tiene una connotación de que algo ya fue demasiado tarde; es decir, ya hubo un daño o un descuido que ha estropeado una condición ‘funcional’ precedente. Lejos de poder prevenir el acto nocivo o el error; el mal ya ha sido causado y es visible, ostensiblemente interpelante. La reparación busca volver a equipar bajo ciertas condiciones nuevas, la imagen de sí que el objeto o el sujeto tenía en el pasado.
Por su parte, la idea de ‘restaurar’ aunque suene semejante, tiene un simbolismo distinto. Mientras la reparación puede limitarse a corregir una avería, pulir una herida para que no sea visible o incluso “dar algo tardíamente a cambio de un daño ya causado”. La restauración parece mirar al todo integral para que vuelva a ponerse de pie, a rearticular todas las funcionalidades perdidas del sujeto o del objeto en cuestión. Por tanto, si la reparación es el remedio para corregir la agresión y el daño; la restauración parece responder a los males del olvido y el desdén. La restauración, podríamos decir, está constituida de incontables actos de reparación hasta que, finalmente, se yergue y establece por sí misma.
Finalmente, la palabra restitución es inherente a la experiencia del Año Jubilar. Como se sabe, cada cuarto de siglo, la Iglesia católica ofrece a sus creyentes un tiempo de gracia y misericordia. Es, sobre todo, un tiempo de reconciliación y renovación espiritual, pero que acerca a los fieles la oportunidad de obtener la Indulgencia Plenaria (alcanzar la remisión total del castigo temporal por los pecados cometidos) bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, el proceso para alcanzar esta gracia pasa por el sentido de restitución de lo que creemos propio de vuelta a las manos de Dios. La restitución significa literalmente “devolver algo a quien lo tenía antes”; y la enseñanza cristiana reconoce que todo le pertenece al Creador. Así, todo lo que creemos propio: las posesiones, las deudas de terceros, el éxito y los logros personales, nuestras cualidades y dones; deben ser puestos nuevamente en manos de Dios.
En el pasado, el año jubilar servía para restituir tierras invadidas, devolver la libertad a los esclavos y darle descanso a la Creación de nuestra explotación; pero también para reconocer que nuestra propia inteligencia, los dones de nuestras habilidades y capacidades debían ser devueltas a un proyecto más amplio que el que nuestro egoísmo individual o de grupo aglutinado alcanza a mirar: al proyecto universal de Dios. Un proyecto de salvación que sólo se entiende en clave de pueblo, humanidad y comunidad; esto es, en la colectividad.
Por ello, en esta ‘pausa máxima’ que sirve a los creyentes para experimentar y reflexionar los insondables mundos de la existencia y la trascendencia; también es una oportunidad para mirar nuestro tiempo y contexto. Y advertir los daños que requieren ser reparados, visualizar la patria que anhela ser restaurada, reconocer los bienes que exigen ser restituidos; y reparar, restaurar y restituir siempre el clave de comunidad, en esa inteligencia colectiva tan ardua de integrar en nuestra conciencia.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Grok, Blancanieves y la ilusión de saber

Durante las últimas semanas, quienes aún exploramos parte de la red social X (antes Twitter) en búsqueda de novedades, nos hemos percatado de un fenómeno curioso: personajes de toda naturaleza utilizando Grok, el modelo de lenguaje simulado por Inteligencia Artificial, no para satisfacer dudas legítimas sino para reforzar certezas egoístas de su pobre autoestima.
Desde presidentes de países hasta la recua abyecta perseguidora de tendencias se pronuncia un conjuro ritual –casi mágico– con el que, en su estrecha conciencia, se pide un conocimiento al cual doblegarse: “Oye Grok” y luego se le hacen preguntas como si fuera un ser omnisapiente. Es curioso: el ser humano moderno, el que más sospecha de todo dato, ni siquiera plantea en su petición la posibilidad de que la respuesta que se le acerque esté condicionada por los órdenes lógicos impuestos por los capitales que le manipulan.
Por ejemplo, el polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pregunta a su propio espejo: “Hey Grok, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra”. Como la reina orgullosa y arrogante del cuento de los hermanos Grimm, el mandatario esperaba la validación de su ego.
Otro ejemplo: Un usuario cuyo nickname es ‘Imperio Español’ le pregunta a los algoritmos “¿Cuál fue el imperio más grande de toda la historia?”. Y la herramienta digital a la que presidentes y líderes sociales les piden aprobación elige los argumentos que satisfacen al usuario pero esconde su propio poder: ¿Es más grande un imperio por su territorio y su riqueza, o por su influencia?
Los dueños de las máquinas y los amos de sus algoritmos sonríen por lo bajo al mantener su propio poder en las sombras: mientras sean ellos los que definen a los dioses sobre la tierra, o a los héroes y villanos de la historia; mientras sea la IA quien defina los valores de la democracia o la tiranía, quien ponga las fronteras de la realidad o quien mantenga adormilados a los líderes mundiales, pueden o no llamarlo imperio pero su influencia en la definición de la realidad es incontestable.
Porque incluso otras inquietudes, cuya respuesta no es lógica ni racional sino emocional o espiritual, como el destino de los desaparecidos para las madres y familias buscadoras, también son depositadas en las frías manos de la interactividad algorítmica. La activista y madre buscadora Cecilia Flores pregunta a los patrocinados algoritmos: “Oye Grok, ¿cómo se le puede llamar a un lugar donde encierran personas en contra de su voluntad, las asesinan y queman hasta volverlas cenizas para no dejar rastro de ellas?”. La IA le responde no con verdad –no al menos la verdad que realmente consuele– sino con el reflejo de la masividad de datos.
Y es que el problema de este fenómeno radica en que nuestro ego enceguece el verdadero rostro de las plataformas de la IA: Son una industria de la visibilidad que reproduce la hegemonía de la repetición digital. Es decir: sólo hace visibles los ecos de su propio consumo reiterado. Las respuestas de Grok (o de ChatGPT o cualquier otro modelo de conversación artificioso) solo simulan dar cierta coherencia a toda la lógica desjerarquizada vomitada en la mega autopista de datos inconexos. Así, el parecer de diez millones de necios ociosos, vociferantes e ignorantes vale tanto o más como las discretas entradas digitales de un especialista o la valoración analítica de algún colegiado experto.
En el cuento de Blancanieves, este fenómeno se expresa con toda crudeza en una breve frase luego de que la madrastra recibe la respuesta que esperaba: “Entonces se sintió satisfecha porque supo que el espejo decía la verdad”.
Pero, ¿cuál verdad? El académico Miklos Luckacs responde involuntariamente también a esto en su juego con la IA: “Acabo de dejar al todopoderoso Grok patinando sin respuestas. No pudo refutar mis cuestionamientos”. Es cierto, la IA dejó de responder en un “diálogo” que a todas luces era circular e infecundo; dejó a este humano al igual que al resto: con la sensación de que algo ‘real y verdadero’ ocurrió allí. Ya lo dijo La Rochefoucauld: “El medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás”.
Volvamos a Blancanieves. Antes de la ‘disneyficación’ del relato, la niña del cuento fue atacada por la bruja tres veces: una asfixiándola con los cordones de su corpiño, otra con un peine envenenado y, finalmente,con la mitad corrupta de una misma manzana. El relato quería alertar sobre los actos que oprimen por la fuerza (los cordones), los que engañan apelando a la vanidad (el peine) y los que nos hacen daño por consumir ‘conocimiento corrompido’ (la manzana partida a la mitad). Todas ellas conducen a la parálisis, a la inmovilidad pues Blancanieves en realidad no muere en la historia, sólo se paraliza y permaneció así, inmóvil y oculta en lo profundo de un bosque oscuro, hasta que un príncipe –símbolo de audacia, educación y futuro– busca sacarla de las sombras. Así, Blancanieves (alegoría de la verdad, la pureza y el trabajo) finalmente se presenta ante la madrastra (la maldad, la ambición, el engaño) para dejarla petrificada de terror, tanto que “luego pusieron un par de zapatos de hierro sobre brasas. Los sacaron con tenazas y los colocaron ante ella. La obligaron a calzarse los zapatos al rojo vivo y bailar hasta caer muerta”. Es una muy gráfica lección para quienes corrompen la verdad que es evidente (blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de la ventana): sufrirán en un grotesco espectáculo a vista de todos hasta perecer.
Ya lo dijo el inmortal G.K. Chesterton: “Los cuentos de hadas no le dicen a los niños que los dragones existen. Los niños saben que los dragones existen. Los cuentos de hadas le dicen a los niños que los dragones pueden ser asesinados”.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe
Felipe Monroy
Francisco, silencio y cuidados

Una vez escuchado lo que Sergio Alfieri, médico tratante del Papa, dijo sobre lo cercano que Francisco estuvo de morir en el hospital Gemelli de Roma, no se puede sino estar sorprendido y aliviado por que el pontífice haya superado el internamiento hospitalario y se encuentre en convalecencia en la residencia de Casa Santa Marta.
El sitio se ha vuelto un búnker, revelan algunas fuentes; en especial el segundo piso del complejo donde se ha restringido el acceso a visitantes o más colaboradores de los estrictamente necesarios. El Papa –asegura la información estatal oficial– se enfoca en continuar su tratamiento y en las terapias; pero también, se intuye, es consultado permanentemente sobre algunas decisiones y asuntos que él debe validar o autorizar.
La maquinaria vaticana no se detiene y, como ha sucedido en otros pontificados en su fase crepuscular, se abren vergonzosas puertas al abuso oportunista de una autoridad menguada: Decisiones, autorizaciones e incluso los contenidos de los mensajes pontificios son tan vulnerables a planes subrepticios como el hombre bajo la tiara papal.
El retorno del papa Francisco al Vaticano, por tanto, mantiene casi todas las incertidumbres que había durante su hospitalización excepto una: la que prevé en la letra, tradición y protocolo el fin del pontificado. Comenta un sacerdote experto liturgista: “Lo único que cambió es que, si el Papa fallece, no se tiene que inventar ningún protocolo distinto al que ya está previsto. Haberlo perdido en el Gemelli habría supuesto un dolor de cabeza para todos; ahora en el Vaticano, todo mundo sabe qué hacer”.
El comentario parece crudo, incluso despiadado, pero los mismos informativos de la Santa Sede sembraron, quizá inconscientemente, una gramática de despedida. Los medios oficiales publicaron ‘Francesco torna a casa’ (Francisco regresa a casa) pero inmediatamente corrigieron: ‘Bentornato a casa Santo Padre’ (Bienvenido a casa Santo Padre). El ajuste no es menor porque en la gramática católica el ‘regresar a casa’ se suele utilizar para notificar la muerte de alguien y su trascendencia a la Casa de Dios Padre.
En concreto, la estancia del Papa en el Vaticano podría ser más cómoda para los funcionarios vaticanos que para el propio pontífice. De hecho, el Vaticano ha vuelto a una dinámica más cercana a la normalidad: se divulgan renuncias y nombramientos, catequesis y mensajes del Papa; los cardenales curiales presiden encuentros y dan entrevistas a medios. “En la Santa Sede, gracias a Dios, todo opera de manera ordinaria”, escribe un alto funcionario del Vaticano. Sólo en los aposentos del pontífice, dicen, reina un silencioso cuidado para que, con ayuda de la providencia divina, el Papa vuelva a salir al balcón del Palacio Apostólico a impartir la bendición ‘Urbi et Orbi’ el próximo 20 de abril, Domingo de Pascua.
Las instrucciones de los médicos al Papa han sido muy claras: por lo menos dos meses de descanso, de limitada actividad: recibir pocas personas, no agotarse con trabajo, y continuar el tratamiento farmacológico y de fisioterapia respiratoria. La información oficial controlada por el Estado Vaticano, asegura que eso es lo que sucede tras los muros de Casa Santa Marta.
Afuera, sin embargo, Roma ha regresado a la dinámica del Año Jubilar, con peregrinaciones, celebraciones y eventos multitudinarios; Roma Capital presentó a ‘Julia’ la asistente virtual para peregrinos del Jubileo; el Policlínico Gemelli inauguró una nueva Sala de Admisión y Observación pero ya sin los fieles que estuvieron en sus alrededores al pendiente de la salud del Papa.
La Santa Sede publicó el calendario de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y la Octava de Pascua (en la que no confirma la presencia del Santo Padre pero tampoco informa de los cardenales que lo suplirán presidiendo los eventos) y también notificó de la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, el santo millennial o santo ‘de la Internet’, en el contexto del Jubileo de los Adolescentes el próximo 27 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Pareciera que se dijera: “Con el viejo ya en casa, tranquilo y reservado, volvamos entonces a lo nuestro”.
No se puede negar que el argentino entró como un vendaval a la sede petrina hace 12 años y en este tiempo alcanzó a concretar no pocas tareas que se consideraban tan difíciles como impostergables; obras que requerían “vigor de cuerpo y espíritu”, como confesó Benedicto XVI cuando renunció. El Papa Bergoglio, jesuita, venido de Latinoamérica, del ‘Continente de la Esperanza’, avanzó en lo impensable: la reforma del Vaticano y de la Santa Sede. Una reforma integral que abarca tanto a la estructura y operación de las instancias pontificias como al estilo y las actitudes de sus operadores.
Ahora el Papa entra en una nueva fase en la que, como él mismo ha dicho sobre los ancianos, no debe ser dejado solo, debe vivir con el afecto de todos [porque] ha aprendido mucho en la vida y en la vejez y la enfermedad seguirá dando fruto. Bergoglio, aproximándose al final de su vida terrenal, es aún una buena raíz que la Iglesia joven necesita para llegar a ser adulta. Porque incluso debilitada y frágil, esta etapa de vida del Papa es un regalo para el futuro de la Iglesia.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Otra vez, elecciones

Inclinados sobre los abismos de consternación que nos causan las fosas clandestinas, las masacres y la vulnerabilidad de la paz en el país, y ateridos de zozobra ante los escenarios económicos globales; el trascendente proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación ha pasado a un rincón casi olvidado de interés nacional y social. Pero no para todos, especialmente para los más interesados.
El próximo primero de junio, la ciudadanía tendrá que elegir por medio del voto popular, universal y directo a los responsables de diversos cargos del poder judicial. Se trata de una pléyade de candidatos a insertarse en una inmensa estructura y red de servicio idealmente orientado a la justicia y a la preservación del orden jurídico. Se elegirán ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; diversos magistrados para tribunales, salas regionales, tribunales de disciplina y tribunales colegiados de circuito; así como titulares de juzgados de distrito.
Desde el origen de la propuesta para que –al igual que el poder ejecutivo y el poder legislativo–, la ciudadanía participara directamente en la elección del poder judicial; las críticas al procedimiento han sido mayúsculas.
Destaca principalmente la preocupación de que, tanto candidatos como grupos de interés y ciudadanos entren en un juego de marketing electoral para promover “personajes” y “eslóganes” para granjearse el voto popular, en lugar de procurar los mínimos de evaluación de cualidades técnico-jurídicas y de experiencia judicial para que ese servicio público se realice por las personas más calificadas.
Frente a esa preocupación, algunos mecanismos han sido improvisados e implementados para moderadamente garantizar que los perfiles de candidatos por lo menos cumplan los mínimos de conocimiento y experiencia. Sin embargo, entre el azar y la opacidad de algunos de estos procesos, la elección del Poder Judicial se constituirá más en un acto de fe que en una responsabilidad bien informada.
A favor del proceso, se ha argumentado que la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial va a evitar que los grupos de poder e interés –anquilosados entre las estructuras del gobiernos y la propia burbuja nepótica de las élites judiciales de México– conserven bajo su control los mecanismos de lucro y autopreservación de privilegios.
Por desgracia, a pesar de los ingenuos e ideologizantes comerciales que exaltan los dones y bienes de la supuesta ‘independencia’ del poder judicial, es evidente que, en su gran mayoría, el proceso de búsqueda de justicia en el país va de la mano del involucramiento de influencias, intereses, grupos de poder y agendas muchas veces inconfesables.
En todo caso y a pesar del cambio radical del mecanismo de selección de estos funcionarios (ya que en el pasado también había procesos electivos umbríos pero limitados a otras élites) se mantiene el problema de la influencia que los grupos de interés que apoyarán por los recursos mercadológico-electoral a las personas de su predilección a los puestos de sus necesidades.
Toda candidatura requiere un equipo especializado en promoción de imagen, construcción de discurso y gestión mediática; y el próximo proceso electoral del Poder Judicial tendrá su buena dosis de marketing y campaña electoral. Toda estrategia que no esté prohibida por la ley será útil para los intereses de los que aspiran a ser juzgadores y juzgadoras de las instancias públicas de la nación; pero también útil para los sectores y grupos políticos que quieran insertarse en los márgenes de influencia del nuevo poder electo.
Es cierto que por una parte estará la información oficial de las candidaturas a elegir en el proceso electoral a través de la plataforma “Conóceles” [sic] del Instituto Nacional Electoral a través de la cual se espera que la ciudadanía se informe de los mínimos y básicos de las y los candidatos a puestos de elección del Poder Judicial.
Pero, las campañas tienen su propio ámbito de infoentretenimiento: estrategias de persuasión, justificación y propaganda que construyen imagen pública, limpian historiales y maquillan personalidades.
Las campañas electorales son esencialmente una guerra simbólica en pos de territorialidades y poder político, a través de retóricas propagandísticas y negociaciones gremiales; por eso llama profundamente la atención de que en este proceso, el primero por su naturaleza que se lleva a cabo en México, la Iglesia católica busque un sitio de participación y referencia con la propuesta publicada en el órgano informativo de la Arquidiócesis de México.
Así lo anunciaron: “Con la finalidad de aportar nuestra parte como ciudadanos mexicanos, convocamos a los Candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres y hombres, a que envíen entre este 23 de marzo y hasta el 1 de abril, un video de 1 minuto y medio, en el que hablen a los ciudadanos sobre su trayectoria, propuesta o visión de la justicia y de los derechos humanos, comenzando por el elemental derecho de la Vida. Todos los videos que nos lleguen los publicaremos en los distintos canales de nuestra publicación”.
Llama la atención que la Iglesia busque involucrarse como una instancia de referencia en el proceso electoral (aunque no para todos los cargos de funcionarios, sólo para los ministros de la Corte). De este modo, la Iglesia pretende erigirse como una instancia de difusión –y quizá hasta de validación– de los discursos propagandísticos y campañas de aquellos candidatos a ministros que, evidentemente, querrán hacer estrategia política a través de las instancias eclesiásticas.
Estamos en territorio aparentemente desconocido por ser la primera vez de este proceso democrático para el Poder Judicial; sin embargo, todas las campañas electorales conservan su esencia de agrupar y negociar intereses mientras se lucha por la colocación de los símbolos propagandísticos en el espacio público y la conversación social. Todo espacio que acerque a audiencias y votantes refleja un interés; habrá que vigilarlos para intentar comprender sus intereses evidentes y también los que se pretendan ocultar.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
-

 CDMXhace 5 horas
CDMXhace 5 horasEl día que el Papa Francisco bendijo a los usuarios del Metro de la CDMX
-

 Mundohace 11 horas
Mundohace 11 horasPapa Francisco: El pontífice que marcó una era
-

 Mundohace 10 horas
Mundohace 10 horasEl Papa Francisco llega a la Casa del Padre; Su Santidad fallece a los 88 años
-

 Futbol Internacionalhace 11 horas
Futbol Internacionalhace 11 horasPapa Francisco: “el futbol es una metáfora de la vida”