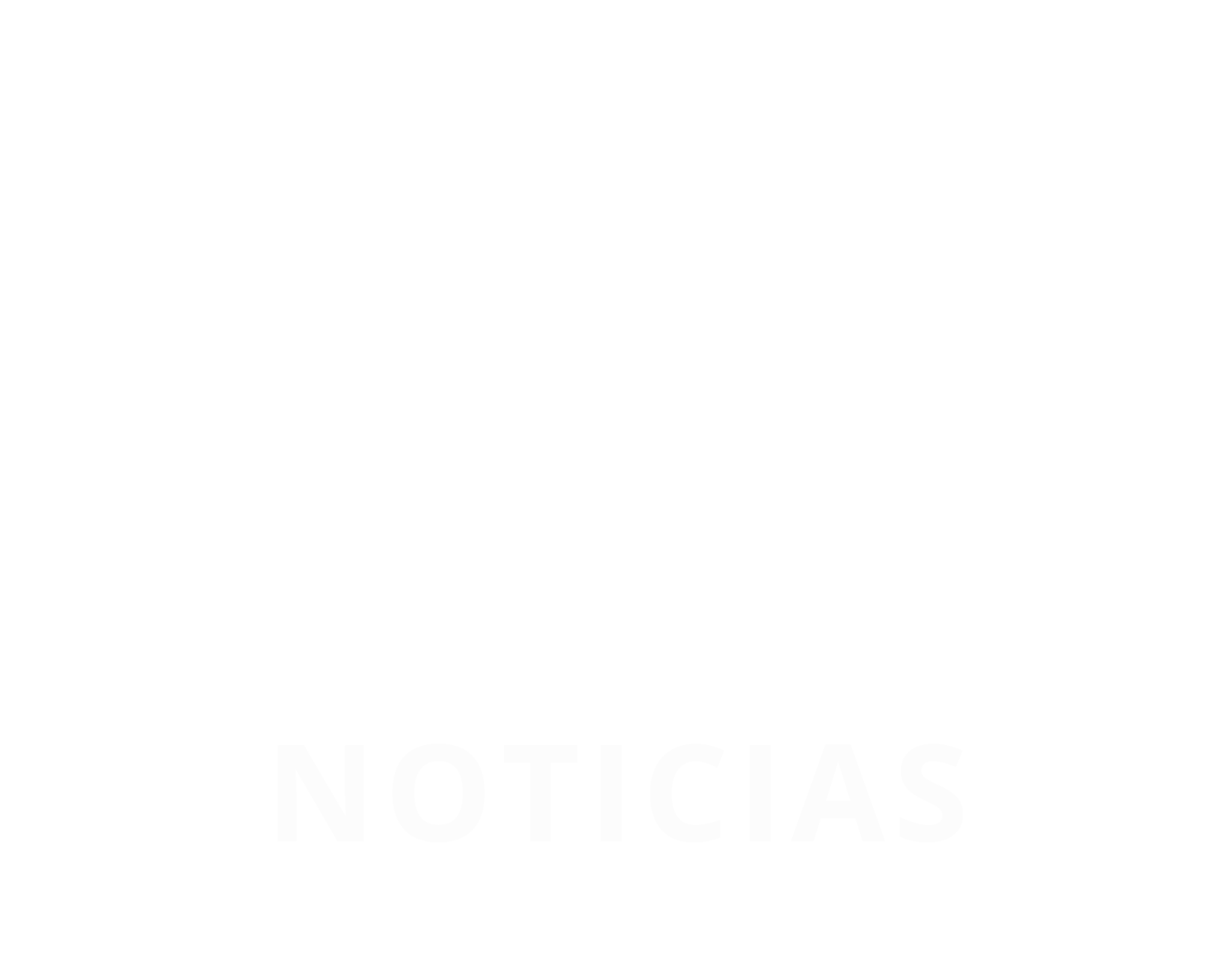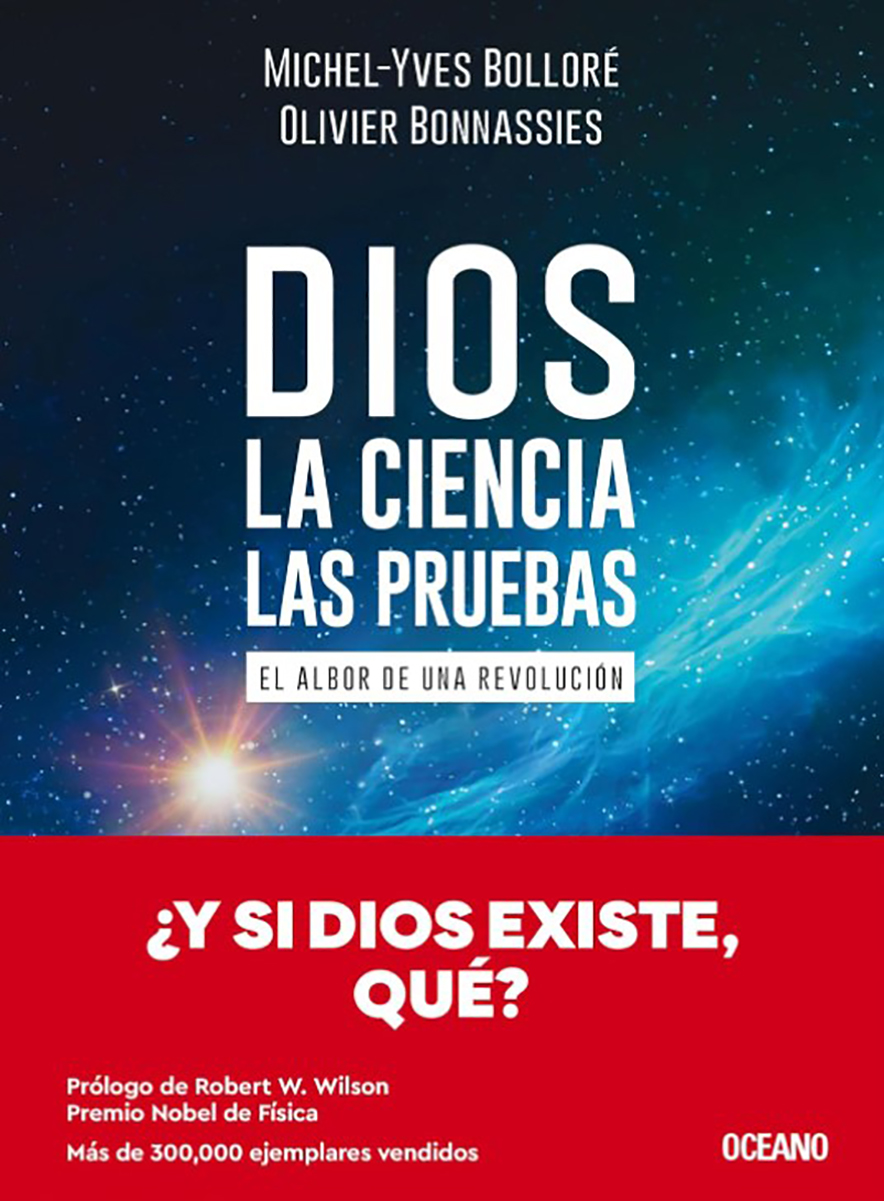Opinión
Vivir en el acelere
Doce días tardó en reaccionar la Santa Sede al tristemente célebre episodio de la inauguración de los juegos olímpicos en París y a los guiños (voluntarios o no) a iconografía de inspiración cristiana en un show de travestismo musical. El entuerto en realidad lo acrecentaron sectores radicalizados de ambos espectros: unos que, desde un alarmismo pueril y leonino, elevaron la acusación a nivel de ‘blasfemia’ y otros que, burlándose de la inteligencia del respetable, acusaron a la audiencia de no ser expertas en obras del barroco neerlandés de la escuela caravaggista de Utrecht.
Tremendistas los segundos como los primeros, doblaron la apuesta de su victimismo a lo largo de esta última quincena. No me detendré en el utilitarismo político que pretenden tanto los usufructuarios económicos de la quimérica identidad colectiva-ideológica LGBT como los teatrales y auto designados ‘paladines del cristianismo occidental europeo’; pero sí en una de sus principales herramientas que lo mismo los hace masivos como insustanciales: la velocidad.
Gracias a los avances tecnológicos de este tiempo, la inmediatez se ha tornado en un habitante central de nuestra cultura. La velocidad de comunicación y transmisión de información favorece que la conversación social global suceda simultánea e inmediatamente; esto, sin lugar a dudas, ha hecho un apoyo invaluable tanto en la toma de conciencia como en la movilización popular ante situaciones importantes.
Pero también ha propiciado otros fenómenos también advertidos por grandes pensadores: el ‘emborronamiento’ de la realidad, que se puede entender como ese paisaje fugaz, difuso e indefinido de los costados de la carretera cuando vamos a gran velocidad. Si en ese costado hay personas o acontecimientos que realmente merecen nuestra atención por más de una fracción de segundo, no lo sabremos.
Otro caso semejante sucede con la trascendencia de los acontecimientos. ¿Cuántas veces no ‘saltamos’ de un tema a otro sin atender a detalle un proceso de comprensión profunda de los hechos? Los escándalos son tan intempestivos como insustanciales; nada cambia excepto el espectáculo que se renueva gracias a nuestra falta de atención.
Este tema es tan importante que un asunto tan señero como la pandemia del coronavirus, la cual se supuso sería un parteaguas y un cambio sustancial de nuestra actitud civilizatoria ante el prójimo, las relaciones comerciales y el cuidado de la única casa común que compartimos como humanidad, no movió un ápice a las dinámicas bélicas internacionales, el hiperconsumo o la degradación de la fraternidad universal.
La intrascendencia es el efecto de una sociedad tan acelerada que todo lo consumimos en “economías de temporada”. Si la moda se consume en microtendencias, los productos culturales no terminan de estrenarse cuando se anuncia lo siguiente, expresando implícitamente la insustancialidad de lo apenas creado.
Finalmente, otro fenómeno derivado de la aceleración social es que los espacios, estructuras e instituciones donde ‘experimentamos’ la vida se contraen hasta diluirlos en horizontes de expectativas. No importa dónde estemos situados, la insatisfacción de no estar donde podríamos estar hace trizas no sólo la psique personal sino el diálogo social. Por ello, los personajes más destacados de esta época no apelan a la razón, sino al sentimentalismo (a las carencias emocionales); y las instancias que nos ayudan a ‘entender el mundo’, prefieren adornar suposiciones (aunque sean disparatadas verborragias conspiranoicas) en lugar de reconocer la dura y casi siempre inútil belleza de la realidad.
Si lo vemos con cuidado: los doce días que tardó una institución bimilenaria en responder a un evento que sucede cada cuatro años son en realidad poquísimos. Hoy el mundo parece exigir tanta inmediatez como se pueda, pero es un hecho que aquello es inversamente proporcional a la reflexión sopesada y madura que algunos temas requieren. Hoy, es muy común encontrarse en las redes sociodigitales la expresión: “Borré mi último post porque…” y después explican que algo les hizo cambiar de opinión o comprender mejor el asunto. Pues bien, ese es el poder del sosiego: el acceso a un nivel de conciencia que sólo el tiempo permite. Para ser claros, firmes y trascendentes en nuestros días basta practicar la moderación ante lo frenético, la calma ante la vorágine, la serenidad ante el ruido.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
La muerte de Francisco: el fin de un pontificado que desafió inercias y redefinió la Iglesia

La noticia de la muerte del papa Francisco, ocurrida este 21 de abril en la Casa Santa Marta, no solo marca el final de un pontificado de doce años, sino el cierre de una era de audacia pastoral que transformó la imagen y las prioridades de la Iglesia católica universal. Su legado, tejido entre gestos revolucionarios y reformas estructurales, será recordado como un intento radical por motivar un nuevo lenguaje cristiano en clave de ternura, apertura y apertura a los cambios. En este estilo evangélico, el perdón y la misericordia fueron planteados como motores de la conversión cristiana; los pobres y las periferias fueron ubicados en el centro de la historia y del dinamismo social; y la sinodalidad –el caminar juntos- se rehabilitó como el método de ser Iglesia sobre la piel de la realidad.
En octubre de 2012, meses antes de ser elegido pontífice, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio ya anticipaba la urgencia de un “aire fresco” para una Iglesia agotada por “el cansancio de los buenos”. Aquella frase, pronunciada en Buenos Aires a un grupo de periodistas entre los que me encontraba, resumía su diagnóstico: la institución necesitaba despojarse de rigideces burocráticas y recuperar la capacidad de “tocar las heridas” del mundo. Seis meses más tarde, su elección como primer papa latinoamericano, jesuita y proveniente de las “periferias” geográficas y existenciales, no fue casual: los cardenales lo fueron a buscar ‘al fin del mundo’ para que reformara la Iglesia.
Desde el balcón de San Pedro, con un sencillo “buenas tardes” y un nombre inspirado en el poverello de Asís, Francisco inició una revolución silenciosa. Renunció a los palacios apostólicos, vistió sin ostentación y priorizó el contacto directo con fieles y no creyentes. Pero su gestualidad, aunque mediática, no fue mero simbolismo: fue teología en acción. “Prefiero una Iglesia accidentada por salir a la calle que una Iglesia enferma de encierro”, declaró en Evangelii Gaudium (2013), documento que se convirtió en manifiesto de su visión: una Iglesia en salida, misionera y alejada del autorreferencialismo.
Francisco heredó una Iglesia fracturada. Los escándalos de corrupción en el Vaticano, las filtraciones de documentos confidenciales y la sombra de la renuncia de Benedicto XVI exigían un líder dispuesto a enfrentar lo que él mismo llamó “las estructuras de pecado”. Su respuesta fue la Praedicate Evangelium (2022), una reforma curial que democratizó la toma de decisiones y redefinió la Curia Romana como un órgano al servicio de la evangelización, no del poder.
Sin embargo, su mayor batalla fue cultural. Criticó sin ambages la “rigidez” de quienes convierten la doctrina en “una jaula de normas”, abogó por una pastoral de “puertas abiertas” y desafió tabúes al promover la inclusión de divorciados, homosexuales y mujeres en roles protagónicos. “La Iglesia no es una aduana”, insistió, “es una madre que abraza”. Este enfoque, aunque celebrado por millones, le granjeó enemigos. Sectores tradicionalistas, tanto dentro como fuera del Vaticano, lo acusaron de herejía, desprestigiaron su formación teológica e incluso oraron por su muerte temprana.
Si algo define el legado intelectual de Francisco es su capacidad para entrelazar lo espiritual con lo social. En Laudato Si’ (2015), su encíclica ecológica, no solo alertó sobre el cambio climático, sino que denunció un sistema económico “que mata” y convierte a los excluidos en “desechos”. Fue un texto pionero en vincular la explotación ambiental con la injusticia social, y en reivindicar el saber de los pueblos originarios: “Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino un don sagrado”.
En Fratelli Tutti (2020), escrito bajo la sombra de la pandemia, amplió su crítica al individualismo y llamó a construir una “fraternidad universal”. Sus encuentros con el patriarca ortodoxo Kirill en Cuba, el ayatolá Al Sistani en Irak o su histórico gesto de lavar los pies de refugiados, no fueron actos protocolarios: fueron cimientos de una diplomacia basada en el diálogo y la compasión.
Francisco entendió que, en un mundo descristianizado, la Iglesia debía optar por la persuasión, no por la imposición. Su “revolución de la ternura” —un concepto que repetía como antídoto contra la indiferencia— se tradujo en gestos concretos: visitar cárceles, abrazar a enfermos de COVID-19, denunciar la “cultura del descarte” y pedir perdón por los abusos clericales. “La misericordia no es una idea, es una acción”, insistió durante el Jubileo Extraordinario de 2016.
Pero esta apertura generó tensiones. Su insistencia en escuchar antes que juzgar —evidente en Amoris Laetitia (2016), donde pidió acompañar a familias “heridas” sin “encasillarlas en esquemas rígidos”— fue malinterpretada como relativismo. Mientras progresistas lo veían como un reformador incompleto, conservadores lo tacharon de peligroso.
El desgaste físico y político de Francisco fue evidente en sus últimos años. A pesar de una cirugía de colon, problemas en la rodilla y una agenda exhaustiva, rechazó retirarse a descansar: “Tengo demasiado por hacer”, decía. Su fragilidad, sin embargo, no apagó su voz. En 2024, durante su viaje a Sudán del Sur, se arrodilló ante líderes políticos para suplicar paz, un gesto que resumía su estilo: la humildad como fuerza.
Su resistencia a ceder ante presiones lo convirtió en un símbolo de coherencia, pero también lo aisló. La malicia de ciertos sectores eclesiales —desde cardenales que lo desafiaron abiertamente hasta sacerdotes que usaron redes sociales para minar su autoridad— reveló una paradoja: el papa más popular del siglo XXI enfrentó su mayor oposición dentro de casa.
Con su muerte, la Iglesia enfrenta una encrucijada: consolidar su herencia o regresar a seguridades tradicionales. Francisco no fue un revolucionario en el dogma, pero sí un disruptor en la pastoral. Democratizó el papado al descentralizar el poder, al priorizar las periferias sobre el centro y demostró que la relevancia de la Iglesia depende de su capacidad para servir, no para dominar.
Su llamado a una “cultura del encuentro” —esa mezcla de escucha, diálogo y acción concreta— trascendió lo religioso. Líderes políticos, ambientalistas y activistas sociales adoptaron sus consignas, probando que, en un mundo fracturado, el lenguaje de la misericordia aún resuena.
Sin embargo, su pontificado también dejó tareas pendientes: la igualdad de género en la Iglesia, la transparencia financiera total y la reconciliación con víctimas de abusos siguen siendo desafíos abiertos.
Al despedir a Francisco, el mundo no llora solo a un líder religioso, sino a un hombre que encarnó las contradicciones de su tiempo: un pastor que abrazó el cambio y el camino agreste; un místico que habló de economía y política contemporánea; y un pontífice que prefirió construir puentes a ras de suelo, desde los humildes y desde la humildad.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Agradecimiento y oración por el Papa Francisco

Pbro. Maestro en Ciencias Eduardo J. Corral Merino,
Sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia.

Al iniciar el año 2024, con un espíritu renovado por la gracia del acontecimiento del Emmanuel, así como frente a los desafíos que se nos presentan principalmente por este Cambio de Época que vivimos, es tiempo de renovar nuestra gratitud y oración por la persona y ministerio del Papa Francisco.
Él continúa con tenacidad toda una reforma eclesial, en clara sintonía con sus predecesores, el Magisterio Latinoamericano reciente -particularmente Aparecida- y con el Concilio Vaticano II.
Es de agradecer su servicio y testimonio, marcado por:
- 1.- Vivir y ofrecer la experiencia gozosa y alegre de la Redención, en Cristo Resucitado, al servicio de la salvación del mundo, de manera encarnada, sin espejismos ni ansias por la perfección, como lo expuso en su programa pontificio, la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Sabe que nuestra misión fundamental de evangelizar la cultura no puede quedarse en pietismos, intimismos sino que está llamada a transfomrar nuestras ideas fuerza, los paradigmas con los cuales vivimos la realidad histórica concreta, como seres individuales, sociales, económicos, políticos, educativos, ambientales, culturales, entre otros.
- 2.- Lo anterior necesita de una conversión, de un proceso educativo, que requiere un acuerdo, un Pacto Educativo Global, que ha propuesto al mundo desde antes de la Pandemia Covid-19, entre los distintos agentes, principalmente con las familias, directivos escolares, maestros, sociedad civil, autoridades de los distintos niveles de gobierno, organismos internacionales, sector empresarial, medios de comunicación, entre otros. Es urgente, afirma, levantar un nuevo modelo de desarrollo humano, integral, solidario y sustentable, en bien de la casa común, en continuidad con el Magisterio Social del querido Papa Benedicto XVI, expuesto en Caritas in veritate. Lo anterior, rompiendo visiones que acentúan el relativismo, la secularización, la cultura del descarte, la tecnocracia, entre otros.
- 3.- Mira y se compromete con la humanidad en su conjunto, más que limitarse a asegurar el propio status eclesial, ordenamientos, estructuras, etc. A sabiendas de que la Evangelización de la Cultura, misión central de la Iglesia, requiere integración, una visión global, entrega, paciencia. El espíritu renovador del Papa Francisco busca establecer siempre puentes, derribar muros, evitar clasificaciones que se quedan en reduccionismos ideológicos, que generan cómodos esquemas identitarios de gestión de la realidad, que reducen la comprensión amplia y profunda de la dignidad humana, del ser todos hijos de Dios. Paradójicamente, al hacerlo de manera tan auténtica, “se gana” las críticas de unos y de otros, de aquellos que viven afirmando los distintos extremos de la realidad.
- 4.- Cierra las puertas a la autorreferencialidad, a la conciencia aislada, al “siempre se ha hecho así”, y nos coloca siempre como don y gracia, como luz y acogida. En esta tesitura, son muy importantes sus gestos, sus signos, sus encuentros de diálogo con todos: inter-religiosos, inter-generacionales, inter-eclesiales, inter-sectoriales, para tratar temas complejos: una nueva economía, el cambio climático, las migraciones, la paz, la educación, la inclusión social de las personas de la tercera edad, los no nacidos, entre otros muchos temas.
- 5.- Llama constantemente a ser una Iglesia en salida, que representa su convicción de ser entrega, en la lógica del don y la gratuidad, en continuo diálogo y encuentro, realizando con plena libertad su ministerio petrino, de gobierno, enseñanza y celebración gozosa. La urgencia es salir al encuentro de los más alejados y débiles. Sólo hay que ver su agenda en los viajes apostólicos. El Papa sabe perfectamente que la Iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, y por ello, constantemente abre puertas, posibilidades sin modificar la doctrina de la Iglesia. Él afirma no sólo con ideas o escritos, que Dios es amor; lo experimenta y ejercita, arriesgando en todo momento por los más alejados. Por ello convocó un Jubileo de la Misericorida y ahora, promueve el Jubileo propio del año 2025, entre otros muchos gestos.
- 6.- Confirma cotidianamente su opción de ir a las fronteras existenciales, a los más necesitados, con los que más sufren en esta realidad poliédrica, global, plural. Estas realidades no son simplemente geográficas, sino existenciales. Comprende por ello que la Iglesia no es la vitrina de los perfectos, sino el hospital de los pecadores. Esta opción de una Iglesia pobre, que sirve con su riqueza que es Nuestro Señor Jesucristo, no es un discurso, sino una realidad que ha impulsado con mucho valor, perseverancia y diálogo. Un ejemplo de ello, es el trabajo continuo con su Consejo de Cardenales para reestructurar las finanzas y la administración económica de la Iglesia.
- 7.- Ejercita constantemente su inteligencia espiritual, cimentada en su visión amplia y profunda de Dios y de la condición humana. Por ello, nos ayuda a discernir evangélicamente nuestros desafíos en la construcción del bien común y la paz, dando prioridad al todo y no sólo a las partes; a la unidad y no al conflicto; a la realidad y no a las puras ideas; al tiempo que es gradual, programático, y no al espacio que es rígido, inamovible.
- 8.- Nos aleja de toda tentación pelagiana, de convertirnos en una aduana de la gracia. Por ello sabe que lo importante no son las cosas de Dios, sino Dios mismo. Nos convoca, así, a tiempo y destiempo, a vivir primereando, misericordiando a todo el que se acerca, sin dejar de ofrecer la salvación a todos. Él busca la bendición pastoral para todos, sin descartar a nadie, pues todos somos peregrinos, viandantes.
- 9.- Nos convoca, gracias a su Eclesiología, particularmente cimentada en la expresión de Pueblo de Dios, a ser para todos y con todos. Él vive en lo que es propio del servicio pastoral, la sinodalidad, es decir la espiritualidad de la escucha, en la certeza de que en este peregrinar experimentamos los límites de nuestra condición humana, pero también la promesa de Cristo, que llevará a plenitud todas las cosas, en su segunda venida. Somos corresponsables y partícipes de la redención, no controladores o jueces. También, nos advierte de la perversidad del maligno, con el cual no se dialoga.
- 10.- Anuncia e impulsa una espiritualidad samaritana, en medio de las grandes dificultades históricas que vivimos: guerras, migraciones, cambio climático, populismos, e incluso la incomprensión de muchos miembros de la misma Iglesia Católica que viven su fe en reduccionismos: racionalismos, moralismos y tradicionalismos, principalmente. No deja de servir a su Señor, alimentando y fortaleciendo su paz, concordia y esperanza, en la protección de nuestra Madre, Santa María.
Estos diez años están llenos de novedades, nuevos criterios de acción y directrices de reflexión. Es importante detenernos y escucharle en el todo de su Magisterio. Las grandes luminarias, generan siempre grandes sombras. Es importante quedarse con las primeras y no con las segundas. Sólo en la plenitud de los tiempos, alcanzaremos la perfección. Dejemos a Dios ser Dios.
Columna Invitada
Escenarios ante las amenazas de Trump
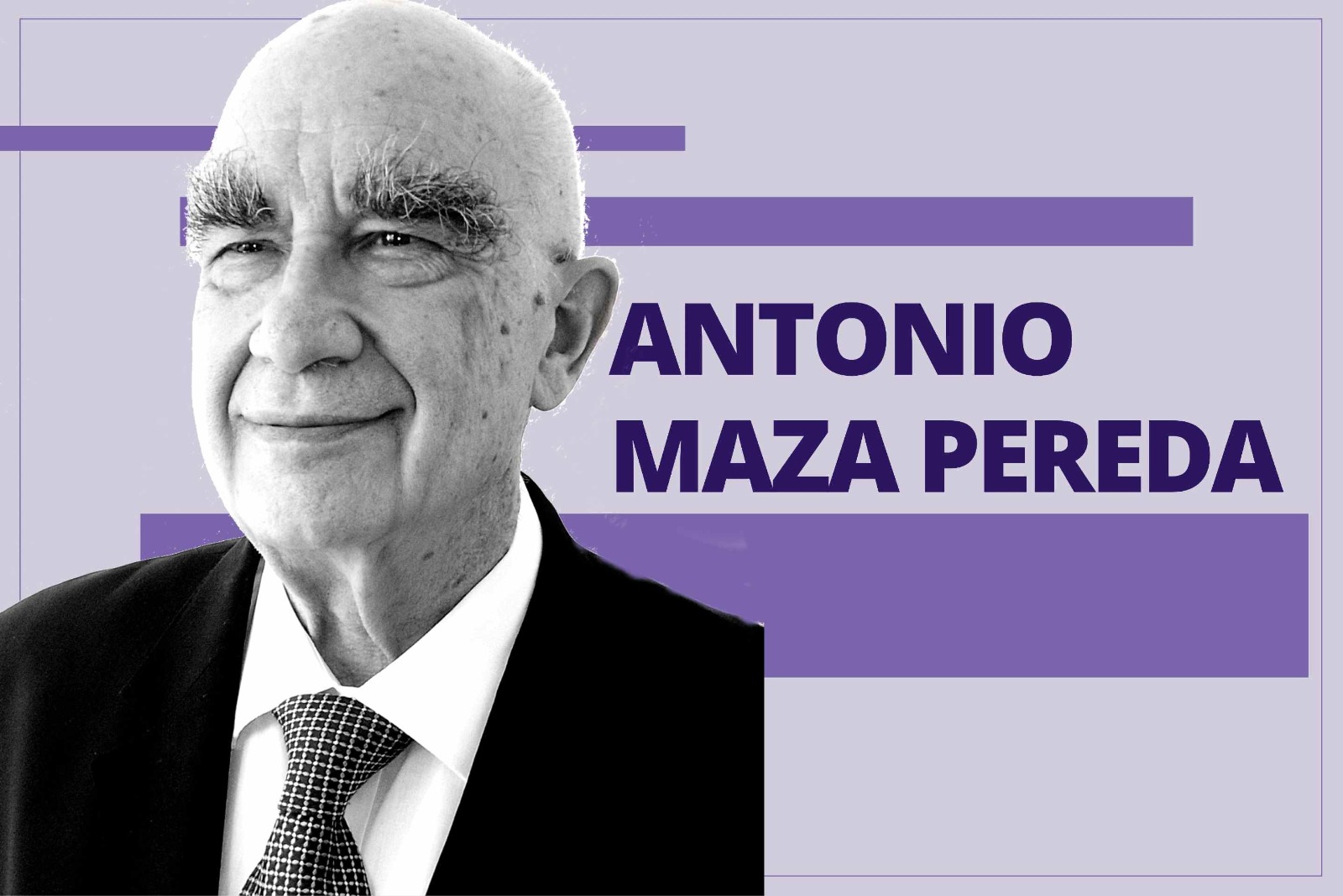
Si algo marca la diferencia entre este inicio del año 2025 y años anteriores, es la inquietud que nos trae el señor Trump y sus conceptos de protección de la economía de su país, por la vía de los aranceles. Es una situación tan novedosa, que muchos países no tienen claro cuál debe ser su respuesta y aun los que creen tenerla, fallan en captar el fondo, la esencia, de cómo reaccionar frente al señor Trump.
Y es porque en lo fundamental de su manera de actuar, es buscar ser enormemente impredecible. En eso está su ventaja competitiva. Es tan difícil de predecir, que no hay manera de crear una respuesta coherente y válida para todos los casos. Y por supuesto, hablando de política, se necesita tener una manera de reaccionar, y de interpretar lo que se puede hacer frente a un señor de estas características.
Tratar de hablar de tendencias y de pronósticos, resulta ser muy poco válido para una situación como la actual. Los aspectos de política, los matemáticos o los de lógica formal, muchas veces carecen de validez. Para ello se han creado métodos, que son las técnicas de escenarios, que tienen características diferentes. Una de ellas es que no se les asignan probabilidades. No se debe hablar de escenarios más probables o menos probables. Solamente se habla de futuros posibles: no probables, solamente posibles.
Frente a alguien tan impredecible, como es el caso del señor Trump, tiene uno que estar construyendo y revisando permanentemente diferentes escenarios, y tener previsto, al menos en principio, cuáles serían las respuestas frente a cada uno de ellos. Por lo pronto, no es posible considerar todos esos escenarios, pero sí vale la pena de hacer el comentario de algunos de los que se pueden dar, porque son posibles, y construir nuestras respuestas como nación o grupo de naciones, frente a los retos que nos presentan.
Un primer escenario: las acciones del señor Trump restan validez y fragmentan al sistema internacional de comercio, creando una guerra comercial generalizada en la cual puede haber consecuencias positivas y negativas tanto para los Estados Unidos como para todos los demás países. Para Estados Unidos, una guerra comercial podría traer algunas cosas positivas. Por ejemplo, crear una crisis económica mundial causaría una caída importante de los intereses que tiene que pagar Estados Unidos y que hoy por hoy tienen un peso que es sumamente significativo. Estados Unidos tiene deudas equivalentes a un 25 % por encima de su PIB anual, con lo cual resulta ser impagable, a no ser que haya una caída masiva de intereses.
Obviamente, puede haber otras consecuencias de esto. Además de que Estados Unidos podría pagar barato sus deudas, le quitaría poder a los que pueden competirle en distintos modelos de nación, incluso lograr que muchos de sus competidores dejen de tener la posibilidad de entrar fácilmente a los mercados de los Estados Unidos, precisamente porque estas medidas los convierte en proveedores caros. Estas son las consecuencias positivas para Estados Unidos.
Pero, por supuesto, también tiene consecuencias negativas. Una depresión mundial que también arrastraría a los Estados Unidos. La creación de conflictos regionales, o incluso más que regionales, es un riesgo porque, históricamente, todas las crisis económicas profundas de nivel generalizado solo se han resuelto a través de guerras. Las caídas de las bolsas de valores, tendrían consecuencias importantes porque la financiación de muchos de los proyectos de crecimiento de los países, incluyendo los de Estados Unidos, se basa en el dinero barato que se puede captar a través de las emisiones de acciones en las bolsas de valores. Esas emisiones en bolsa, además, tienen un riesgo bajo para el emisor, en caso de falla del emprendimiento.
Algunas otras consecuencias, por ejemplo, serían la situación de que los algoritmos de inteligencia artificial, en los cuales se están basando muchas de las decisiones empresariales, perderían validez porque ya su lógica no es tan adecuada.
En un segundo escenario, Estados Unidos, después de amenazar con una aplicación masiva de aranceles, busca negociar de manera separada, país por país. Algo que no es nuevo: en Estados Unidos siempre ha habido la tendencia a hacer a un lado los organismos transnacionales o multinacionales, como pueden ser Naciones Unidas y otros similares, para actuar de una manera bilateral, en lugar del concepto multilateral que es el modo de actuar de esas organizaciones.
Esta parece ser la situación que tenemos en este momento. Tiene ventajas para Estados Unidos, porque cada país tiene debilidades diferentes y puede obtener de ellos concesiones diversas. Es una estrategia difícil de implementar, porque estarían negociando con decenas de países simultáneamente. Pero puede lograr una buena negociación con cuatro o cinco grandes grupos de países, por ejemplo, como la Unión Europea y los más importantes de sus proveedores, y lograr un resultado adecuado.
Hace la economía todavía menos predecible porque no hay un solo criterio, sino que varía según cada país. No cabe duda, también, de que en este caso Estados Unidos podría tener dificultades internas. Se evita un poco el temor a la caída de las bolsas de valores, precisamente porque se ven sólidas. Pero no cabe duda de que, por otro lado, sigue siendo muy cierto que las bolsas de valores dejarían de cumplir una buena parte del valor que les han permitido ayudar a los países a manejar una economía con un financiamiento con capital de riesgo, cosa muy importante.
Finalmente, hay un tercer escenario, que de ninguna manera es el único posible, ya que puede haber otros asuntos. La situación de que las bolsas de valores y los grandes capitales logren detener a Trump, algo que se ha visto un poco en estas últimas semanas. Después de estar discutiendo el tema y de varios días de caídas simultáneas de bolsas de valores en todo el mundo, el señor Trump pone una moratoria de tres meses al asunto de los aranceles. Excepto en su enfrentamiento con China, a quien no está dando ninguna tregua. Finalmente, quiere decir que le importaron las bolsas de valores, incluso a un nivel personal. Es muy probable que el señor Trump con esta caída de las bolsas haya perdido millones de dólares en unos cuantos días.
En lo positivo, este escenario puede traer estabilidad a más largo plazo, pero en el corto plazo tendrá complicaciones. Habrá que impulsar una reglamentación del comercio mundial para darle mayor flexibilidad, sobre todo frente a las barreras no arancelarias que manejan los países europeos, así como Japón y otros países asiáticos. Claramente, habría todavía inestabilidad de algunas áreas de la economía y no quiere decir esto que no continuarían sus intentos de proteccionismo.
Son tres situaciones: ninguna es más probable que la otra. Son, simplemente, un poco de alimento para su reflexión, amiga y amigo. Vamos a vivir situaciones de volatilidad, de incertidumbre, la necesidad de negociar con mayor frecuencia sobre situaciones con poca estructura, y requeriremos fortalecer las habilidades de negociación en todos los países y sus empresas.
Estaríamos hablando de una turbulencia en el corto plazo. ¿Qué tan breve es ese corto plazo? Este asunto tiene una fecha de cierre muy clara. Si Trump no tiene resultados en los próximos 18 meses, muy probablemente tenga que dar marcha atrás y tener cambios importantes. ¿Por qué? A finales de 2026 vienen elecciones de mitad de su mandato y el Partido Republicano podría perder el control del Congreso si no presenta resultados. Y eso le complica mucho la situación.
¿Y México? Desgraciadamente, en nuestro país se usa muy poco la técnica de los escenarios. Todavía seguimos creyendo en pronósticos y la mejor prueba es que, al principio de todos los años, hay una cantidad de eventos donde se habla de las tendencias y los pronósticos que presentan “los enterados”, mismos que se desacreditan rápidamente, pero al año siguiente se repiten. Una posible razón es que muchos, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno y la oposición, consideran costoso y a veces hasta inútil pensar en posibilidades. No quieren dedicar tiempo para tener preparadas, aunque sea en lo más básico, las posibles estrategias para cada uno de los escenarios posibles.
Valdría la pena hacer un esfuerzo para establecer escenarios, ante la situación volátil que estamos teniendo, sobre todo en nuestro comercio exterior. Los programas que presenta el Plan México no hablan en ningún momento de escenarios. Aunque, podría ser, que solamente hayan presentado los 18 programas que consideran posibles y se hayan reservado los escenarios. Habría alguna razón para hacerlo: ni los medios ni la sociedad están acostumbrados a manejar escenarios y se podría dar una cierta confusión. Sería importante empezar a trabajar de esa manera, sobre todo si avizoramos una época dónde el manejo de la geopolítica empiece a ser con base en criterios un tanto caprichosos, en lugar de seguir los conceptos lógicos de la economía mundial.
Agradezco el apoyo de mi colega y amigo Salvador Díaz Espejel, con quien tuve interesantes conversaciones sobre la aplicación de escenarios, sobre todo en el aspecto del abastecimiento, donde pudimos explorar las posibilidades que se discuten en este artículo.
Felipe Monroy
Semana Santa: Reparar, restaurar, restituir

Es claro que para el mundo occidental, la Semana Santa es una pausa, un respiro de la cotidianeidad y literalmente, para muchos países –incluso en las repúblicas laicas– es una vacación obligatoria. Sin embargo, para los creyentes cristianos esta pausa guarda además un sentido muy profundo. Es, por decirlo de alguna manera, “la pausa máxima”, la que simboliza la existencia entre dos abismos: la muerte y la resurrección.
Pero, en este Año Jubilar, la Iglesia católica parece proponer otros verbos que igualmente profundizan la dimensión de la acción y obra humana entre aquellos mundos insondables: la restitución, la restauración y la reparación. Actos que no son sinónimos pero que aluden a una conciencia objetiva con el pasado y una expectativa de participación directa en la conformación de un futuro mejor.
Por ejemplo, para este 2025, la participación de la Santa Sede en la Bienal de Arquitectura de Venecia consiste en un proyecto de restauración de un viejo ex convento dedicado a Santa María Auxiliadora en la histórica ciudad de los canales. En la presentación del proyecto, un par de ideas relevantes fueron compartidas tanto por el cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del dicasterio pontificio de Educación y Cultura, como por la arquitecta mexicana, Tatiana Bilbao, quien participa en el pabellón del Vaticano: la reparación del inmueble debe ser una restauración social; y que la inteligencia colectiva es tan valiosa como la inteligencia personal y la artificial, o quizá más.
El proyecto pontificio se llama “Obra abierta” y en palabras del cardenal busca reparar las heridas de los muros del edificio al mismo tiempo que “curar el vecindario”; pues para reparar el edificio público, se necesita restaurar el aporte social; pero también en su dimensión alterna: toda restauración de un espacio social de convivencia (el edificio de ‘piedras vivas’) exige un proceso de reparación comunitaria (es decir, de las heridas objetivas de la colectividad).
Según lo planteado, hay una sutil pero trascendente distinción entre reparar y restaurar. La idea de reparar tiene una connotación de que algo ya fue demasiado tarde; es decir, ya hubo un daño o un descuido que ha estropeado una condición ‘funcional’ precedente. Lejos de poder prevenir el acto nocivo o el error; el mal ya ha sido causado y es visible, ostensiblemente interpelante. La reparación busca volver a equipar bajo ciertas condiciones nuevas, la imagen de sí que el objeto o el sujeto tenía en el pasado.
Por su parte, la idea de ‘restaurar’ aunque suene semejante, tiene un simbolismo distinto. Mientras la reparación puede limitarse a corregir una avería, pulir una herida para que no sea visible o incluso “dar algo tardíamente a cambio de un daño ya causado”. La restauración parece mirar al todo integral para que vuelva a ponerse de pie, a rearticular todas las funcionalidades perdidas del sujeto o del objeto en cuestión. Por tanto, si la reparación es el remedio para corregir la agresión y el daño; la restauración parece responder a los males del olvido y el desdén. La restauración, podríamos decir, está constituida de incontables actos de reparación hasta que, finalmente, se yergue y establece por sí misma.
Finalmente, la palabra restitución es inherente a la experiencia del Año Jubilar. Como se sabe, cada cuarto de siglo, la Iglesia católica ofrece a sus creyentes un tiempo de gracia y misericordia. Es, sobre todo, un tiempo de reconciliación y renovación espiritual, pero que acerca a los fieles la oportunidad de obtener la Indulgencia Plenaria (alcanzar la remisión total del castigo temporal por los pecados cometidos) bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, el proceso para alcanzar esta gracia pasa por el sentido de restitución de lo que creemos propio de vuelta a las manos de Dios. La restitución significa literalmente “devolver algo a quien lo tenía antes”; y la enseñanza cristiana reconoce que todo le pertenece al Creador. Así, todo lo que creemos propio: las posesiones, las deudas de terceros, el éxito y los logros personales, nuestras cualidades y dones; deben ser puestos nuevamente en manos de Dios.
En el pasado, el año jubilar servía para restituir tierras invadidas, devolver la libertad a los esclavos y darle descanso a la Creación de nuestra explotación; pero también para reconocer que nuestra propia inteligencia, los dones de nuestras habilidades y capacidades debían ser devueltas a un proyecto más amplio que el que nuestro egoísmo individual o de grupo aglutinado alcanza a mirar: al proyecto universal de Dios. Un proyecto de salvación que sólo se entiende en clave de pueblo, humanidad y comunidad; esto es, en la colectividad.
Por ello, en esta ‘pausa máxima’ que sirve a los creyentes para experimentar y reflexionar los insondables mundos de la existencia y la trascendencia; también es una oportunidad para mirar nuestro tiempo y contexto. Y advertir los daños que requieren ser reparados, visualizar la patria que anhela ser restaurada, reconocer los bienes que exigen ser restituidos; y reparar, restaurar y restituir siempre el clave de comunidad, en esa inteligencia colectiva tan ardua de integrar en nuestra conciencia.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
-
Cinehace 3 días
‘Amen. Francisco responde’, el documental que mostró el interés del Papa por los jóvenes
-
Mundohace 23 horas
La emotiva despedida de Sor Geneviève Jeanningros al Papa Francisco
-
Culturahace 2 días
El Papa Francisco en libros, siete obras para conocerlo
-
CDMXhace 1 día
Una palabra basta: mexicanos recuerdan al Papa Francisco con el corazón