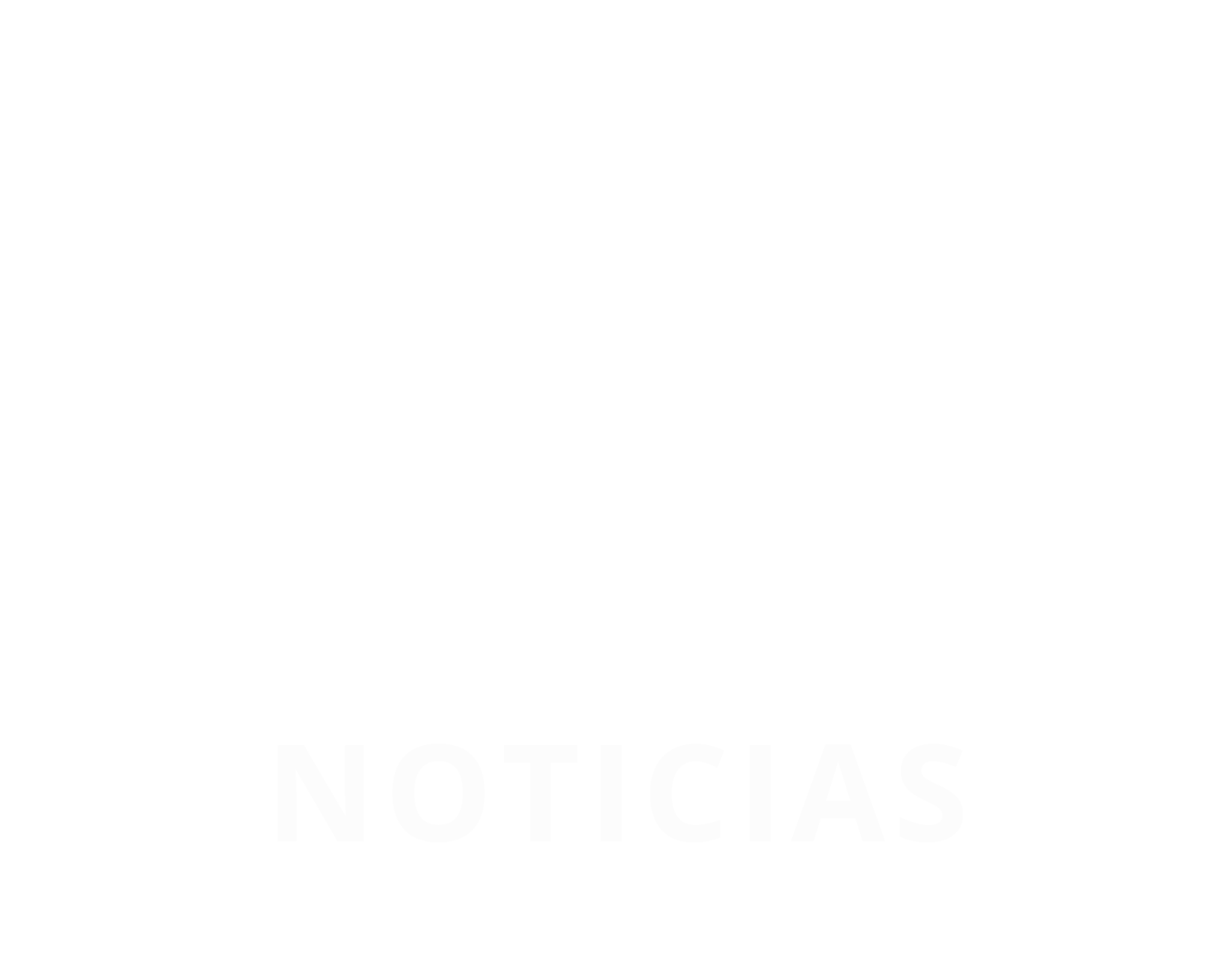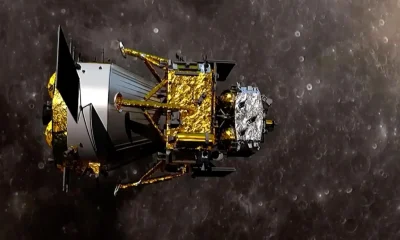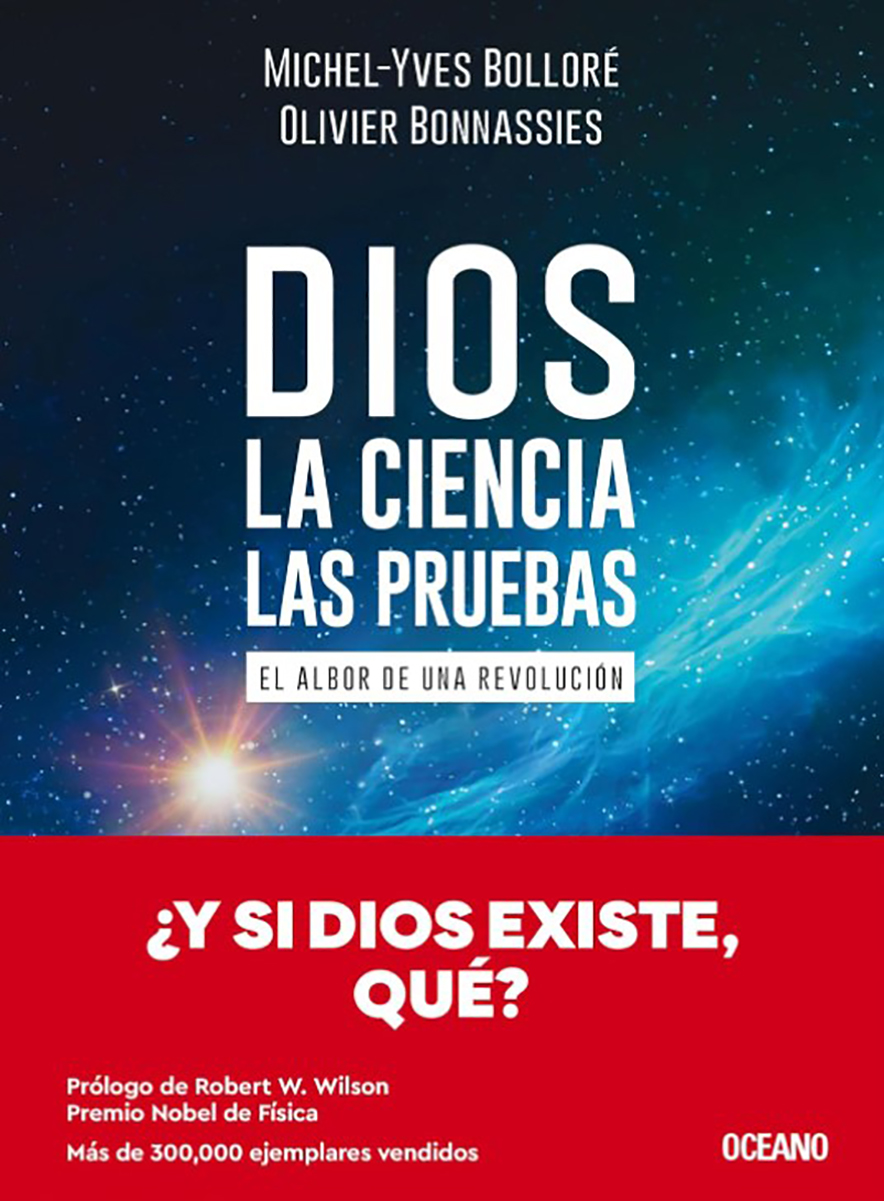Felipe Monroy
La luna, el cosmos y la fe astronómica
Con cierta recurrencia, surge entre creyentes y no creyentes la inquietud sobre cómo son definidas las fechas de algunas fiestas religiosas, especialmente la Semana Santa, la Pascua o el Ramadán. Es bien sabido que año con año, estos momentos de profunda religiosidad caen en fechas distintas y, para el orden secularizado occidental al que estamos acostumbrados, no es fácil seguirles la pista.
El cálculo y la forma de vivir estas fiestas religiosas tiene una explicación realmente sencilla pero sus implicaciones son más interesantes de lo que aparentan: están ligadas a la ciencia, a la naturaleza, a la observación del cosmos, al uso de la imaginación y de la conciencia de que la humanidad es apenas un espectador efímero y privilegiado de una danza cíclica y eterna la cual merece ser relatada tanto con el lenguaje de las palabras como con el lenguaje de la fe.
Para el mundo judío, la Pascua es la celebración de la liberación del pueblo hebreo; se festeja el día 14 de Nisán y comienza justo en la noche de luna llena después del equinoccio de primavera. El relato histórico-religioso es por supuesto fascinante: conmemora los auxilios que Yahvé hace para que Moisés y Aarón liberen de la esclavitud a su pueblo y lo conduzcan, no sin arduas tribulaciones, rumbo a la tierra prometida.
En el mundo cristiano, la Semana Santa y la Pascua de Resurrección son la culminación de un largo itinerario de preparación espiritual. La Pascua cristiana se calcula casi igual que la Pascua judía; sin embargo, la celebración se mueve al primer domingo –día del Señor para los creyentes cristianos– después del primer plenilunio (la luna llena astronómica) después del equinoccio de primavera. A diferencia de la cultura hebrea, el cristianismo se nutrió inmensamente de la cultura astronómica griega y romana durante siglos y por ello el cálculo del Domingo de Resurrección ha convivido largamente con los calendarios lunisolares ancestrales que buscaron comprender los ciclos orbitales del sol y de la luna. Durante siglos fue el calendario alejandrino y hoy, el gregoriano.
Para los cristianos, la Pascua es la celebración de la Resurrección de Cristo; se conmemoran los días previos a su muerte (la Pasión) y también se cuentan hacia atrás los 40 días de preparación espiritual hasta el Miércoles de Ceniza que reflejan la consonancia de la ‘cuadragésima’, un número recurrente en la historia salvífica judeo-cristiana (cuarenta días de diluvio universal, cuarenta años del peregrinar hebreo en el desierto, cuarenta días de ayuno de Jesús en el desierto y un largo etcétera).
Finalmente, el mundo islámico también observa a la luna y define sus celebraciones junto a sus fases. El primer día del Ramadán -noveno mes del calendario islámico- comienza al día siguiente del avistamiento directo de la luna nueva y sigue el curso de la luna creciente (que incluso está en el símbolo nuclear del islamismo). Aunque en nuestros días hay esfuerzos por unificar el calendario islámico y así anticipar cíclicamente cuándo será Ramadán en los próximos años, aún hoy, la única manera de conocer el inicio de este mes sagrado musulmán es con la observación directa de la bóveda celeste y asentarlo en el calendario lunar Hijri, que tiene 12 meses lunares en un año de 354 o 355 días. Los musulmanes conmemoran todo este mes sosteniendo el ayuno mientras el sol está en el cielo para celebrar las revelaciones que Alá, a través del ángel Gabriel, hizo al profeta Mahoma para escribir el libro sagrado del Corán.
En nuestros días es importante recordar que prácticamente las tradiciones religiosas primitivas y trascendentales no son exclusivamente relatos arbitrarios de símbolos surgidos de la imaginación. Aquellos que comparan los relatos religiosos con meras ‘fantasías’ pecan de ignorancia y soberbia; y aún más: es probable que el hiperconsumismo capitalista esté sustentado en más ficciones que los relatos monoteístas ancestrales. En fechas recientes, por ejemplo, han sido publicados estudios sobre por qué las generaciones urbanizadas piensan que los envases de leche chocolatada proviene de vacas cafés y los empaques de leche natural, de las vacas blancas; y es famoso aquel relato de una joven que, teniendo un sano y fecundo limonero en casa, seguía comprando limones en el supermercado “porque creía que los limones venían de una fábrica o necesitaban algún proceso industrial para hacerlos consumibles al ser humano”. Es decir, el consumismo capitalista nos distancia de la naturaleza de formas jamás vistas bajo las concepciones religiosas ancestrales.
De esto también tienen algo de responsabilidad las instituciones religiosas que, en el afán de unificar criterios (como ahora lo están intentando en el mundo islámico), olvidan quizá una de las principales fuentes de la espiritualidad y la religiosidad humana: la contemplación de la naturaleza. El asombro que produce en el corazón humano nuestra capacidad de comprender designios cosmológicos y astronómicos, propios lo infinito y lo eterno, desde nuestra diminuta pequeñez y nuestra efímera existencia.
Pensémoslo de esta forma: Resulta anticlimático preguntar a un sacerdote, a un imán o un rabino cuándo comienzan los días sagrados y que éste responda mirando un calendario sobre su escritorio; imaginemos, por el contrario, que estos hombres –vínculos entre Dios y los hombres– contemplaran el firmamento, nos mostraran la luna y el sol, las constelaciones y los astros, y nos dijeran: “Contempla el día y la noche; el cosmos habla de nuestra historia y en ella estamos viviendo”. O como diría fray Luis de León: “¡Ay!, levantad los ojos / a aquesta celestial eterna esfera: / burlaréis los antojos / de aquesta lisonjera / vida, con cuanto teme y cuanto espera. // ¿Es más que un breve punto / el bajo y torpe suelo, comparado / a aqueste gran trasunto, / donde vive mejorado / lo que es, lo que será, lo que ha pasado?”.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Francisco, silencio y cuidados

Una vez escuchado lo que Sergio Alfieri, médico tratante del Papa, dijo sobre lo cercano que Francisco estuvo de morir en el hospital Gemelli de Roma, no se puede sino estar sorprendido y aliviado por que el pontífice haya superado el internamiento hospitalario y se encuentre en convalecencia en la residencia de Casa Santa Marta.
El sitio se ha vuelto un búnker, revelan algunas fuentes; en especial el segundo piso del complejo donde se ha restringido el acceso a visitantes o más colaboradores de los estrictamente necesarios. El Papa –asegura la información estatal oficial– se enfoca en continuar su tratamiento y en las terapias; pero también, se intuye, es consultado permanentemente sobre algunas decisiones y asuntos que él debe validar o autorizar.
La maquinaria vaticana no se detiene y, como ha sucedido en otros pontificados en su fase crepuscular, se abren vergonzosas puertas al abuso oportunista de una autoridad menguada: Decisiones, autorizaciones e incluso los contenidos de los mensajes pontificios son tan vulnerables a planes subrepticios como el hombre bajo la tiara papal.
El retorno del papa Francisco al Vaticano, por tanto, mantiene casi todas las incertidumbres que había durante su hospitalización excepto una: la que prevé en la letra, tradición y protocolo el fin del pontificado. Comenta un sacerdote experto liturgista: “Lo único que cambió es que, si el Papa fallece, no se tiene que inventar ningún protocolo distinto al que ya está previsto. Haberlo perdido en el Gemelli habría supuesto un dolor de cabeza para todos; ahora en el Vaticano, todo mundo sabe qué hacer”.
El comentario parece crudo, incluso despiadado, pero los mismos informativos de la Santa Sede sembraron, quizá inconscientemente, una gramática de despedida. Los medios oficiales publicaron ‘Francesco torna a casa’ (Francisco regresa a casa) pero inmediatamente corrigieron: ‘Bentornato a casa Santo Padre’ (Bienvenido a casa Santo Padre). El ajuste no es menor porque en la gramática católica el ‘regresar a casa’ se suele utilizar para notificar la muerte de alguien y su trascendencia a la Casa de Dios Padre.
En concreto, la estancia del Papa en el Vaticano podría ser más cómoda para los funcionarios vaticanos que para el propio pontífice. De hecho, el Vaticano ha vuelto a una dinámica más cercana a la normalidad: se divulgan renuncias y nombramientos, catequesis y mensajes del Papa; los cardenales curiales presiden encuentros y dan entrevistas a medios. “En la Santa Sede, gracias a Dios, todo opera de manera ordinaria”, escribe un alto funcionario del Vaticano. Sólo en los aposentos del pontífice, dicen, reina un silencioso cuidado para que, con ayuda de la providencia divina, el Papa vuelva a salir al balcón del Palacio Apostólico a impartir la bendición ‘Urbi et Orbi’ el próximo 20 de abril, Domingo de Pascua.
Las instrucciones de los médicos al Papa han sido muy claras: por lo menos dos meses de descanso, de limitada actividad: recibir pocas personas, no agotarse con trabajo, y continuar el tratamiento farmacológico y de fisioterapia respiratoria. La información oficial controlada por el Estado Vaticano, asegura que eso es lo que sucede tras los muros de Casa Santa Marta.
Afuera, sin embargo, Roma ha regresado a la dinámica del Año Jubilar, con peregrinaciones, celebraciones y eventos multitudinarios; Roma Capital presentó a ‘Julia’ la asistente virtual para peregrinos del Jubileo; el Policlínico Gemelli inauguró una nueva Sala de Admisión y Observación pero ya sin los fieles que estuvieron en sus alrededores al pendiente de la salud del Papa.
La Santa Sede publicó el calendario de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y la Octava de Pascua (en la que no confirma la presencia del Santo Padre pero tampoco informa de los cardenales que lo suplirán presidiendo los eventos) y también notificó de la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, el santo millennial o santo ‘de la Internet’, en el contexto del Jubileo de los Adolescentes el próximo 27 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Pareciera que se dijera: “Con el viejo ya en casa, tranquilo y reservado, volvamos entonces a lo nuestro”.
No se puede negar que el argentino entró como un vendaval a la sede petrina hace 12 años y en este tiempo alcanzó a concretar no pocas tareas que se consideraban tan difíciles como impostergables; obras que requerían “vigor de cuerpo y espíritu”, como confesó Benedicto XVI cuando renunció. El Papa Bergoglio, jesuita, venido de Latinoamérica, del ‘Continente de la Esperanza’, avanzó en lo impensable: la reforma del Vaticano y de la Santa Sede. Una reforma integral que abarca tanto a la estructura y operación de las instancias pontificias como al estilo y las actitudes de sus operadores.
Ahora el Papa entra en una nueva fase en la que, como él mismo ha dicho sobre los ancianos, no debe ser dejado solo, debe vivir con el afecto de todos [porque] ha aprendido mucho en la vida y en la vejez y la enfermedad seguirá dando fruto. Bergoglio, aproximándose al final de su vida terrenal, es aún una buena raíz que la Iglesia joven necesita para llegar a ser adulta. Porque incluso debilitada y frágil, esta etapa de vida del Papa es un regalo para el futuro de la Iglesia.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Otra vez, elecciones

Inclinados sobre los abismos de consternación que nos causan las fosas clandestinas, las masacres y la vulnerabilidad de la paz en el país, y ateridos de zozobra ante los escenarios económicos globales; el trascendente proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación ha pasado a un rincón casi olvidado de interés nacional y social. Pero no para todos, especialmente para los más interesados.
El próximo primero de junio, la ciudadanía tendrá que elegir por medio del voto popular, universal y directo a los responsables de diversos cargos del poder judicial. Se trata de una pléyade de candidatos a insertarse en una inmensa estructura y red de servicio idealmente orientado a la justicia y a la preservación del orden jurídico. Se elegirán ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; diversos magistrados para tribunales, salas regionales, tribunales de disciplina y tribunales colegiados de circuito; así como titulares de juzgados de distrito.
Desde el origen de la propuesta para que –al igual que el poder ejecutivo y el poder legislativo–, la ciudadanía participara directamente en la elección del poder judicial; las críticas al procedimiento han sido mayúsculas.
Destaca principalmente la preocupación de que, tanto candidatos como grupos de interés y ciudadanos entren en un juego de marketing electoral para promover “personajes” y “eslóganes” para granjearse el voto popular, en lugar de procurar los mínimos de evaluación de cualidades técnico-jurídicas y de experiencia judicial para que ese servicio público se realice por las personas más calificadas.
Frente a esa preocupación, algunos mecanismos han sido improvisados e implementados para moderadamente garantizar que los perfiles de candidatos por lo menos cumplan los mínimos de conocimiento y experiencia. Sin embargo, entre el azar y la opacidad de algunos de estos procesos, la elección del Poder Judicial se constituirá más en un acto de fe que en una responsabilidad bien informada.
A favor del proceso, se ha argumentado que la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial va a evitar que los grupos de poder e interés –anquilosados entre las estructuras del gobiernos y la propia burbuja nepótica de las élites judiciales de México– conserven bajo su control los mecanismos de lucro y autopreservación de privilegios.
Por desgracia, a pesar de los ingenuos e ideologizantes comerciales que exaltan los dones y bienes de la supuesta ‘independencia’ del poder judicial, es evidente que, en su gran mayoría, el proceso de búsqueda de justicia en el país va de la mano del involucramiento de influencias, intereses, grupos de poder y agendas muchas veces inconfesables.
En todo caso y a pesar del cambio radical del mecanismo de selección de estos funcionarios (ya que en el pasado también había procesos electivos umbríos pero limitados a otras élites) se mantiene el problema de la influencia que los grupos de interés que apoyarán por los recursos mercadológico-electoral a las personas de su predilección a los puestos de sus necesidades.
Toda candidatura requiere un equipo especializado en promoción de imagen, construcción de discurso y gestión mediática; y el próximo proceso electoral del Poder Judicial tendrá su buena dosis de marketing y campaña electoral. Toda estrategia que no esté prohibida por la ley será útil para los intereses de los que aspiran a ser juzgadores y juzgadoras de las instancias públicas de la nación; pero también útil para los sectores y grupos políticos que quieran insertarse en los márgenes de influencia del nuevo poder electo.
Es cierto que por una parte estará la información oficial de las candidaturas a elegir en el proceso electoral a través de la plataforma “Conóceles” [sic] del Instituto Nacional Electoral a través de la cual se espera que la ciudadanía se informe de los mínimos y básicos de las y los candidatos a puestos de elección del Poder Judicial.
Pero, las campañas tienen su propio ámbito de infoentretenimiento: estrategias de persuasión, justificación y propaganda que construyen imagen pública, limpian historiales y maquillan personalidades.
Las campañas electorales son esencialmente una guerra simbólica en pos de territorialidades y poder político, a través de retóricas propagandísticas y negociaciones gremiales; por eso llama profundamente la atención de que en este proceso, el primero por su naturaleza que se lleva a cabo en México, la Iglesia católica busque un sitio de participación y referencia con la propuesta publicada en el órgano informativo de la Arquidiócesis de México.
Así lo anunciaron: “Con la finalidad de aportar nuestra parte como ciudadanos mexicanos, convocamos a los Candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres y hombres, a que envíen entre este 23 de marzo y hasta el 1 de abril, un video de 1 minuto y medio, en el que hablen a los ciudadanos sobre su trayectoria, propuesta o visión de la justicia y de los derechos humanos, comenzando por el elemental derecho de la Vida. Todos los videos que nos lleguen los publicaremos en los distintos canales de nuestra publicación”.
Llama la atención que la Iglesia busque involucrarse como una instancia de referencia en el proceso electoral (aunque no para todos los cargos de funcionarios, sólo para los ministros de la Corte). De este modo, la Iglesia pretende erigirse como una instancia de difusión –y quizá hasta de validación– de los discursos propagandísticos y campañas de aquellos candidatos a ministros que, evidentemente, querrán hacer estrategia política a través de las instancias eclesiásticas.
Estamos en territorio aparentemente desconocido por ser la primera vez de este proceso democrático para el Poder Judicial; sin embargo, todas las campañas electorales conservan su esencia de agrupar y negociar intereses mientras se lucha por la colocación de los símbolos propagandísticos en el espacio público y la conversación social. Todo espacio que acerque a audiencias y votantes refleja un interés; habrá que vigilarlos para intentar comprender sus intereses evidentes y también los que se pretendan ocultar.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Ecos de Teuchitlán: actitudes contra la ignominia

La realización de la jornada de luto y oración por los desaparecidos y las víctimas de la violencia en México ha sido, más que un acto político, un signo contundente de compasión y solidaridad que realmente era necesario por los niveles de indignación, consternación e inquietud que ha dejado la estela de hechos en Teuchitlán.
Aún es temprano para saber con certeza científica todo lo que se ha vivido detrás de los muros del rancho Izaguirre y que fue bautizado por los medios de comunicación como “campo de extermino y adiestramiento” o “escuela criminal”; pero más allá de las simplificaciones, es evidente que su mera existencia debe sacudir la conciencia de toda la sociedad.
Por eso preocupa la bajeza con la que el poder político relativiza la conversación sobre los perfiles de crueldad que se han interiorizado en la sociedad; y también extraña la singular instrumentación del horror para, desde cierta peana de pureza, señalar a todos los que están mal excepto sí mismos.
En este contexto, que refleja autopreservación más que implicación, ha sido una bocanada de aire fresco la manifestación plural y extensa de la sociedad en 23 ciudades de la República; y muy especialmente, el mensaje que desde la Catedral Metropolitana de México -el recinto religioso de mayor valor histórico y cultural del país- ofreció el obispo Francisco Javier Acero Pérez, religioso vallisoletano que ha tomado carta de naturalidad mexicana por su involucramiento sin ambages con realidades terriblemente dolorosas del país.
Su mensaje comenzó reconociendo las propias carencias, ausencias y debilidades de los pastores y líderes religiosos; el gesto no ha sido menor: salir de las propias certezas y autovaloraciones es esencial para definir la auténtica posición del compromiso social.
Su cercanía y acompañamiento a las madres buscadoras auxilia al obispo Acero a eludir la posición inmaculada, abajarse al sufrimiento real y reconocer nuestra propia cuota de dolor y vergüenza en el drama que esta crisis de humanismo nos abruma. Sólo desde esa posición tiene sentido la interpelación a las autoridades y al poder político; sólo desde el reconocimiento de que no hemos hecho lo suficiente para construir la paz y la reconciliación en el país, la indignación se posiciona junto a las víctimas y a los heridos.
El obispo Acero puso en palabras el sentido real de la sinodalidad: ‘caminar juntos’ no es un eslogan ni un buen deseo; es la conversión a una actitud que por omisión o comodidad decidimos abandonar. Distraídos más por los juegos de influencia política olvidamos que el sufrimiento no tiene casaca ni color; que, como sucedió a Job, su triunfo sobre el enemigo, no desapareció el dolor de los seres amados que sí perdió para siempre.
La Iglesia católica en México suele resguardarse bajo dos certezas evidentes: la masiva y mayoritaria presencia de fieles en casi cada rincón del país -lo que faculta a los pastores hablar ante otras instancias con respaldo y representación-; y el sustrato cultural cristiano en la vida cotidiana del pueblo, que aún ofrece algo de sentido a las dinámicas sociales. Son estas dos certezas las que imposibilitan a los miembros de esta comunidad -pastores y feligreses por igual- a sustraerse de la grotesca realidad; son la razón por la que no pueden limitarse a señalar sin señalarse.
Y finalmente, hay algo que también debemos asumir los periodistas, opinadores y demás referentes mediáticos ante este drama que solamente a un desalmado podría no causarle pasmo y conversión: la normalización del insulto fácil y del lenguaje violentador.
No se trata de prohibirlo ni de pactar con el poder para intercambiarlo por eufemismos; sino de recuperar el sentido objetivo de agravio y afrenta que tienen el insulto y las palabras vehementes. Es inverosímil el endiosamiento y fascinación infantil por los influencers y pseudo periodistas cuyo único servicio y talento es hacer mofa mediante el insulto retorcido, haciendo del escarnio su modo de vida.
El abuso de insultos e imprecaciones, el lenguaje abusivo que confunde la crítica con el desprecio o el cuestionamiento con agresividad, así como la mal disfrazada superioridad moral y técnica que siempre sabe qué es lo que deben hacer los demás, son fermento de actitudes sociales que, una vez normalizadas, convierten toda interacción humana en un duelo de egos, individualismos, autorreferencialidades y vanas jactancias. Toda labor para transformar las realidades de terror, exige otros referentes y otras actitudes para comunicar.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Internet de las cosas, IA y dinámicas familiares

Ciudad de México.- Cuesta creer que un robot-aspiradora pueda ser el responsable de la salud en las dinámicas familiares pero The Futurist, la prestigiosa revista sobre avances tecnológicos, planteó una inquietud real sobre la convivencia de nuestras familias con los asistentes virtuales, juguetes interactivos y herramientas conectadas a Internet.
Los editores plantean un escenario con las famosas aspiradoras automáticas que a través de cámaras, sensores y conexión a la red recorren el piso de los hogares para levantar el polvo: el robot no sólo pasea inocente, sino que hace un escaneo completo de la estancia o pieza del hogar recopilando datos sobre los metros cuadrados de superficie, el tipo de suelo y la distribución del mobiliario, eso genera indicadores que suele relacionar al poder adquisitivo.
Estos dispositivos también tienen capacidad para recoger ‘data’ sobre la ubicación geoespacial, la cantidad de habitantes de ese hogar, sus dinámicas cotidianas e incluso, a través de las imágenes, saber la condición de algún aspecto de la casa que requiera intervención, reparación o sustitución.
Pero además, si los dispositivos tienen interfases de interacción con usuarios (como los asistentes virtuales) la información compilada también ayuda a crear perfiles psicográficos de núcleos sociales enteros; y toda esa información, como se sabe, suele ser traficada con diversos comercios virtuales, compañías de infoentretenimiento o herramientas políticas que no solo quieren ‘vender’ productos o ideas sino ‘modificar’ comportamientos, actitudes y expresiones de personas, familias y comunidades.
Así –auguran con humor los editores– de pronto la aspiradora robot es la responsable de conflictos intrafamiliares por compras o deudas no dialogadas; por airadas discusiones entre sus miembros debido a polarizaciones ideológicas o políticas; o incluso por la introducción de nuevas costumbres o el cuestionamiento de viejas tradiciones.
De ahí la pregunta: ¿Cómo se afectan las dinámicas familiares en esos hogares donde los asistentes virtuales programan la cena; los juguetes interactivos escuchan y educan a los niños; y los algoritmos deciden qué noticias y qué entretenimiento se debe consumir?
A merced de la ‘big data’
Entre otros avances tecnológicos, la Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial han redefinido la convivencia social, pero también plantean riesgos estructurales en las familias y las personas: Desde la comercialización de datos íntimos –pues los hogares ya no constituyen la frontera de la privacidad– hasta la fragmentación cultural que no sólo pulveriza las identidades colectivas sino especialmente las individuales.
Los nuevos hábitos familiares en el contexto tecno-mediático se contraponen a las relaciones y valores familiares tradicionales a través de cambios en los modos de consumo y la exposición a mensajes ideológicos.
Por ejemplo, los dispositivos conectados (termostatos inteligentes, cámaras para bebés, altavoces con IA) recopilan datos sensibles de manera permanente. En 2022, Amazon admitió que su dispositivo Alexa guarda conversaciones incluso cuando no se activa con los comandos. El riesgo es que esos datos son comercializados con grandes empresas informativas; así es como Google o Meta usa esos patrones de consumo familiar para vender anuncios personalizados; o aún más: aprovecha el análisis psicográfico de las personas para mutar sus sentimientos hacia algunos temas o manipularlos.
Pero eso no es todo, según Kaspersky, una de las más avanzadas compañías de seguridad digital, el 67% de los ataques de secuestro de datos sucede en hogares con múltiples dispositivos. Es decir, la ciberdelincuencia no se limita a los grandes operadores de datos sino a hackers que pueden poner en riesgo la estabilidad en el hogar. Como menciona Carissa Véliz en ‘Privacidad es poder’: “Una familia promedio comparte más datos con corporaciones que con su propio psicólogo”.
Te puede interesar: https://siete24.mx/opinion/teuchitlan-mas-alla-del-polvo-y-la-sangre/
Efecto burbuja.
Los especialistas advierten que el infoentretenimiento en las familias se ha convertido en burbujas individuales y autocomplaciente; las plataformas que buscan la atención de sus usuarios como TikTok, YouTube o Netflix emplean algoritmos que priorizan contenidos adictivos. Pero no eso no es todo, estos contenidos promueven en su mayoría desinformación (según un estudio de PeW, el 58% de adolescentes creen en teorías conspirativas vistas en redes) y aislamiento cultural.
Es notable cómo cada vez menos hogares consumen contenido en familia y cada miembro aislado se reafirma en su identidad individual más por sus intereses personales que por la conciencia de pertenecer a una familia.
Este ‘efecto burbuja’ reduce el diálogo intergeneracional y pone en conflicto valores éticos o morales entre padres e hijos; de hecho, bajo estas nuevas dinámicas, la familia cada vez es menos relevante en la transmisión de principios, valores e identidad. Según el INEGI, el 40% los niños mexicanos prefieren youtubers españoles; y los más recientes estudios revelan que los algoritmos de las IA homogenizan criterios, valores y narrativas. Así como los modelos estatistas y nacionalistas buscaron enterrar las lenguas indígenas y las tradiciones ancestrales; hoy el riesgo es que los lenguajes y las tradiciones familiares no representadas en los algoritmos (en manos de los poderes económicos) también estén en riesgo de desaparecer.
¿Qué hacer?
Evidentemente nada se logra deteniendo el camino de las tecnologías, pero sí se puede controlar el impacto que estas herramientas y dispositivos pueden llegar a tener en las relaciones familiares.
Las familias requieren redescubrir los valores de compartir la mesa y no sólo la clave del Internet; recordar la importancia de los roles familiares complementarios para participar en objetivos comunes; y auxiliar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos a mejorar sus habilidades sociales básicas y habilidades tecnológicas.
En lo que respecta a las compañías que usufructúan el pirataje de datos compilados por la Inteligencia Artificial y la Internet de las Cosas, se requieren leyes y mecanismos de control para exigir transparencia en la recopilación de datos y protección de datos personales sensibles. Finalmente, las familias deben contar con espacios abiertos de formación tecnológica desde el pensamiento crítico para detectar y evitar los abusos.
Lo importante es integrar correctamente la tecnología a las dinámicas familiares porque su uso acrítico amenaza directamente a la estabilidad familiar. Si, como apuntó Byung-Chul Han, “la hiperconexión nos aísla y la saturación de datos, nos empobrece”, el desafío de las familias es construir hogares donde estas herramientas no esclavicen ni enajenen, y donde la tradición no tema a la innovación.
-
Edomexhace 3 días
Caso Tultitlán: ¿Dónde está el bebé? Dulha desconoce el paradero de su nieto
-
Méxicohace 20 horas
La familia, el pilar que pone a México entre los países más felices
-
Mundohace 3 días
Papa Francisco: “nunca es tarde para comenzar de nuevo”
-
Techhace 3 días
La Basílica de San Pedro llega a Minecraft