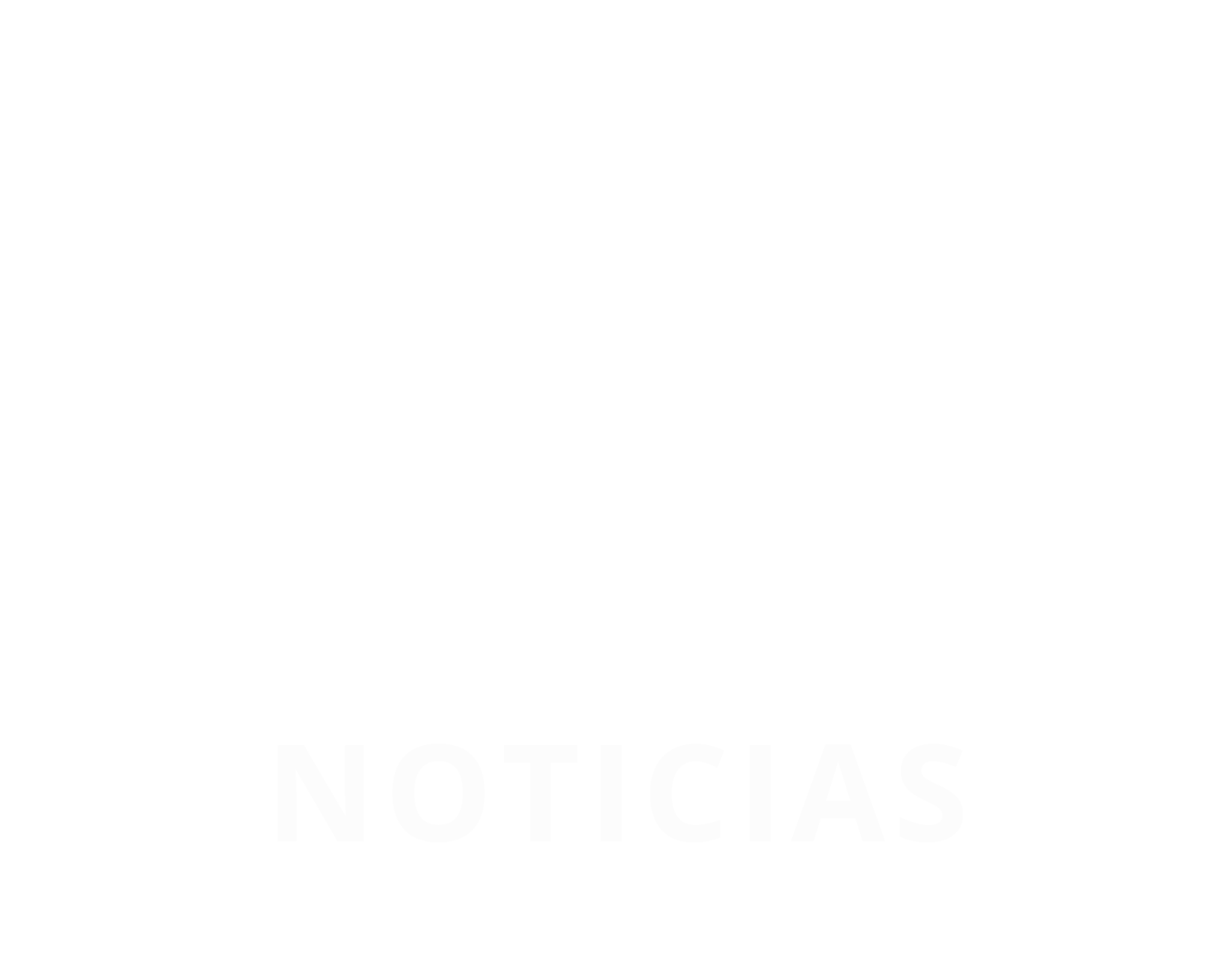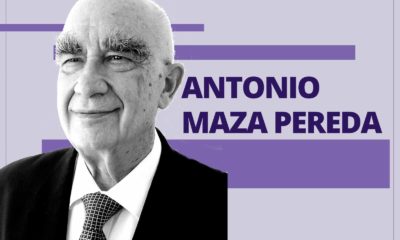Opinión
Las rasgadas vestiduras del votante católico
Felipe de J. Monroy*
Los católicos en México jamás han votado de forma homogénea, no existe un ‘bloque católico electoral’ y todo parece indicar que ni la identidad religiosa del candidato ni la del partido político influye de manera significativa entre el electorado creyente para la definición de su simpatía o su apoyo.
Esto no quiere decir, sin embargo, que cualquier expresión de valores socioculturales y religiosos sea igualmente válida para las afinidades del electorado mexicano: hay rasgos idealizados de la mexicanidad fuertemente compartidos con sólidas conexiones a la cultura religiosa cristiana y que suelen ser hábilmente explotados en campañas electorales por quienes saben escuchar al pueblo.
El último tramo de la larga campaña de Andrés Manuel López Obrador dio cátedra de cómo se pueden construir esos vasos comunicantes entre el discurso político y los valores culturales sociorreligiosos del país.
A pesar de liderar los últimos resabios de las agrupaciones políticas de corte socialista y herencia comunista en México (además de provenir de una de las tradiciones políticas más anticlericales del país), el tabasqueño levantó su ascenso a la Presidencia no sólo mostrando distante respeto a las prácticas religiosas cristianas presentes en casi en el 90% de la población sino enalteciéndolas como parte esencial de la vida cultural del país y como parte de la respuesta a los desafíos políticos y económicos emergentes.
Pero, aunque no exista un ‘bloque electoral católico’ en México no quiere decir que los actores políticos y sus partidos no estén buscando congraciarse con la identidad religiosa mayoritaria en el país o que –y esto es lo realmente relevante– no exista la tentación de que ciertos grupos religiosos estén ya politizando y polarizando la fe a fuerza de integrismos y pelagianismos exacerbados motivados por auténticos intereses mesiánicos o directamente mundanos.
Como es de esperarse y debido a la dureza de sus certezas, estos grupos tampoco son homogéneos. Sus filias, fobias y activismo político son tan dispares que lo mismo pueden apoyar a movimientos electorales tradicionales (más o menos ubicados entre el socialismo libral o el liberalismo social) que a los nuevos exotismos políticos liderados por pragmáticos outsiders.
Y quizá eso no sea lo grave, lo cuestionable es que dentro de la compleja y bimilenaria catolicidad se autoproclamen como los auténticos seguidores de la doctrina debido a su elección política.
Esto último no es menor, actualmente hay grupos de identidad católica politizados y polarizados a tal nivel que incluso cuestionan al colegio episcopal y al sumo pontífice por no ceñirse a lo que ellos creen que es la verdadera doctrina política del catolicismo.
No sólo ellos se rasgan las vestiduras por la definición contraria o por la indefinición política de sus hermanos de fe sino que utilizan cuanto argumento les caiga en mano para jalonear al votante de identidad cristiana hasta rasgarlo en lo que Benedicto XVI llamó “esquizofrenia entre moral individual y pública”.
Estos grupos apelan a la invariabilidad doctrinal de su religión en la vida pública, pero no caen en cuenta que los propios pontífices han comprendido que la inmutabilidad del mensaje divino siempre está sujeto a las limitaciones de la comprensión, la razón y el devenir histórico humano. Benedicto XVI en un discurso a políticos europeos en 2006 enumeró tres “principios no negociables” de los católicos en la política (protección de la vida, matrimonio tradicional y libertad de educación a los hijos); pero él mismo en su exhortación Sacramentum Caritatis del 2007 añadió “promoción del bien común en todas sus formas”. Ratzinger comprendió una evolución de su comprensión ante las urgencias sociales.
Y sucede ahora igual con Francisco, el pontífice argentino directamente ha desautorizado la creación de ‘partidos católicos’ en el mundo; la Congregación de la Doctrina de la Fe ha alertado del creciente neo-pelagianismo desde el cual algunos creyentes se sienten preservados del error de juicio; y el aggiornamento político de la Iglesia hoy apunta más hacia la fraternidad, la justicia social y la democratización en la búsqueda del bien común en lugar del autoritarismo de soluciones inmediatistas.
A pesar de eso, la radicalidad de identidad política catolizante de estos grupos se seguirá sujetando a sus pequeñas certezas de tal manera que incluso podrán seguir llamando católico-provida a quien está a favor de la pena de muerte (una práctica hoy opuesta al catolicismo) y llamar comunista a quien esté a favor de la justicia social y el bien común (búsquedas centrales de la Doctrina Social de la Iglesia).
Por eso, para el actual proceso electoral mexicano, resultan inspiradoras –más no impositivas– las palabras de Francisco en Fratelli tutti: “Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva.
No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones.
Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, sólo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído; aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien”.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe
Dejanos un comentario:
Felipe Monroy
Ni meme ni expresión religiosa: es tedio pendenciero

A cuarenta días de las votaciones, las campañas electorales deberían estar en un momento álgido de discusión, de confrontación y debate, incluso se permitiría una dura invectiva entre contendientes; y, sin embargo, no son los perfiles de las candidaturas ni sus discursos o sus acciones de campaña las que generan la conversación social. A falta de una discusión entre personajes que representan proyectos, tenemos episodios –más o menos– estériles que evidencian mera provocación e ignorancia.
Es claro que el episodio de la tristemente célebre playera que muestra la representación de la muerte en actitud de silenciar a alguien mientras un mensaje sentencia que “un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador” es una provocación para generar toda una conversación que, paradójicamente, se aleja de la necesaria discusión en torno a los proyectos centrales en disputa.
Las reacciones parecen más abundantes de lo necesario: Los obispos de México emitieron un extraño comunicado en cuyo discurso se mezcla la cultura de la muerte, el juicio de amparo y el año jubilar por la vidente del Sagrado Corazón para cuestionar indirectamente la exótica propaganda de la playera; los comunicadores, analistas y hasta el presidente de la República rascaron en lo profundo las esquizofrénicas relaciones entre el poder político y el religioso en el país para explicar si este episodio habla de libertad religiosa, de exaltación de la violencia o de apología del crimen; los propagandistas de ocasión aprovecharon para infundir miedo a través de interpretaciones histéricas; y una vocera de la administración federal intentó convencer que todo fue un meme mientras insulta la inteligencia de todos, junto a la suya propia.
Se podría escribir un libro entero sobre las interpretaciones simbólicas, antropológico-religiosas, políticas, crítico-discursivas o histórico-contextuales de la playera en cuestión; se podría reflexionar intensamente sobre los elementos fascistoides subyacentes que se conjuntan bajo la mera existencia de un instrumento comunicativo así y, por supuesto, se podría analizar con seriedad el juego de la propaganda, la comunicación política, el fetichismo de los símbolos del poder y las instituciones ideológicas en pugna al respecto de este episodio. Pero de lo que no habla, paradójicamente, es del modelo de país que se encuentra en disputa: No parece haber ningún hilo conductor interesante entre los contendientes políticos, su personalidad y temple, sus fundamentos político-ideológicos o sus habilidades técnico-operativas con la transversalidad de sus proyectos en la realidad y el escenario deseable de la administración y la política pública.
Nadie está realmente hablando del proyecto de nación o de la naturaleza de las decisiones que habrán de tomarse desde el poder político, el cual se habrá de legitimar a través del voto popular y democrático. Justo ahora, cuando se necesita nutrir el “espacio público de lo político” para conversar, discutir y dirimir las convergencias y diferencias entre los proyectos electorales en colisión; todo el “espacio mediático e informativo” entra en estado de autopreservación de su privilegio de vociferación mientras las autoridades intentan recuperar el “espacio político del Estado” (no parece ser coincidencia que las vocerías del episodio fueran el partido político del ejecutivo nacional y dos funcionarios de comunicación de la federación).
En síntesis. Por supuesto no es un tema de fe ni de religión, mucho menos un asunto de ministros de culto o asociaciones religiosas registradas ante el Estado mexicano. La playera en cuestión no emite un mensaje religioso concreto; aunque claro que puede haber interpretaciones sobre que la calavera encapuchada y amenazante sea efectivamente una representación de la “Santa Muerte”. Si la efigie en cuestión estuviera reconocida ante el Estado mexicano como el símbolo de una asociación religiosa, el uso de dicha imagen por parte de un partido político y un funcionario federal sería objeto de sanción. Pero las expresiones populares de dicha cultura han sido tan menospreciadas e infravaloradas, proscritas de las relaciones formales religiosas que justo han sido catalogadas como ‘desviaciones sectarias’ u otros apelativos con los que se busca invisibilizar en lugar de comprender ese extraño fenómeno que alcanza a diversos sectores sociales.
Tampoco es un meme cuya naturaleza carece de fuente y propósito; son evidentes tanto el origen como la utilidad política de su discurso. Ahora bien, sin duda será necesario hablar de la histórica asociación simbólica de la calavera y la muerte con discursos de agresividad y violencia, de superioridad y de sacrificio individual por el bien colectivo; ahí, sobre la playera, también hay trazos de machismo y conservadurismo rancio, de ‘calificación de actitudes masculinas’ y disciplinarismo dogmático.
Lo dicho, ante perfiles políticos insulsos y anecdóticos en las campañas electorales, el tedio pendenciero sustituye la confrontación política con símbolos que no se entienden pero se usan para incendiar la conversación: la playera de la muerte que manda silenciar es un ejemplo, pero también está la falsa fotografía de supuestos tatuajes diabólicos que tiene una contendiente de origen judío a la que también le agrandan artificialmente la nariz con consabidas connotaciones racistas y discriminatorias.
La única pregunta que vale la pena ahora hacerse es: ¿Quién realmente podría tener el carácter para meter en cintura a tanto lenguaraz?
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Cuando el Búho canta, la huelga muere

Por Guillermo Moreno Ríos
Veo con tristeza, como ciudadano, como egresado y como maestro de horas sueltas que soy de la Universidad de Sonora, de la carrera de ingeniería civil, como se desmorona la esperanza de los estudiantes con el temor ante la afirmación insensible de quienes promueven la huelga de que se perderá el semestre.
Creo como hombre de bien y respetuoso del derecho, que es legal la huelga a la que acuden los sindicatos universitarios, apelando por sus derechos, los cuales considero deben de ser escuchados y tomados en cuenta; pero, ¿quién ve por los derechos de los estudiantes para tener una educación de calidad? a la altura de las mejores universidades del país; ¿quién ve por el derecho que tienen los padres de familia? sobre todo foráneos que con mucho esfuerzo y la buena de Dios, mandan a sus hijos a prepararse académicamente y fincar sus esperanzas en los futuros profesionistas.
Veo con tristeza, que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador del estado y aún con un secretario de educación que fue un rector de la Universidad y que contó con muchísimo apoyo del gobierno estatal de entonces; sea tan pasivos e indolentes.
Veo con tristeza, a un rector que no da la cara, que se esconde ante una realidad de conflictos no resueltos, que cada día que pasa cuesta y con tranquilidad afirma, al menos en medios de comunicación, pues que el semestre se alargue el semestre hasta junio o julio.
Es probable que reciba respuestas misivas con bastantes argumentos legales sobre los derechos de huelga, incluso tachándome de ignorante o de falto de sensibilidad política, pero no puedo quedarme callado, no puedo quedarme inerte ante esta injusticia respaldada en una legalidad que confunde un bien público, un futuro prometedor, con una empresa.
Sé que de ambas partes, existen argumentos válidos, que han hecho que sus posturas sean rígidas y no dudo, que con un dejo de razón; pero los invito a que recapaciten; que se busque otro tipo de presión, su derecho se pierde cuando pisoteas el derecho de otros, como en este caso sucede con el derecho a la educación de nuestros jóvenes.
No he dejado de dar clases, veo con firmeza el carácter de mis alumnos, recios y constantes, sacrificando el trasladarse a otra sede para poder tomar su clase. Agradezco a quienes me han permitido desde ahí trasladar esta protesta silenciosa y pacífica ante la injusticia que vivimos la mayoría de la comunidad universitaria y la comunidad en general.
Soy maestro, soy exalumno y me duele ver que como sociedad seguimos pasivos, me pregunto cuántos de los que me leen en este momento, no fueron víctimas de alguna huelga o perdieron un semestre.
Hago un llamado a todos quienes quieran y puedan hacer posible que ante la intolerancia y falta de diálogo, nuestros estudiantes no pierdan el semestre, a ti maestro; a ti que puedes prestar tus instalaciones, a ti medio de comunicación que puedes con tu influencia social lograr establecer un ambiente armónico y a las autoridades, tanto sindicales, universitarias y de gobierno, hacer un alto en el camino y recapacitar; por el bien de Sonora y de su gente.
Hago un llamado a los estudiantes, máxima libertad dentro de un máximo de orden; manifestarse y exigir de manera pacífica la apertura de la universidad, también es un derecho al que no se ha acudido; el orden social debe de prevalecer, manifestémonos tomando clases extramuros, demostremos que nuestro corazón de búho no se opaca ante el nido tomado, aprovechemos y extendamos las alas y cantemos, porque cuando el búho canta, la huelga muere.
Escrito originalmente el 2 de abril de 2014
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
La decisión
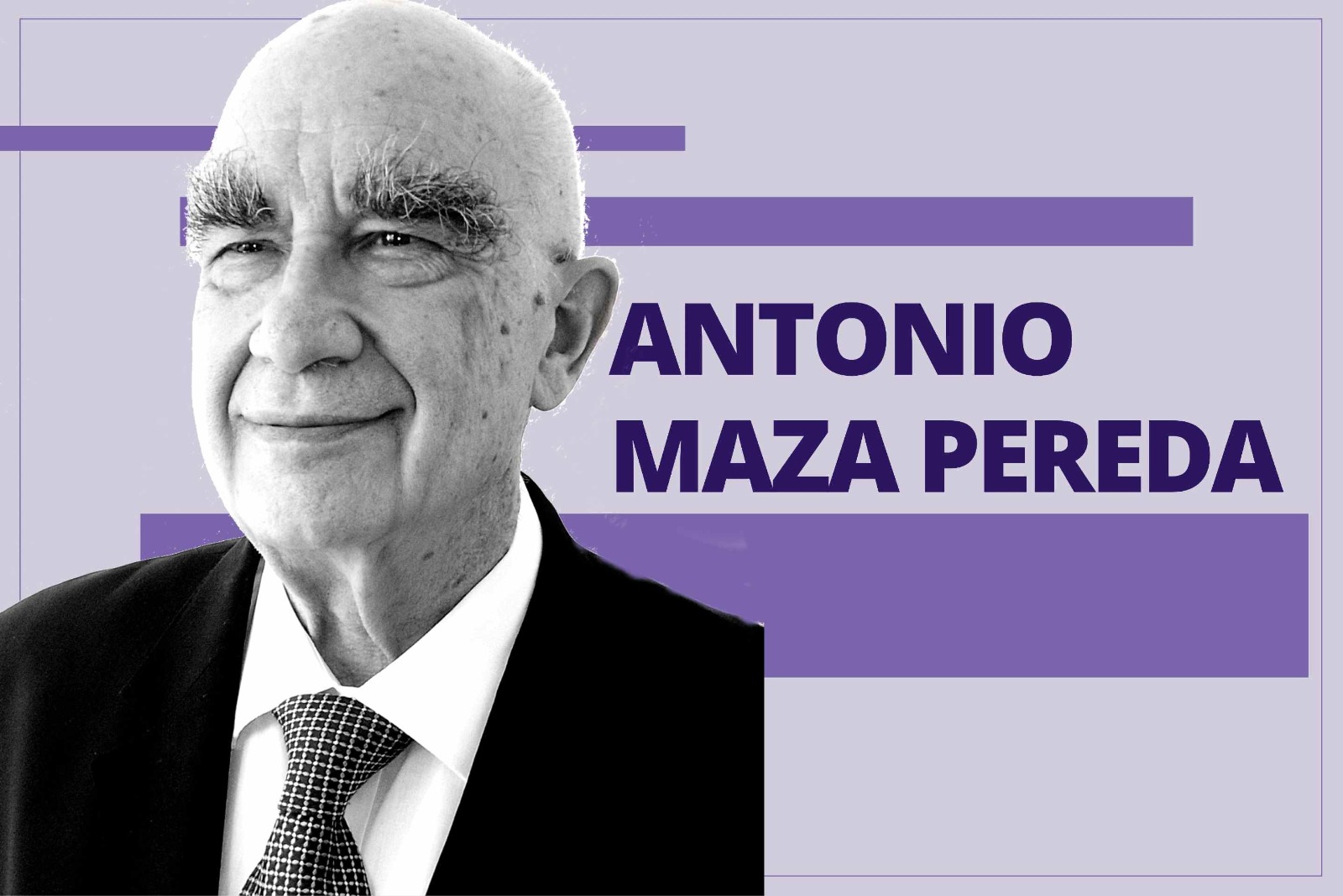
Por Antonio Maza Pereda
Estamos cerca de una de las decisiones más importantes que puede tomar un ciudadano: las elecciones federales. Poco menos de seis semanas y todo el proceso electoral que nos ha tenido entretenidos por más de un año, finalmente culminará.
Para la mayor parte de la ciudadanía, la decisión no será fácil. Claro, siempre habrá los núcleos duros de los partidos que ya tienen hecha su decisión o, mejor dicho, otros la han tomado por ellos. Pero el ciudadano común, el que no tiene compromisos previos, todavía está en situación de incertidumbre. Sí, hay tendencias de investigaciones y estadísticas. Claro, habrá quienes hayan contestado esas encuestas sinceramente. Pero también hay quienes todavía no desean contestarlas o las contestan a la ligera. Por lo que esos pronósticos no son de confiar, sin tomar en cuenta que, con frecuencia, son contradictorios.
Tenemos obstáculos que nos impiden tener una decisión clara. Muchos de ellos vienen de nuestros temores. Por ejemplo: nos dicen que los errores que cometamos, si es el caso, ya no habrá manera de corregirlos. Y eso pone una tensión muy particular en el ánimo de los ciudadanos. Otro temor muy importante: no tenemos claridad sobre la información que estamos recibiendo. Nos han mentido tanto, que ya no nos queda claro: ¿en dónde está la realidad? Y en esas condiciones siempre será muy difícil tomar una decisión con tranquilidad.
No es que sea algo novedoso. Hace poco menos de 2000 años, nos relatan los evangelios, Poncio Pilato tenía esta misma pregunta: “¿qué es la verdad?” Y era tal su escepticismo, que ni siquiera se quedó a esperar cuál era la respuesta. Así estamos actualmente: en un mar de confusión. Personas muy conocedoras, expertos académicos y de otros tipos nos dan análisis completamente contradictorios. En esas condiciones, ¿a quién creer? ¿Cuál es la base de mis decisiones? Winston Churchill, hablando del tema de la guerra, decía que en esa situación la primera baja es la verdad. Esto es cierto de un conflicto bélico, y es aún más cierto en confrontaciones políticas. Basándose en el dicho de que el fin justifica los medios, todas las mentiras, los embustes y los engaños se consideran válidos; siempre y cuando sirvan para empujar el triunfo de nuestra causa.
Por otro lado, estamos viviendo la cosecha de muchos años de sembrar el odio entre los mexicanos. Se ha perdido lo que se llama la amistad social. Y esto no es algo único de nosotros, los mexicanos. Hace ya algunos años que el papa Francisco, un hombre muy respetado, en un documento dirigido a toda la humanidad hablaba de este tema y nos decía de la necesidad de qué, en todas las naciones, se reconstruya la amistad social. Porque no es posible estar viviendo continuamente en la sospecha, el odio, la falta de colaboración.
¿Será que, quienes creemos en la posibilidad de una sociedad armónica, estamos siendo unos ingenuos? Bueno, no falta quienes nos quieren convencer de esto. Ciertamente, con mucho éxito. Posiblemente, uno de los elementos de esta amistad social es aceptar la posibilidad de que puedan existir errores de buena fe. Porque no hay posibilidad de tener decisiones totalmente a prueba de error. Si esperamos decisiones que nunca fallen, en eso sí realmente seríamos ingenuos. Por otro lado, a ninguno de nosotros le gusta equivocarse y siempre tendremos en cada decisión el temor a cometer errores. Ciertamente, eso nos puede paralizar.
Hay quienes nos están convenciendo de que esta es nuestra última oportunidad de enmendar las fallas que puedan tener nuestros gobiernos. “No habrá otra”, nos dicen. “Si nos equivocamos, ya no habrá remedio”, agregan. Quien ha comprado esta idea, seguramente estará paralizado por el temor. Ante ese miedo, la única solución es abstenerse, siguiendo el consejo que ya se decía en tiempo de los romanos: en la duda, abstente. Que al final del día, bien puede ser que ese sea el propósito de quiénes nos quieren indecisos. Apuestan a nuestra abstención.
Lo que sí es cierto es que, tal vez más que en ninguna otra época, el ciudadano ya no puede conformarse con una actividad política, enfocada únicamente al momento de las elecciones. Posiblemente, siempre ha sido así, pero también es cierto que una parte importante de la clase política nos quiere ver omisos en nuestra actividad ciudadana, una vez que se haya llegado al resultado electoral. Porque, aun en el caso de que nuestros candidatos fueran los ganadores, no podemos abstenernos de nuestro papel de conocer y vigilar el desempeño de aquellos que hemos escogido. Y con mayor razón en el caso de que los nuevos gobernantes no hayan sido aquellos que preferimos.
No cabe duda de que una parte importante de la clase política nos quiere ver ausentes una vez que las elecciones hayan ocurrido. Esta temporada de turbulencia por la que hemos pasado, ha generado un despertar ciudadano sin precedentes. Se habla y discute de política, nos mantenemos informados y comunicados, debatimos y damos opinión para poder tomar nuestras decisiones. Esto ha sido algo extraordinario, sumamente importante. Este interés público, este deseo de participar, no debe perderse. Como se dice muchas veces, la política es demasiado relevante como para dejársela en exclusiva a los políticos. Es nuestro campo, el campo de los ciudadanos, que no somos exclusivamente electores, sino también mandantes. Que debemos opinar, y vigilar a aquellos a quienes hemos hecho mandatarios.
Las catástrofes naturales, muy en particular la pandemia, y el efecto del crimen sistematizado y organizado, la gran campaña de mentiras procedente de todos los grupos políticos en mayor o menor medida, nos afectan y preocupan. Esto ha generado una gran cantidad de grupos ciudadanos que, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de información, hemos estado participando, muchas veces de manera cotidiana, para conocer y opinar sobre los asuntos públicos. Esto es un gran bien y hay que protegerlo como un tesoro. Sería una verdadera tragedia que, terminando las elecciones, regresáramos a nuestros hogares a vivir en nuestra feliz ignorancia. Cómo vivimos por muchas décadas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Felipe Monroy
Itinerario 2024: El juego del lobo

En la cultura popular existen tres fábulas clásicas que involucran a un niño y a un lobo; pero todas nos enseñan algo distinto que ahora resulta pertinente recordar en medio de este proceso electoral. Porque, en el fondo, para los propagandistas políticos es más sencillo retomar viejas historias, que forjar nuevas en torno a sus paladines o a sus adversarios.
La más antigua historia, habla de un pequeño que estaba encaramado en el techo de una casa cuando ve pasar a un lobo y comienza a llamar “asesino y ladrón” a la criatura; el lobo, flemático, le responde que es muy fácil ser valiente desde una distancia segura. Toda la propaganda política se basa en este principio. El juego electoral en un país democrático se realiza en cierto “espacio seguro” donde se pueden decir muchas cosas –no siempre verdaderas– sobre los adversarios sin tener consecuencias directas ni proporcionales. En una dictadura, no existe ese espacio seguro.
Este juego democrático lo asumen como natural los bandos politizados incluso en su apelativo más agresivo: hacer propaganda negra (o “guerra sucia, en serio” como dijera Jorge Castañeda) es parte casi obligada en una campaña electoral pues, al tiempo de construir una imagen propia más atractiva, se debe contaminar e incluso hasta mancillar discursivamente la honra del adversario. En México, ha habido campañas tan cargadas hacia esta agresividad con el propósito de insuflar miedo a los votantes a través de ataques personalizados que lo que se termina afectando es ese “espacio seguro” hasta volver el juego democrático literalmente en un conflicto absoluto y sin cuartel. Por si fuera poco, un gobierno emanado de una campaña de tal agresividad puede aparentemente legitimar a otras fuerzas no políticas (o fácticas) a recurrir a medios igualmente agresivos o incluso violentos.
La segunda historia habla sobre la mentira. La historia clásica de Pedrito y el lobo relata cómo el pequeño pastorcillo, cuando estaba aburrido, alertaba falsamente al pueblo sobre la llegada de un lobo. El pueblo, engañado y movilizado, creyó varias veces su mentira pero, al final, cuando la amenaza era real y la alarma del niño también, el pueblo ya no hizo nada y el lobo arrasó libremente con todo. Aquí la comunicación política de campaña también debe ser cautelosa porque si recurrentemente utiliza una falsa amenaza para convencer a sus electores, al final es probable caer en descrédito cuando realmente se necesita.
Esta segunda historia tiene una variación desde la comunicación política, en ella Pedrito no nombra al lobo con el nombre de “lobo” sino que se vale de recursos retóricos para hablar del lobo indirectamente. Este es un juego propagandístico sumamente importante porque permite al pueblo “deducir” por sí mismo la identidad del lobo. Como el acertijo exige el razonamiento del oyente es más fácil que se valide la premisa (aunque sea errónea) como recompensa al acierto mental propio.
Por ejemplo, la campaña de Claudio X. González apela a esta estrategia al asegurar que “Lo que está en juego el 2 de junio es: Democracia o dictadura, libertad o sumisión… unidad o división”. Estrictamente no están ni siquiera mencionados los proyectos políticos en colisión sino que, con el uso de la metonimia (designar algo con el nombre de otra cosa) exige al lector ubicar en cada categoría al menos a alguno de los tres proyectos políticos en contienda.
Por paradójico que resulte, este recurso retórico no sólo busca hacerse de partidarios y oponentes. Pues si se coloca en los negativos a sus adversarios, gana adeptos; y si se coloca en los negativos a sus aliados, de cualquier manera logra validar un falso argumento. El falso argumento es que la “democracia”, la “libertad” o la “unidad” se reducen al mero sufragio y no a las amplias complejidades del fenómeno político como son la soberanía popular, la igualdad política, la libertad individual y colectiva, el sistema legal imparcial e igualitario, el pluralismo político, la rendición de cuentas y transparencia, la tolerancia y respeto a los derechos humanos, la participación y corresponsabilidad cívica, la deliberación y representatividad popular, etcétera.
Esta retórica de reduccionismo político es particularmente útil a las fuerzas que guardan poder y privilegios; y es que sin duda las jornadas electorales, las elecciones y el voto son esenciales en la construcción democrática de un Estado pero no son ni el único ni quizá el más importante ejercicio cívico-democrático. La participación ciudadana democrática en la vida pública no puede reducirse a condiciones propias del juego electoral que se manifiestan mediáticamente casi siempre en polarizaciones (“A sólo se expresa como B vs C” por ejemplo: “Sólo hay dos proyectos a elegir” o “En esta elección sólo hay dos sopas”) o en dicotomizaciones (“la integralidad de A sólo puede ser B pero no C; todo A puede ser C pero no B” por ejemplo: “La democracia sólo es posible con nuestro partido pero no con el de enfrente”).
El problema es que se erige al ‘voto’ como una respuesta casi mágica frente a problemas más profundos que no se resuelven sólo votando ni apoyando con propaganda a alguna opción política. Por ello, es una propaganda utilitaria el sugerir que el voto resuelve o remedia problemas como la desigualdad, la influencia ideológica, la corrupción, el cobro de piso, la impunidad, etcétera. Un discurso así es cómodo porque interpela a quien escucha a tomar una sola decisión para sentirse en paz. Como haciéndolo pensar: “Si ya voté por B o por C, ya cumplí en la lucha contra la corrupción, los moches, la transa, el abuso…”).
Lo más importante es motivar a participar transversalmente de la vida pública a través de la educación, la formación, la acción solidaria, la promoción social con honestidad, respeto y diálogo visibilizando realidades subyugadas o sometidas, dando voz a los sin voz, construyendo entendimiento desde la crítica pero principalmente desde la pluralidad. Tal como enseña la última historia de Pedro y el lobo, de Prokofiev: el valiente niño comprende que no todos los problemas son iguales y que se requiere de la cooperación y el talento conjunto de sus amigos animales para someter al temible lobo. La fábula enseña que la audacia y el trabajo en equipo pueden vencer adversidades mayúsculas; además, si se escucha con cautela, nos enseña que, a pesar de las desgracias, no todo está perdido para siempre.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
-
Columna Invitadahace 3 días
Cuando el Búho canta, la huelga muere
-
Mundohace 3 días
Papa Francisco: “quienes ganan con las guerras, son los fabricantes de armas”
-
Negocioshace 3 días
Inflación acelera en la primera quincena de abril
-
Más Deporteshace 3 días
Andy Reid, el “coach de la fe” renueva con Kansas City