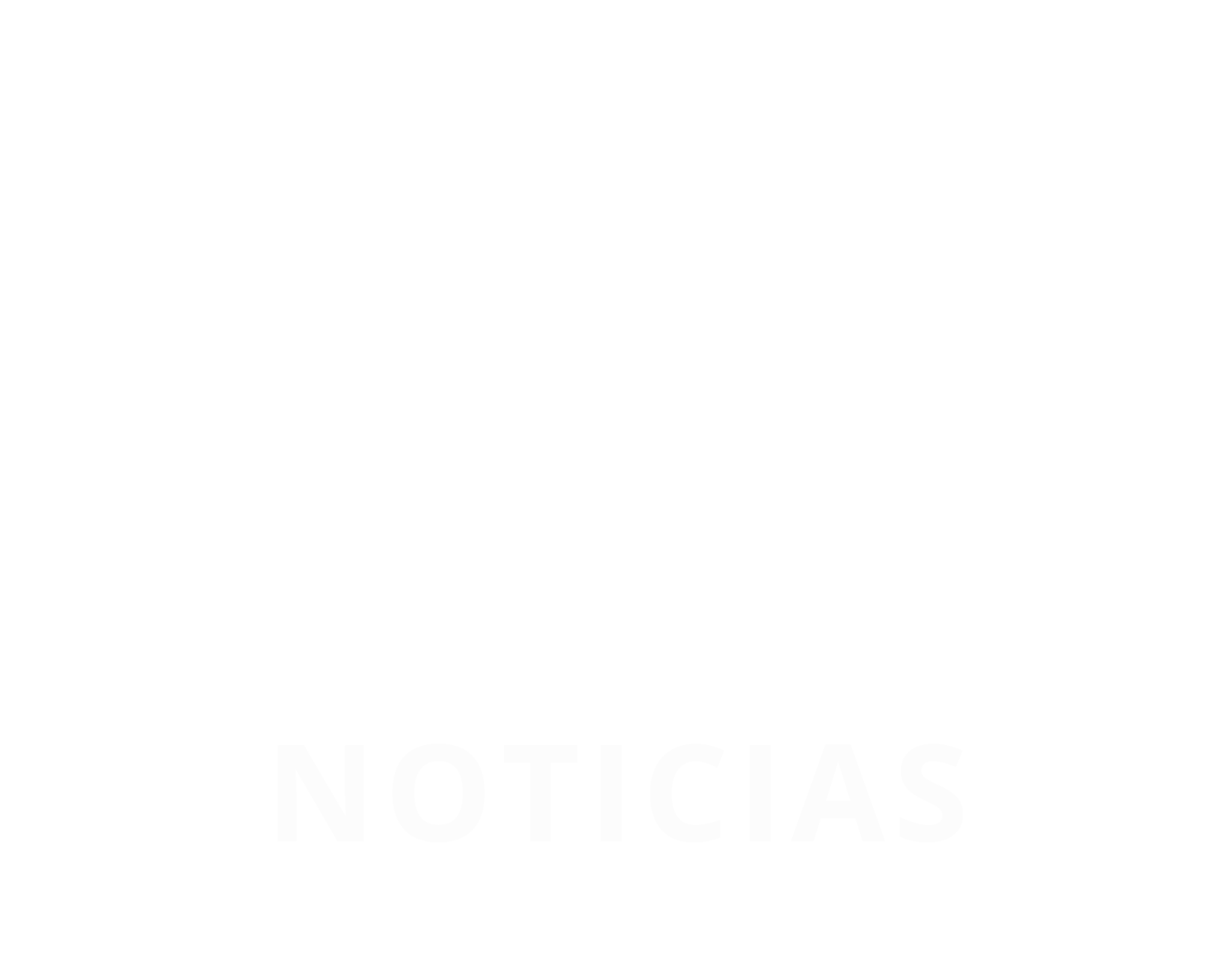Columna Invitada
Reconciliación nacional
Por Antonio Maza Pereda
Casi por entrar a los debates preelectorales frente a las elecciones del 2024, resulta interesante definir: ¿cuál es el gran tema? Porque se tratan muchos asuntos: la economía y su control por el gobierno, la violencia, la paz, democracia, gobernabilidad y muchos más. Pero, hasta donde me doy cuenta, nadie menciona el tema de la reconciliación nacional.
Probablemente, para que se mencionara ese asunto, algunos deberían de reconocer: ¿qué nos hace falta? La verdad es que todas las tendencias políticas, en mayor o menor medida, han contribuido a una gran polarización que divide a los mexicanos no solo en cuanto a los temas, sino en una auténtica siembra de odio. Y no es que uno espere que la reconciliación sea lo mismo que la unidad. De hecho, no lo es. La reconciliación tampoco es necesariamente la Paz. Porque un país puede tener una paz impuesta, cómo se da en el caso de las dictaduras, perfectas o imperfectas.
La reconciliación no se puede imponer. Esta se logra sobre todo por convencimiento, a nivel de los ciudadanos. Podría darse al nivel de los partidos, pero no es fácil lograrlo: muchas veces los propios partidos tienen profundas divisiones internas y aunque se presentan al público como un grupo con gran armonía, es muy frecuente que se requieran, para cada elección, importantes “operaciones cicatriz”, tratando de sanar las heridas internas.
Deberíamos de empezar por reconocer que todos hemos fallado. Los partidos y sus dirigentes han encontrado mucho más fácil el ataque que el convencimiento. Y como les cuesta mucho trabajo encontrar argumentos sólidos para sustentar sus afirmaciones, es mucho más fácil atacar a sus contrincantes. Hay una regla no escrita en los debates, que dice que el que empieza a insultar es porque se le acabaron los argumentos. Y esto es exactamente lo que nos está pasando.
Pero la ciudadanía también tiene parte de la culpa de este clima de crispación. Al no estar bien enterados de los temas y de la administración pública, también caemos en insultar, cuando se nos acaba la posibilidad de convencer. Porque muchas veces ni siquiera se intenta el convencimiento: lo que se busca es acallar a quien opina distinto y dejarlo silencioso. Un contrincante que sabe argumentar nos resulta extraordinariamente molesto. Y los organismos intermedios, los que están entre el Estado y el ciudadano, no han tenido mejor desempeño.
El punto fundamental para que se empiece a dar una reconciliación, es reconocer nuestras culpas. Como dicen los juristas, nuestras fallas culposas: aquellas que no han sido premeditadas, pero que ocurren por descuido, ignorancia o imprudencia.
Se propone, como parte de este proceso de reconciliación, la creación de comisiones de la verdad. Estas, que han sido establecidas en diversos países, no tienen una trayectoria verdaderamente exitosa. En parte porque, generalmente, se han dado después del triunfo de alguna fuerza política y se ha excluido a quienes opinan diferente. Estrictamente, se les podría llamar comisiones de la vergüenza, porque su propósito es exponer todas las fallas de los derrotados, de tal manera que queden tan apenados que no vuelvan a intentar levantarse y luchar por sus ideas.
Es cierto que sí hay quienes intentan una reconciliación nacional. Desgraciadamente, nos dan gran abundancia de diagnósticos y una gran escasez de propuestas. Y muchas veces dichos planteamientos terminan siendo ideas ciertas, pero poco prácticas, que tardarían mucho tiempo en dar resultados. Por poner un ejemplo, mejorar la educación cívica. Algo ciertamente fundamental, pero es muy difícil esperar resultados en un horizonte menor al de varias décadas.
Para bien o para mal, la solución está en manos de los “sin poder”. Asumir nuestro papel de ciudadanos mandantes, exigiéndole a los mandatarios en todos los niveles que dejen de provocar la división. Necesitamos un plan, pero también debemos estar conscientes de que todo plan para la reconciliación tendrá una larga etapa de acciones provisionales, sujetas a una revisión frecuente y con ajustes permanentes.
También requiere algunos aspectos que, más que de acción, son de actitud. Necesitamos reducir la culpabilización y reconocer hay muy pocos casos donde existe maldad pura. Hay que despersonalizar el diagnóstico, Encontrar las fallas sin buscar necesariamente culpables. Desideologizar el proceso de búsqueda de la Paz. Por supuesto, evitar rencores, venganzas personales o de grupo y otros temas similares.
Y no falta quien propone una amplia amnistía, una especie de “borrón y cuenta nueva”. Un tema sumamente interesante, pero que habrá que tratar en otra ocasión.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Dejanos un comentario:
Columna Invitada
Cuando el Búho canta, la huelga muere

Por Guillermo Moreno Ríos
Veo con tristeza, como ciudadano, como egresado y como maestro de horas sueltas que soy de la Universidad de Sonora, de la carrera de ingeniería civil, como se desmorona la esperanza de los estudiantes con el temor ante la afirmación insensible de quienes promueven la huelga de que se perderá el semestre.
Creo como hombre de bien y respetuoso del derecho, que es legal la huelga a la que acuden los sindicatos universitarios, apelando por sus derechos, los cuales considero deben de ser escuchados y tomados en cuenta; pero, ¿quién ve por los derechos de los estudiantes para tener una educación de calidad? a la altura de las mejores universidades del país; ¿quién ve por el derecho que tienen los padres de familia? sobre todo foráneos que con mucho esfuerzo y la buena de Dios, mandan a sus hijos a prepararse académicamente y fincar sus esperanzas en los futuros profesionistas.
Veo con tristeza, que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador del estado y aún con un secretario de educación que fue un rector de la Universidad y que contó con muchísimo apoyo del gobierno estatal de entonces; sea tan pasivos e indolentes.
Veo con tristeza, a un rector que no da la cara, que se esconde ante una realidad de conflictos no resueltos, que cada día que pasa cuesta y con tranquilidad afirma, al menos en medios de comunicación, pues que el semestre se alargue el semestre hasta junio o julio.
Es probable que reciba respuestas misivas con bastantes argumentos legales sobre los derechos de huelga, incluso tachándome de ignorante o de falto de sensibilidad política, pero no puedo quedarme callado, no puedo quedarme inerte ante esta injusticia respaldada en una legalidad que confunde un bien público, un futuro prometedor, con una empresa.
Sé que de ambas partes, existen argumentos válidos, que han hecho que sus posturas sean rígidas y no dudo, que con un dejo de razón; pero los invito a que recapaciten; que se busque otro tipo de presión, su derecho se pierde cuando pisoteas el derecho de otros, como en este caso sucede con el derecho a la educación de nuestros jóvenes.
No he dejado de dar clases, veo con firmeza el carácter de mis alumnos, recios y constantes, sacrificando el trasladarse a otra sede para poder tomar su clase. Agradezco a quienes me han permitido desde ahí trasladar esta protesta silenciosa y pacífica ante la injusticia que vivimos la mayoría de la comunidad universitaria y la comunidad en general.
Soy maestro, soy exalumno y me duele ver que como sociedad seguimos pasivos, me pregunto cuántos de los que me leen en este momento, no fueron víctimas de alguna huelga o perdieron un semestre.
Hago un llamado a todos quienes quieran y puedan hacer posible que ante la intolerancia y falta de diálogo, nuestros estudiantes no pierdan el semestre, a ti maestro; a ti que puedes prestar tus instalaciones, a ti medio de comunicación que puedes con tu influencia social lograr establecer un ambiente armónico y a las autoridades, tanto sindicales, universitarias y de gobierno, hacer un alto en el camino y recapacitar; por el bien de Sonora y de su gente.
Hago un llamado a los estudiantes, máxima libertad dentro de un máximo de orden; manifestarse y exigir de manera pacífica la apertura de la universidad, también es un derecho al que no se ha acudido; el orden social debe de prevalecer, manifestémonos tomando clases extramuros, demostremos que nuestro corazón de búho no se opaca ante el nido tomado, aprovechemos y extendamos las alas y cantemos, porque cuando el búho canta, la huelga muere.
Escrito originalmente el 2 de abril de 2014
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
La decisión
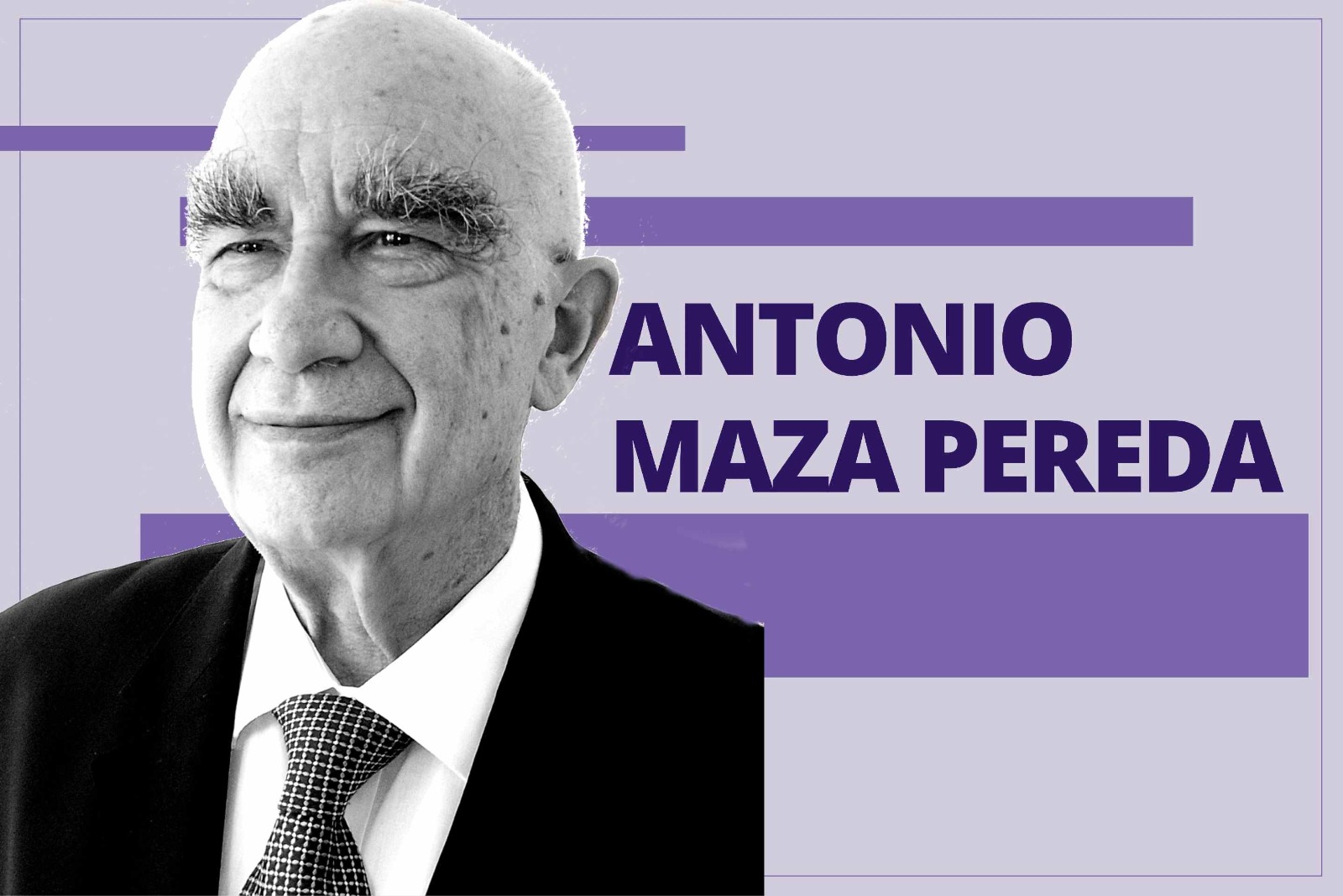
Por Antonio Maza Pereda
Estamos cerca de una de las decisiones más importantes que puede tomar un ciudadano: las elecciones federales. Poco menos de seis semanas y todo el proceso electoral que nos ha tenido entretenidos por más de un año, finalmente culminará.
Para la mayor parte de la ciudadanía, la decisión no será fácil. Claro, siempre habrá los núcleos duros de los partidos que ya tienen hecha su decisión o, mejor dicho, otros la han tomado por ellos. Pero el ciudadano común, el que no tiene compromisos previos, todavía está en situación de incertidumbre. Sí, hay tendencias de investigaciones y estadísticas. Claro, habrá quienes hayan contestado esas encuestas sinceramente. Pero también hay quienes todavía no desean contestarlas o las contestan a la ligera. Por lo que esos pronósticos no son de confiar, sin tomar en cuenta que, con frecuencia, son contradictorios.
Tenemos obstáculos que nos impiden tener una decisión clara. Muchos de ellos vienen de nuestros temores. Por ejemplo: nos dicen que los errores que cometamos, si es el caso, ya no habrá manera de corregirlos. Y eso pone una tensión muy particular en el ánimo de los ciudadanos. Otro temor muy importante: no tenemos claridad sobre la información que estamos recibiendo. Nos han mentido tanto, que ya no nos queda claro: ¿en dónde está la realidad? Y en esas condiciones siempre será muy difícil tomar una decisión con tranquilidad.
No es que sea algo novedoso. Hace poco menos de 2000 años, nos relatan los evangelios, Poncio Pilato tenía esta misma pregunta: “¿qué es la verdad?” Y era tal su escepticismo, que ni siquiera se quedó a esperar cuál era la respuesta. Así estamos actualmente: en un mar de confusión. Personas muy conocedoras, expertos académicos y de otros tipos nos dan análisis completamente contradictorios. En esas condiciones, ¿a quién creer? ¿Cuál es la base de mis decisiones? Winston Churchill, hablando del tema de la guerra, decía que en esa situación la primera baja es la verdad. Esto es cierto de un conflicto bélico, y es aún más cierto en confrontaciones políticas. Basándose en el dicho de que el fin justifica los medios, todas las mentiras, los embustes y los engaños se consideran válidos; siempre y cuando sirvan para empujar el triunfo de nuestra causa.
Por otro lado, estamos viviendo la cosecha de muchos años de sembrar el odio entre los mexicanos. Se ha perdido lo que se llama la amistad social. Y esto no es algo único de nosotros, los mexicanos. Hace ya algunos años que el papa Francisco, un hombre muy respetado, en un documento dirigido a toda la humanidad hablaba de este tema y nos decía de la necesidad de qué, en todas las naciones, se reconstruya la amistad social. Porque no es posible estar viviendo continuamente en la sospecha, el odio, la falta de colaboración.
¿Será que, quienes creemos en la posibilidad de una sociedad armónica, estamos siendo unos ingenuos? Bueno, no falta quienes nos quieren convencer de esto. Ciertamente, con mucho éxito. Posiblemente, uno de los elementos de esta amistad social es aceptar la posibilidad de que puedan existir errores de buena fe. Porque no hay posibilidad de tener decisiones totalmente a prueba de error. Si esperamos decisiones que nunca fallen, en eso sí realmente seríamos ingenuos. Por otro lado, a ninguno de nosotros le gusta equivocarse y siempre tendremos en cada decisión el temor a cometer errores. Ciertamente, eso nos puede paralizar.
Hay quienes nos están convenciendo de que esta es nuestra última oportunidad de enmendar las fallas que puedan tener nuestros gobiernos. “No habrá otra”, nos dicen. “Si nos equivocamos, ya no habrá remedio”, agregan. Quien ha comprado esta idea, seguramente estará paralizado por el temor. Ante ese miedo, la única solución es abstenerse, siguiendo el consejo que ya se decía en tiempo de los romanos: en la duda, abstente. Que al final del día, bien puede ser que ese sea el propósito de quiénes nos quieren indecisos. Apuestan a nuestra abstención.
Lo que sí es cierto es que, tal vez más que en ninguna otra época, el ciudadano ya no puede conformarse con una actividad política, enfocada únicamente al momento de las elecciones. Posiblemente, siempre ha sido así, pero también es cierto que una parte importante de la clase política nos quiere ver omisos en nuestra actividad ciudadana, una vez que se haya llegado al resultado electoral. Porque, aun en el caso de que nuestros candidatos fueran los ganadores, no podemos abstenernos de nuestro papel de conocer y vigilar el desempeño de aquellos que hemos escogido. Y con mayor razón en el caso de que los nuevos gobernantes no hayan sido aquellos que preferimos.
No cabe duda de que una parte importante de la clase política nos quiere ver ausentes una vez que las elecciones hayan ocurrido. Esta temporada de turbulencia por la que hemos pasado, ha generado un despertar ciudadano sin precedentes. Se habla y discute de política, nos mantenemos informados y comunicados, debatimos y damos opinión para poder tomar nuestras decisiones. Esto ha sido algo extraordinario, sumamente importante. Este interés público, este deseo de participar, no debe perderse. Como se dice muchas veces, la política es demasiado relevante como para dejársela en exclusiva a los políticos. Es nuestro campo, el campo de los ciudadanos, que no somos exclusivamente electores, sino también mandantes. Que debemos opinar, y vigilar a aquellos a quienes hemos hecho mandatarios.
Las catástrofes naturales, muy en particular la pandemia, y el efecto del crimen sistematizado y organizado, la gran campaña de mentiras procedente de todos los grupos políticos en mayor o menor medida, nos afectan y preocupan. Esto ha generado una gran cantidad de grupos ciudadanos que, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de información, hemos estado participando, muchas veces de manera cotidiana, para conocer y opinar sobre los asuntos públicos. Esto es un gran bien y hay que protegerlo como un tesoro. Sería una verdadera tragedia que, terminando las elecciones, regresáramos a nuestros hogares a vivir en nuestra feliz ignorancia. Cómo vivimos por muchas décadas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
“Dinero maldito…”
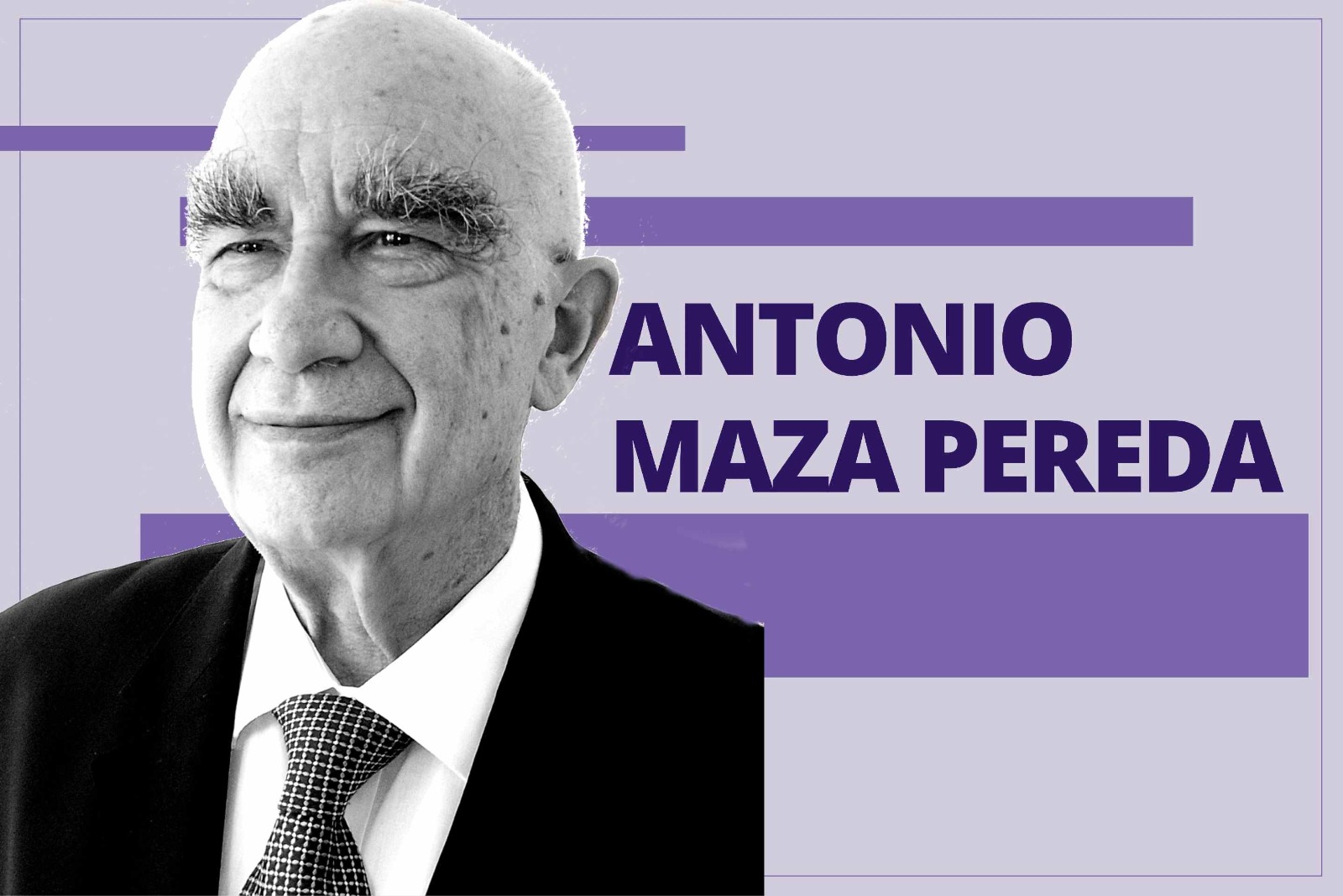
Por Antonio Maza Pereda
Es interesante que, en la contienda presidencial, se está utilizando el hecho de tener dinero como un indicador de la maldad de los contendientes. En las acusaciones mutuas, sobre todo en el primer debate y su post debate, apareció de manera reiterada el tema de la cantidad de dinero que tienen quienes compiten. Aparentemente, como muchos creen, el hecho de tener dinero, es igual a ser una mala persona y, por lo contrario, el tener escasos recursos es una garantía de que la persona es buena. ¿Cómo llegamos a esta idea? Francamente, lo ignoro.
Pero es algo arraigado profundamente en una parte importante de la población e impulsado fuertemente por los políticos, tanto de la izquierda populista como los integrantes de la dictadura perfecta. Una interpretación que no se sostiene en los hechos, pero qué es creída por muchos. No cabe duda de que el concepto forma parte de nuestra cultura tradicional. Una de las canciones rancheras más exitosas de principios de los cincuenta del siglo XX, hablaba del “dinero maldito, que nada vale”. Y no es el único caso.
Mientras que los adherentes de la 4T presumen de su pobreza franciscana, incluso como la solución a muchos de los problemas nacionales, la oposición evita el tema y trata de no hablar de su posición en ese aspecto. De hecho, de acuerdo con nuestras leyes, cualquier habitante del país tiene derecho a hacer dinero. Para la Ley, no es malo tener propiedades y bienes, mientras se hayan adquirido honestamente y se hayan cumplido todas las leyes de tipo fiscal, así como las que prohíben crear una fuerza monopólica. Pero no cabe duda de que este concepto no ha penetrado fuertemente en la población.
Para muchos la fortuna se ve como algo dudoso. Por definición, porque quien es pobre no tiene capacidad de ahorrar. La acumulación se considera sospechosa. Y muchas veces se crean leyes que buscan modos de penalizar el acopio de recursos económicos. Con bastante frecuencia se sataniza la ganancia, y se habla de las empresas no lucrativas como algo intrínsecamente bueno. A pesar de que puede haber algunas que sirven de tapadera para la corrupción. La idea de lucro tiene muy mala fama.
No está claro, para nuestros representantes populares, que las empresas necesitan tener utilidades. Y esto ocurre por muchas razones. La utilidad es la recompensa por el hecho de que el inversionista está tomando un riesgo. Claramente, cuando no hay riesgo en un negocio, puede haber dudas de su ética. Esto ocurre con frecuencia en el sistema mercantilista que ha dominado la economía de nuestro país por muchas décadas. Porque no es cierto que tuvimos un sistema neoliberal: lo que hemos tenido es la colusión de los gobernantes con una parte de los grandes capitales. A los cuales se les han permitido monopolios virtuales, gracias a los cuales el riesgo de su inversión es sumamente bajo, y sus ganancias muy grandes.
Por otro lado, una empresa que tiene bajas utilidades difícilmente tendrá recursos para modernizarse, invertir en su crecimiento, hacer una mercadotecnia que le permita crecer, pagar bien a sus empleados y capacitarlos. Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas con bajas ganancias, tienen muy poca capacidad de maniobra. Difícilmente podrán competir con la empresa de altas utilidades. Y, para poder mejorar su situación, prácticamente la única libertad que les queda es la de reducir aún más sus precios, con la esperanza de que eso hará que su clientela aumente. Lo cual no siempre ocurre. En esas condiciones, la empresa de bajas ganancias entra en un círculo vicioso del que difícilmente puede salir.
Pero esto, claramente, no es comprendido por cierto tipo de socialistas, basados en los conceptos de Marx y Engels, ideas construidas antes de que se conociera el desarrollo de la contabilidad de costos. Noción que los hace pensar, como esos autores, que la plusvalía es únicamente la diferencia entre el precio de venta y el pago de la mano de obra, ignorando que toda empresa tiene muchos más gastos. La idea de que “la propiedad es un robo”, elaborada por Pierre-Joseph Proudhon, en 1840, sigue siendo un dogma para muchos de ellos.
Estos conceptos siguen estando vigentes en la propaganda política de los próximos comicios del 2024. Algunos los promueven, otros tratan de evitar su discusión porque, de fondo, les da vergüenza sostener que es muy difícil encontrar una economía que crezca y que aumente el poder adquisitivo de las personas, si no se acepta la necesidad de las utilidades. Por otro lado, no queda duda de que, muchos de los que promueven el concepto de la pobreza franciscana, se han enriquecido de manera ilegal y están haciendo grandes esfuerzos para evitar que se investiguen sus propiedades.
Probablemente, no baste con una campaña electoral, a la que le quedan poco menos de cincuenta días, para cambiar esta visión distorsionada. Pero, independientemente de lo que haga la clase política, que casi toda rechaza el papel de la riqueza en el desarrollo de la economía del país, nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos por qué caer en ese sofisma. Nos debe quedar claro que no necesariamente, quienes han hecho dinero cumpliendo las leyes, son personas malvadas y mucho menos pensar que los que no lo han hecho es porque son angelicales o, por otro lado, porque han sido ineptos.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Primer debate: ¿Quién ganó?
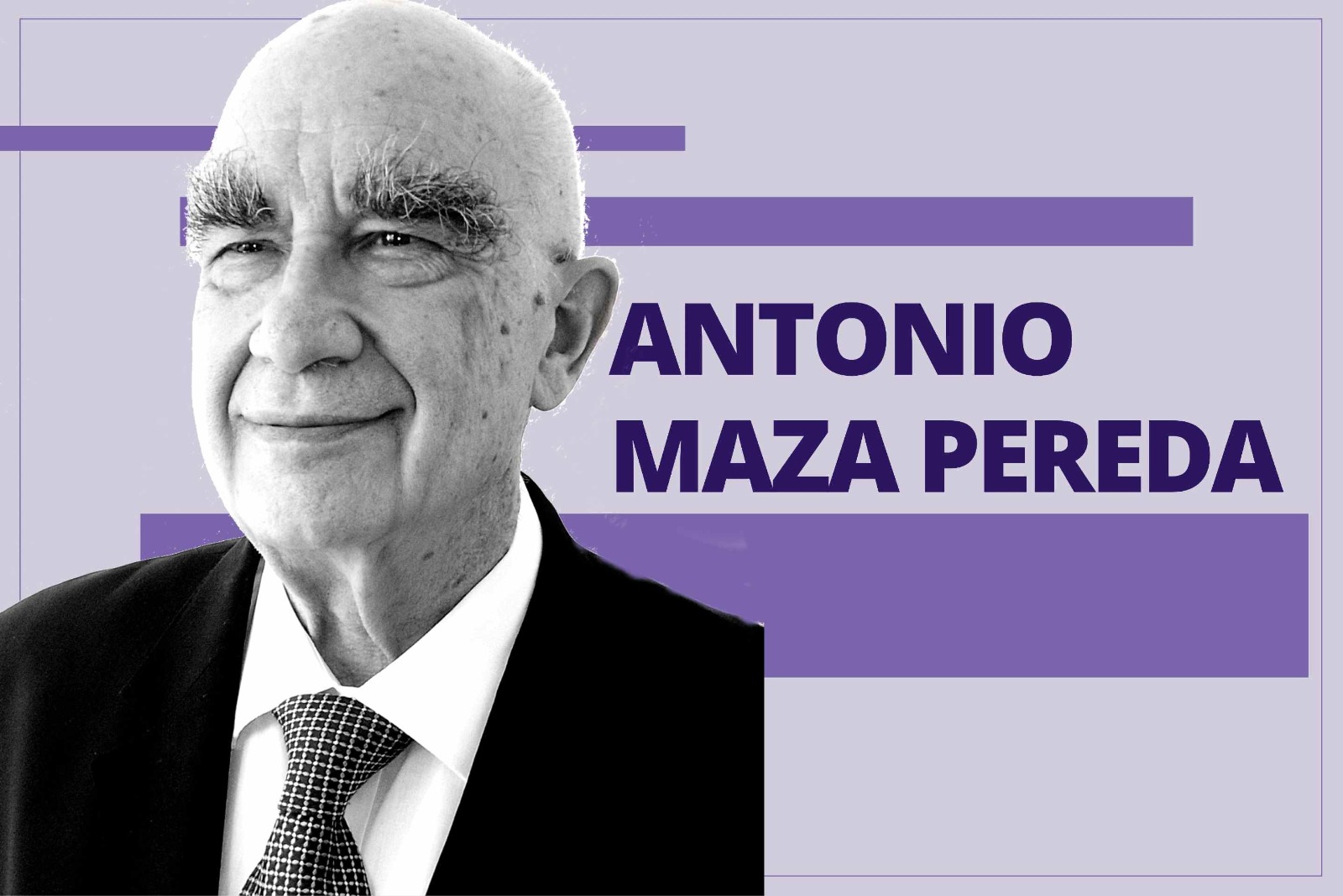
Por Antonio Maza Pereda
Una pregunta que, en principio, parece un tanto ociosa. Nadie, por supuesto, va a aceptar qué ha perdido: todos se han declarado ganadores y han presentado encuestas que, generalmente, apoyan su causa.
Habría que empezar por preguntarnos: ¿a qué le llamamos ganar? El objeto de un debate es informar, convencer y apoyar a la decisión del voto. Y si no lo logra, malamente se puede decir que fue un buen debate. La pregunta no debería de ser quién ganó, sino de qué manera ha cambiado la intención del voto a favor de los debatientes. Esto es mucho más difícil de medir. Habría que tener un grupo de votantes a los que se les midiera la intención de voto antes y después del debate y medir si realmente hubo una diferencia. Sin haber hecho algo así, no se puede decir si el primer debate contribuyó a cambiar la decisión de voto. Y aun haciéndolo así, la auténtica respuesta se sabrá hasta que se den las elecciones. Habrá que esperar para poder responder a esta pregunta.
En cuanto al tono de los candidatos, podría decirse que Xóchitl Gálvez estuvo generalmente a la ofensiva, Claudia Sheinbaum estuvo mayormente a la defensiva y Álvarez Máynez estuvo tratando de desmarcarse de ambas posiciones. Con la ventaja de que no tenía nada que defender.
El énfasis de las candidatas fue sobre el pasado, con pocas ideas a futuro. Hubo pocas sorpresas, pocas ideas realmente nuevas y una gran cantidad de generalidades. Por poner un ejemplo, para acabar la corrupción se habló de evitar la impunidad. Lo cual es una generalidad: nadie va a decir que está en favor de la impunidad. Lo importante, y nadie lo dijo, es cómo lograr que no exista la impunidad. Crear nuevas organizaciones para substituir a las que actualmente son inoperantes, sigue siendo una propuesta insuficiente. Falta más detalle y, en todo caso, hay que reconocer que se requieren estudios más profundos.
En el caso de las candidatas, la impresión es que están tratando de convencer a los que ya están convencidos. Hablaron para su núcleo duro, y muy poco para los indecisos, y mucho menos tuvieron argumentos para cambiar la intención de aquellos que ya han decidido su voto. No cabe duda de que tienen mucha confianza en los partidos que las cobijan. O al menos eso es lo que refleja su discurso.
Claro que los candidatos tienen una fe, casi religiosa, en que las soluciones a los problemas nacionales están en los partidos. Y es de esperarse. Prácticamente, hubo pocas referencias para reestructurar el gobierno dándole más participación a la sociedad civil. Obviamente, esto fue mucho más claro en el caso de la doctora Sheinbaum, que por sus convicciones de izquierda considera que el gobierno debe de tener el papel más importante posible en la conducción del país. Probablemente, a algunos nos hubiera gustado escuchar que se le dará a la sociedad civil un papel más relevante en los asuntos públicos.
Se criticó mucho el esquema para el debate, que decidió el Instituto Nacional Electoral (INE). El formato fue rígido, con un exceso de temas, y estorbó que se pudiera profundizar en muchos de ellos. A pesar de que fue un debate muy largo, de 2 horas. Hay que reconocer, por otra parte, que en nuestro país tenemos poca costumbre de debatir. Esto se ve tanto en esta clase de eventos como en la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales. Abundancia de ataques, insultos, epítetos y una gran ausencia de argumentación lógica. Probablemente, no es nuestra culpa: hay poco debate público y pocos ejemplos de debates presidenciales. En otros países, desde la secundaria se empiezan a formar equipos de debate, se hacen torneos y el público asiste a estos, con lo cual se tiene una idea mucho más precisa de cómo se llevan a cabo estos eventos. Aún nos falta bastante por aprender.
También se puede criticar a los moderadores. De ellos se puede decir que fueron neutros en exceso y les permitieron a los participantes salirse de las reglas, negarse a contestar lo que se les preguntaba, evadir los temas y se quedaron en la administración de los tiempos. Que, por cierto, fueron bastante bien manejados.
Sin llegar a los niveles de los insultos, hubo ataques que en algún momento llegaron a lo personal. A la doctora Sheinbaum se le acusó de ser una mujer fría y sin corazón, una verdadera dama del hielo. Como si eso fuera lo importante. Grandes mujeres gobernantes, como Margaret Thatcher, la dama de hierro, y Golda Meir podrían haber sido consideradas como poco cariñosas, y eso no hizo que fueran malas gobernantes. Del otro lado, la doctora Sheinbaum evitó cuidadosamente decir el nombre de Xóchitl Gálvez y en todos los casos se refirió a ella como la candidata del PRIAN. Confiando, evidentemente, en que ese apodo le funcionó bastante bien al presidente López Obrador en su debate y durante sus famosas mañaneras. Hay algo de cierto: el lastre más importante que tiene la ingeniera Gálvez es el desprestigio de los partidos que la promueven. Y, evidentemente, doña Claudia se encargó de que no se nos olvidara quién la patrocina.
El maestro Álvarez Máynez cayó en lo mismo: hablando constantemente de la vieja política, entendiendo por ello los actuales partidos políticos y sus coaliciones, contra la nueva política representada por su partido. Todo lo cual desdice del concepto de la discusión. Se dice que en un debate cuando empiezan los insultos y descalificaciones es porque se acabaron los argumentos. El invitado de piedra en el debate fue AMLO. No se le atacó de manera directa ni se le defendió explícitamente. Pero muchas de las críticas tuvieron que ver con sus decisiones de gobierno.
Un argumento de la doctora Sheinbaum es que de los presentes en el debate ella era la única con experiencia de gobierno. Lo cual en cierto modo es verdad: ninguno de sus oponentes tiene la experiencia de gobernar una entidad con 9 millones, doscientos mil habitantes, más otros 3 millones de población flotante. Pero si eso fuera un argumento válido, significaría que solo los que pertenecen a los partidos en el poder o que participaron en ellos cuando esos partidos tuvieron cargos públicos, serían los adecuados para gobernar. De hecho, es un argumento para justificar la permanencia en el poder de la clase política. Si lo creemos, estaremos aceptando que solo los partidos nos pueden gobernar.
Pero finalmente sí se puede hablar de un ganador. Uno que, hasta donde me doy cuenta, no se ha mencionado. Y ese ganador es la sociedad civil. Las cuestiones seleccionadas entre los miles que se remitieron al INE, fueron preguntas muy válidas, que van al fondo del asunto de la mejora en nuestra situación política, económica y social. Expresadas de manera clara y contundente. Una vez más, el ciudadano de a pie, el sin poder, está demostrando que tiene más claridad en cuanto a las necesidades del país y las áreas que requieren mejora, en tanto que la clase política pretende darnos las mismas recetas que ya han fracasado una y otra vez.
Desgraciadamente, las reglas para la participación de los ciudadanos independientes en los cargos de elección popular hacen extraordinariamente difícil la posibilidad de que compitan contra los partidos establecidos. Y un ejemplo muy presente es el caso de la ingeniera Xóchitl Gálvez, quien si hubiera tratado de competir fuera del apoyo de los partidos políticos, le hubiera sido muy difícil lograr su registro.
¿Quiere decir todo esto, qué la idea de tener debates es inútil? ¿Es insuficiente? De ningún modo. El formato requiere una cirugía mayor, pero estamos a tiempo de modificar la forma de los debates para que sean más significativos. En cambio, tener una verdadera cultura del debate es algo que requerirá enseñanza, una práctica muy extendida y bastante tiempo. Lo cual no quiere decir que se abandone. Al contrario: urge formar a nuestros jóvenes y a la población en general en el uso de los debates en otra clase de asuntos, de manera que logremos práctica en estos menesteres.
Quedan aún dos debates por delante en esta campaña electoral. Se tienen que hacer cambios importantes, tanto en la forma como en el fondo, para que estos debates contribuyan a evitar el abstencionismo y permitan, a las grandes cantidades de indecisos, tomar una resolución informada para ejercer su voto.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
-
Méxicohace 3 días
Alianza de Maestros hace un llamado a presidenciables para incluir tema educativo
-
Mundohace 3 días
Papa Francisco: “un abrazo puede cambiar la vida”
-
Nacionalhace 3 días
Marcharemos por el derecho al futuro desde el vientre materno: Paulina Mendieta
-
Futbol Internacionalhace 3 días
Xavi Hernández, con fuerzas para seguir en el FC Barcelona