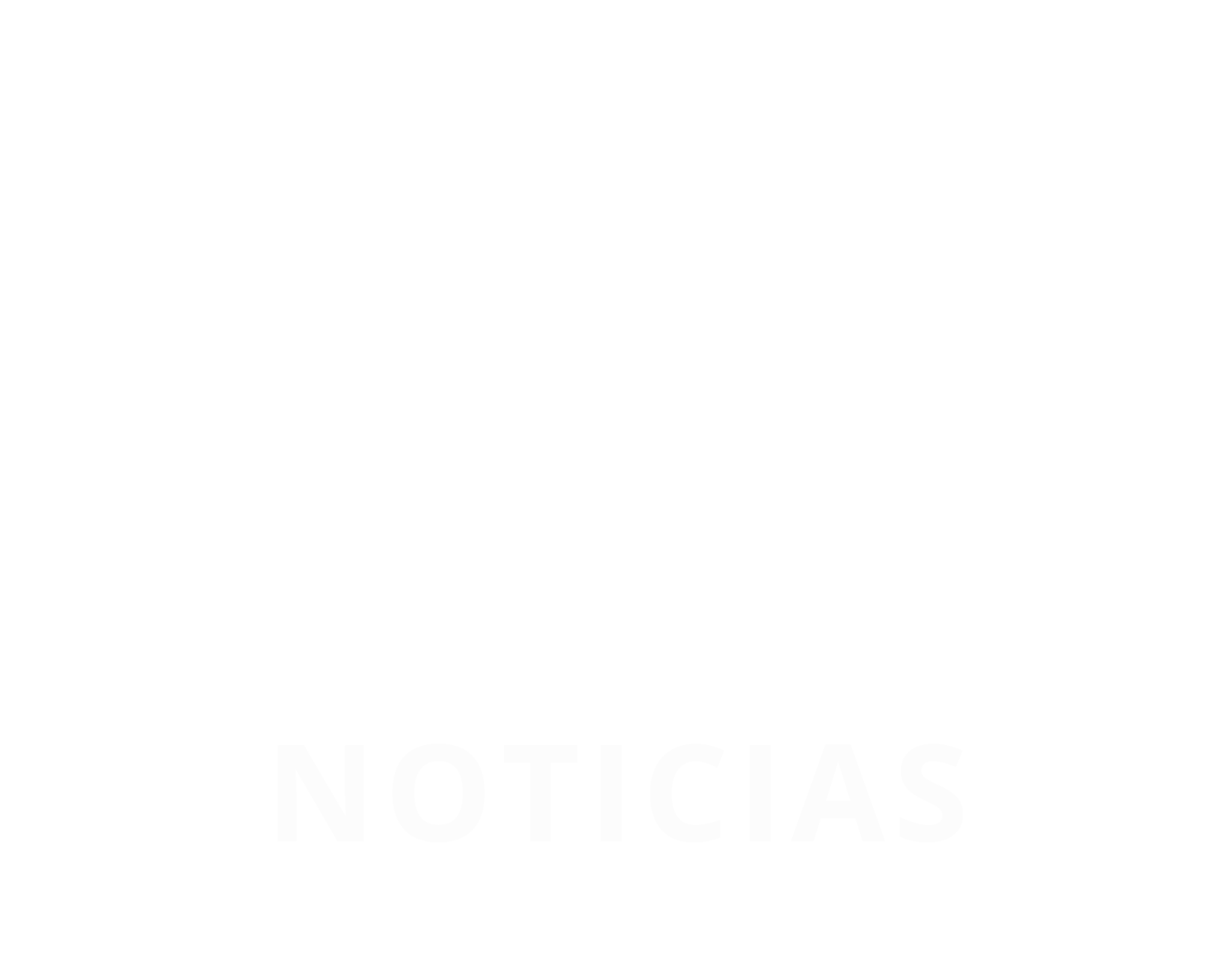Felipe Monroy
Video-política del espectáculo
Siempre he rechazado la idea de que el control remoto de la televisión tenga tanta influencia social como los votos en las urnas; y, sin embargo, después del fenómeno popular del enésimo reality show en México junto a la veloz reacción de partidos y candidatos para sacar raja del mismo, nos vuelve la inquietud sobre ese pernicioso maridaje entre la televisión y la política del cual nos olvidamos un tiempo debido a la fascinación por los influencers y las redes sociodigitales.
Quizá es necesario recordar que tanto las maniobras de la farándula mediática como las de la política (especialmente en campañas) nunca han sido desinteresadas y, en ocasiones, han colaborado utilitariamente para que las primeras lleguen a tener peso político y las segundas, escaparates a la medida del producto. Es decir, que los políticos desean ser afiches espectaculares y el showbiz busca influenciar en ideológicas y políticas. Y sí: con la oferta de candidaturas políticas a personajes-producto de la farándula adocenada, parece que ha vuelto con renovada potencia la video-política mexicana del espectáculo o quizá en realidad nunca se fue.
A finales de los años 90 del siglo pasado, cuando el acceso a la Internet no determinaba buena parte de nuestra vida cotidiana y los gadgets digitales personales aún eran monofuncionales, la televisión vivía su apogeo en todos sus sistemas y plataformas. El acceso y derecho al progreso no sólo se definía por las pantallas más grandes, de mayor definición y sonorización, sino por la cantidad de oferta televisiva disponible para el espectador cuyo estatus mejoraba según su capacidad de suscripción a un océano de canales exclusivos.
En ese contexto, el sistema televisivo (concesionarios, dueños, productores e ídolos de las pantallas) llegó a tener el monopolio de ponderar lo digno de socializar. En esa cúspide de posibilidades se perfeccionó en toda su potencia un negocio televisivo que hacía converger bajo sus productos el entretenimiento, el marketing comercial, lo noticioso y lo político. La farándula y el entretenimiento banal fueron revestidos de relevancia informativa, el mercadeo hizo de la política un asunto de consumo publicitario; y viceversa.
Fue entonces que voces como la de Giovanni Sartori alertaron sobre los riesgos de una sociedad teledirigida, de la video-política del espectáculo y de los efectos de la video-formación de los televidentes que nos reducía a consumidores de imágenes incapacitados para comprender conceptos o abstracciones.
Sartori comprendía que su tesis original resultaba casi apocalíptica, pero incluso así sus alertas se menospreciaron con la evolución de la Web 2.0 (también llamada ‘web social’) y con la incursión de las redes sociodigitales en las dinámicas de cambio social. Esta evolución del uso de la Internet favoreció el desarrollo de tecnologías de participación, los usuarios podían colaborar y construir un nuevo mundo, convertirse en agentes activos de la sociedad donde ellos –y no los monopolios mediáticos o institucionales formales– se informaban mutuamente, comunicaban, generaban conocimiento y contenido con libertad.
Se llegó a afirmar que esta nueva forma de comunicarse y organizarse tenía capacidad para transformar realidades políticas concretas: desde derrocar tiranías hasta mejorar los sistemas de corresponsabilidad en las democracias. La experiencia nos dice que esta revolución tecnológica ni liberó pueblos ni logró concientizar masas; de hecho, sucedió todo lo contrario.
En buena medida, con la web social y la gadgetización de la vida cotidiana se ha favorecido la evolución de viejos fenómenos gregarios de incultura, cerrazón y conflicto: La desinformación e ignorancia voluntaria han encontrado todo un despliegue novedoso a través de las fake news; el entretenimiento trivial es alimentado permanente y gratuitamente por la memeización de la política; y el pragmatismo exótico de la política usufructúa la big data para construir narrativas emocionales y aspiracionales de sus personajes y productos ideológicos.
Y cuando despertamos –parafraseando a Monterroso–, la video-política todavía estaba allí. Es cierto que la pantalla y la imagen del televisor no nos dicen qué pensar pero sí qué debemos priorizar de los temas o problemas de nuestra sociedad; nuevamente la televisión retomó el rating que creyó perdido –reflejo además de sus inversiones económicas en todas las plataformas disponibles a los usuarios– y encontró una renovada oportunidad para definir los símbolos y el lenguaje para las masas.
El éxito en la inversión que la televisora mexicana hizo en su reality show para construir personajes y ficciones resultó evidente cuando los principales personajes políticos y económicos buscaron desesperadamente compartir el podio con los personajes-productos enaltecidos por la fábrica de estrellas. Sin saberlo, los políticos en campaña mendigando los flashes del fenómeno de la pantalla confirmaron que el próximo proceso electoral estará sustentado en la imagen de la persona más que en los proyectos o los programas; y quizá peor: estará sustentado más en el símbolo que en la persona; sólo que ese símbolo, le pertenece a la televisora.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Basílica de Guadalupe, álgido escenario de transición y decisiones

Los obispos de la Iglesia católica en México han decidido internarse en el 2026 con dos asuntos nodales en el horizonte. Por un lado, se ha insistido en la conmemoración de los 100 años de la persecución religiosa oficializada mediante la Ley Calles con el consecuente levantamiento armado de fieles católicos así como de diversas expresiones y resoluciones originales para sostener la fe, custodiar lo sagrado y eludir el largo brazo opresor del gobierno. A ese momento histórico lo han recategorizado como “Resistencia Cristera” y buscan que la “memoria de los mártires no sea nostalgia, sino profecía”.
Por otro lado, los obispos han puesto acelerador en la preparación rumbo al 2031, para los quinientos años del Acontecimiento Guadalupano. Sin duda, la irrupción de la Virgen Morena del Tepeyac en la historia mexicana ha reconfigurado íntegramente al pueblo y a la patria; pero además, es el símbolo que lo mismo exalta o desdramatiza las pulsiones y dinámicas de la nación mexicana.
Sobre el primer asunto, ya se ha hablado de la responsabilidad que la Iglesia católica tiene para asumir dos perspectivas importantes respecto a la Guerra Cristera: Que la conmemoración de la persecución no reivindique ni la reacción armada ni la violencia producto de la exaltación político-religiosa; y que tampoco se instrumentalice la compleja dimensión martirial de los creyentes de aquella época desde la herejía maurrasiana, es decir, que no se caiga en el error de confundir la catolicidad con el reaccionarismo político.
El propio papa León XIV ha advertido esto en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: “Lamentablemente, forma cada vez más parte del panorama contemporáneo arrastrar las palabras de la fe al combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia y la lucha armada. Los creyentes deben desmentir activamente, sobre todo con la vida, esas formas de blasfemia”. Clarísimo.
Y el segundo tema no es menor porque al cierre del 2025, la Basílica de Guadalupe se convirtió en un álgido escenario, cuyas luces y sombras plantean signos imponderables de transición y de toma de decisiones para el año próximo. Esencialmente por las informaciones que la Nunciatura envía a la Santa Sede respecto a los potenciales candidatos a suceder al arzobispo Carlos Aguiar Retes –quien ya sobrepasa la edad de retiro canónica–; pero también por el papel que habrá de tomar el propio Episcopado Mexicano en pleno para la valoración del próximo arzobispo que es, por derecho propio, custodio del ayate, del santuario y de la venerada imagen.
Tal como lo refieren las crónicas, el Santuario de Guadalupe en el Tepeyac recibió de manera histórica a más de 13 millones de peregrinos y visitantes entre el 9 y el 13 de diciembre de este año. Hay que dimensionar esa cifra y valorarla no sólo desde una perspectiva espiritual y social, sino funcional y operativa. En estas fechas, el recinto entra en actividades sumamente intensas y delicadas que requiere de todos sus miembros y operarios un esfuerzo mayúsculo y una clara gestión de actividades; sin embargo, desde meses atrás, una seria crisis interna en el santuario fue silenciada y quizá deliberadamente dejada a desorbitadas especulaciones.
La crisis se manifestó con la repentina y todavía inexplicada ausencia del canónigo Efraín Hernández Díaz, vicario episcopal, rector del santuario y presidente del Cabildo de Guadalupe, al frente de los actos institucionales. Pero el que haya saltado al ojo público en ese momento, no significa que su crisis haya iniciado ahí.
Como sea, su ausencia al frente de sus altas responsabilidades de gobierno no reconfiguró la estructura del Santuario –es decir, no se tomó alguna decisión de ajuste de gobierno en concreto– peró sí abrió oportunidades para que, de manera oficiosa se hicieran cambios operativos y de toma de decisiones; también, por desgracia, el silencio y la falta de transparencia propició la generación de chismes, exageraciones y fantasías de todo tipo.
La única información con grado de credibilidad proviene de lo publicado por el analista Guillermo Gazanini, quien acumula décadas de experiencia y contactos eclesiásticos. El periodista refiere a una carta del Cabildo de Guadalupe al arzobispo de México el 19 de septiembre pasado, a un decreto del propio arzobispo removiendo al rector Hernández al día siguiente (decreto protocolizado como 817/2025) y la apertura de una investigación canónica el 3 de octubre (investigación previa bajo la clave IP 17/2025). Pero las autoridades responsables no han transparentado ni a los fieles ni al resto de miembros eclesiásticos, lo que realmente ha sucedido en el Santuario en el último semestre.
Lo que en el corazón de la gente simple sí sucede –como se manifestó en las fiestas guadalupanas pasadas– es la ilusión que siente por el deseo manifiesto del papa León XIV de visitar a la Virgen de Guadalupe.
El primer pontífice estadounidense con corazón latinoamericano ha revelado su interés de viajar a México específicamente con ese motivo; pero las circunstancias este 2026 no podrían ser más adversas: por un lado la instrumentalización político-religiosa que se pretende hacer del centenario de la Guerra Cristera y de sus mártires (además del interés político que el gobierno de Claudia Sheinbaum podría tener con la visita pontificia); y por el otro, la ominosa actitud de silencio y ocultamiento de lo que sucede en las tripas del santuario guadalupano en el contexto de la delicada sucesión arzobispal y que no sólo desacredita a los pastores en sus reclamos por ‘transparencia’ a las autoridades civiles sino que podría evidenciar innobles estratagemas de ambición y manipulación de las instancias mexicanas y vaticanas para prometer al papa León XIV una visita inolvidable y sin sobresaltos, metiendo bajo la alfombra las problemáticas que se evidencian en el corazón guadalupano del pueblo mexicano.
Y, por si fuera poco, el próximo año también habrá futbol en código geopolítico.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Trump, Sheinbaum et al: símbolos religiosos por encima del Estado

No podrían provenir de situaciones más disímiles e incluso sus respectivas plataformas políticas son antitéticas, pero casi de forma sincronizada, varios liderazgos políticos han revivido una declarada predominancia de ciertos símbolos religiosos por encima de los considerados ‘valores tradicionales’ del Estado moderno.
En la misma semana, Trump, Sheinbaum, Melenchón y otros referentes políticos han echado mano de representaciones materiales religiosas que transmiten específicos conceptos sagrados en sus respectivos pueblos como fundamentos estructurantes de sus correspondientes naciones, incluso los han erigido como activos precedentes y prevalentes a la misma constitución del Estado. La Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, el velo coránico y otros símbolos religiosos en voz de representantes políticos abren un fenómeno inédito que obliga a un análisis serio sobre cómo se dinamiza hoy la política y cuáles son las fuerzas de poder sobre las que se están jugando las identidades patrióticas.
En primer lugar, hay que recordar que prácticamente después de la caída de los imperialismos decimonónicos, los ideales que siguieron dando sentido, cohesión y soporte a los Estados-Nación fueron los principios de soberanía, nacionalismo, un lenguaje y un ordenamiento jurídico ejecutados por una burocracia funcional y casi aséptica; y dichos ideales sólo podían alcanzar a las diversidades internas de cada nación por medio de la secularización, el progreso, la razón o la democracia (aunque para finales del siglo pasado, estos ideales se sometieron además a la deificación del mercado, como una fuerza absoluta y universal).
Como apuntan los sociólogos Dubet y Martuccelli, para poder identificar a una sociedad como “moderna” parecía indispensable que el campo del progreso se opusiera al campo de lo reaccionario y que el campo de la razón y de la democracia estuviera en franca animadversión al de la religión y la tradición. Por ello, las categorías políticas de ‘izquierda’ y ‘derecha’ podían tensionarse por mil aspectos, pero siempre convergían en ideales de progreso secularizado y racional. Sin embargo, hoy el gran viraje político parece apuntar a la revaloración de la tradición, lo trascendente, lo emocional y lo religioso.
Donald Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en reconocer y honrar públicamente la fiesta católica de la Inmaculada Concepción de María (uno de los cuatro dogmas marianos del catolicismo). Aunque en sus casi 250 años de historia, EU ha tenido dos mandatarios católicos (Kennedy y Biden), Trump –declarado cristiano no denominacional– aseguró que la Virgen María ha desempeñado un “papel particular… en nuestra gran historia estadounidense”.
El mensaje de Trump reivindica la presencia de María en aspectos que configuran la propia identidad estadounidense: la Guerra y la Declaración de la Independencia, el triunfo contra los británicos en Nuevo Orleans, el modelo educativo, la integración migratoria y hasta la masividad arquitectónica del ‘nuevo mundo’; pero además reconoce de la Virgen su “papel insustituible en el avance de la paz, la esperanza y el amor en Estados Unidos y más allá de sus fronteras”.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, después de llamar por teléfono al papa León XIV en el día de la fiesta litúrgica a la Virgen de Guadalupe reconoció no sólo que el 12 de diciembre es una “fecha especial para el pueblo de México” sino que “más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”.
La expresión es inédita. No sólo porque durante casi siglo y medio de separación Iglesia-Estado, la primera magistratura de la nación parecía estar obligada a “mirar hacia otro lado” mientras el fenómeno social y religioso más importante del país moviliza física y espiritualmente a millones de mexicanos; sino porque, el mantra de la ‘laicidad del Estado’ ha favorecido tanto a una neutralidad institucional ante la religión católica como a diversas expresiones de desprecio antirreligioso institucionalizado especialmente dirigidos contra el catolicismo mexicano. Que la mandataria, quien se ha declarado reiteradamente como ‘no religiosa’ y cuya trayectoria política corre junto a cierta izquierda anticlerical, laicista y secularización, ahora jerarquice a la Virgen de Guadalupe como un símbolo de identidad nacional que antecede a ‘lo religioso’ y al ‘Estado laico’, sin duda es digno de analizarse.
Finalmente, quizá en el mejor de los ejemplos sobre cómo los símbolos religiosos han recobrado un papel preponderante en la dinamización de la nueva política, es el caso del histórico líder de la izquierda francesa y tres veces candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon quien fue llamado a comparecer ante la Asamblea Nacional acusado de propiciar vínculos entre su movimiento político y redes islamistas. En su larga disertación, Mélenchon reconoció que su ideología secularista y republicana ha evolucionado desde una “forma cruda de anticlericalismo” a un “discernimiento maduro sobre los símbolos religiosos” en el espacio público pues dijo: “En Francia, es el Estado el que es laico, no la calle”.
En otra intervención, el dirigente de izquierda reconoció que el hiyab (el velo islámico) sólo es percibido como un ‘sometimiento al hombre’ desde la perspectiva cristiana; pues, relató que, para las mujeres musulmanas se trata de un acto de libertad, pues “no se someten a ningún hombre” sino que “sólo se someten a Dios”. Para Mélenchon, sin decirlo directamente, el velo islámico podría representar un símbolo de libertad para las mujeres musulmanas; una actitud política frente a la discriminación religiosa, el racismo y el integrismo ‘eurocentrista y cristiano’.
En conclusión, la política parece estar abandonando el secularismo racional y el neoliberalismo pragmático como soportes esenciales de la identidad del Estado laico y del progreso nacional; y ante el crecimiento de una nueva política más emocional y propagandística, los símbolos religiosos en la narrativa política ya no son una anécdota. Lo confirmó José Antonio Kast, el presidente electo de Chile: “Primero soy católico y después soy político… decirlo así nos ayuda a dimensionar lo grave que es lo que plantea la izquierda que es la secularización, es decir: alejar lo más íntimo y personal que es tu fe de tu opción pública”. Veremos más ejemplos parecidos.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Terrorismo: comunicar el miedo

En el fondo, no es necio el debate que se plantea respecto a la ‘categorización’ como terrorismo o delincuencia organizada de la explosión de un coche bomba frente a los cuarteles policiacos y militares en Coahuayana, Michoacán. El terrorismo, además de ser un acto atroz contra la integridad humana, siempre tiene un cariz propagandístico: desea comunicar un miedo específico en la población, en las autoridades o en los espectadores ajenos. Además, el problema hoy con el concepto es que ha tomado un significado más ingrato para la administración y el poder institucional retado por los ‘terroristas’.
La definición actualizada sobre la categoría del ‘terrorismo’ se la debemos en este siglo a los Estados Unidos quienes en su crisis interna mezclaron estos actos aparentemente inmotivados con propaganda del miedo, debilidad de las instituciones de seguridad, hipervigilancia y hasta la vendetta como principio de justicia. En principio, los actos terroristas se pueden dimensionar formalmente por el grado de afectación real en daños humanos, materiales o funcionales; pero lo que trasciende son las heridas narrativas y psicológicas que suelen ser mucho más profundas, de fronteras inasibles y que redefinen el espacio público y la vida cotidiana de la gente.
El terrorismo no es tanto un acto contra el poder o la autoridad como una declaración manifiesta de la vulnerabilidad de la lógica operativa y funcional de un Estado. Los actos terroristas pueden en apariencia estar inmotivados y ser inconsecuentes con las búsquedas objetivas políticas o prácticas de sus perpetradores; pero el trastocamiento de la vida social e institucional, de ahí donde han agredido, es quizá su principal éxito.
Paradójicamente, si en razón del pánico causado, los ciudadanos intercambian libertades por seguridad percibida; entonces es el Estado consolida su alcance y dominio de la vida social. Esto se traduce en una ‘naturalización del poder’, es decir, que los mecanismos de control se normalizan como necesarios o naturales en el espacio público o incluso en la vida privada de los ciudadanos oscureciendo su carácter político. En palabras duras podríamos decir que los actos terroristas no derrocan al poder, sino que terminan esclavizando a la ciudadanía bajo un poder que, en una paranoia de autopreservación, reestructura la vida social y las libertades de una ciudadanía apanicada, mientras se construyen plataformas políticas que legitiman el miedo persistente.
Lo que hay que preguntarse respecto a la categorización del coche bomba como acto terrorista no sólo implica el reconocimiento de la debilidad del Estado mexicano (y la anunciada amenaza de intervencionismo armado por una fuerza extranjera) sino en el proceso social en que se podría aceptar un poder cada vez más invisible.
Es necesario preguntarse qué fronteras de libertad se deben ceder a las expansiones estatales con el fin de ‘combatir’ ya no al crimen (con estrategias legales y formales) sino al terrorismo (donde vale cualquier estratagema). También valdría cuestionar cómo esta violencia narrativa y simbólica del terrorismo (drones explosivos, coches bomba, masacres) hace aceptar nuevas jerarquías de poder como naturales en el espacio público (autodefensas, pax narca).
Porque el miedo consolida y expande el poder, en ocasiones de manera permanente y la sospecha del ‘mal uso’ de las ciertas libertades reproduce relaciones de dominación mediante prácticas cotidianas. Por ello, el gobierno, la oposición y los agentes externos interesados en el control de uno o varios aspectos de la vida interna del país buscarán hacer posible comunicar un miedo en particular a la ciudadanía a partir de los actos en Coahuayana; sólo habrá que distinguir el interés que les motiva.
Y es que, una de las estrategias más viejas del poder no se enfoca en mostrar a los gobernados la capacidad que se esperaría de los gobernantes para resolver los problemas, las necesidades o los conflictos, sino en demostrar que, sin su particular y generosa presencia en el trono, la sociedad se enfrentaría a un abismo total. Y, al mismo tiempo, una de las estrategias más viejas para luchar por el poder y arrancarlo de sus detentadores también se enfoca en acrecentar miedos imaginarios si se mantiene la ruta o la gestión de la autoridad en turno. Es decir, ambas estrategias se condensan en comunicar el miedo, ya sea a la ausencia de mando o a la continuidad del mismo.
El miedo es un dispositivo de poder; y no es raro que tanto autoridades como opositores utilicen las crisis reales o la percepción de problemáticas para ampliar su dominio y control. Es común que en el ascenso o la defenestración de grupos en el poder exista algún grado de temor colectivo a dramas reales o a ficciones construidas por propaganda. Los Estados y los actores poderosos movilizan el miedo para crear y mantener categorías de orden o control; y por ello, un “acto terrorista” podría redefinir dichas categorías, quizá con implicaciones aún más peligrosas que las que podríamos inicialmente suponer.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Claridad, ante la complejidad

El debate sobre el papel de los obispos de México ante los múltiples desafíos nacionales se ha intensificado en recientes días tras la divulgación de una “Carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano”, firmada por el grupo denominado ‘Teología Latinoamericana: Volviendo al Evangelio’. Esta misiva, publicada en la icónica e histórica revista eclesial Christus, no es una crítica marginal, sino un espejo de las profundas tensiones que recorren el catolicismo mexicano ante una realidad nacional marcada por la violencia, la polarización política y el vertiginoso cambio cultural.
Entre varios asuntos, el documento cuestiona si el liderazgo eclesiástico ha caído en un “discurso confrontativo y politizado” que se aleja de la misión profética de analizar la realidad no sólo con rigor sino en clave evangélica o que impide la promoción de una pastoral creativa de encuentro, desprovista de sesgos nostálgicos. Este cuestionamiento toca un nervio sensible de la actitud católica contemporánea pues algunos movimientos religiosos y políticos continúan fomentando doctrinas de pretendida ‘restauración’ histórica o de supuestos estados previos idealizados; mientras se desprecian o subestiman los nuevos contextos sociales y los cambios culturales irreversibles. Es decir: lo que ya ha cambiado debido al famoso ‘cambio de época’.
La carta, por ejemplo, aborda directamente el delicado manejo de la memoria histórica en el mensaje de noviembre pasado de los obispos. Señala que, al conmemorar el centenario de la Guerra Cristera, existe el riesgo de establecer una “equivalencia indebida” entre la persecución religiosa de los años 20 y el contexto actual, donde —según los firmantes— no existe persecución por creencias.
En efecto, el mensaje episcopal mencionado parece ser intencionalmente ambiguo respecto a la “causa sagrada” de “dar la vida” contra “el Estado totalitario… opresor… del dictador en turno” que sucedió durante la persecución religiosa del siglo pasado. Aunque hay que mencionar que dicho mensaje y su jiribilla retórica sin duda estuvo motivado por los recientes abusos discursivos y legislativos de no pocos liderazgos políticos (siempre amparados por el partido en el poder) que legitiman aquella rancia alergia a la libertad religiosa que, paradójicamente, institucionalizaron los fundadores del partido hegemónico del siglo pasado al que enfrentaron hasta arrancarle el poder.
La carta, sin embargo, sostiene que los argumentos episcopales podrían incurrir en “falacias” al apelar más a la emoción que al análisis objetivo. Y por ello, la pregunta crucial que subyace es si el episcopado está construyendo un relato emocional de confrontación con la autoridad civil electa y si, involuntariamente está procurando la exaltación de las identidades religiosas sacrificando el diálogo y la precisión fáctica.
Contra lo que el episcopado afirmó en su mensaje, la carta sí reconoce los avances sociales que las autoridades federales han divulgado en los últimos años y que los obispos consideran parte de una retórica propagandística falaz: la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y algunas políticas de nivelación a través de la justicia social. Y aunque, al igual que el episcopado nacional, los firmantes advierten una crisis profunda en seguridad ciudadana, la carta pide a los obispos que las críticas a la violencia sean claras y específicas, y eviten generalizaciones sobre “discursos” o “narrativas” cuyo origen no fueron capaces de identificar.
Este llamado al rigor tiene una dimensión pastoral profunda. La realidad mexicana, con casi el 70% de la población que aún percibe sus localidades como inseguras, exige un análisis que debe ir más allá de la mera confrontación política. Por lo cual, la denuncia concreta de las “estructuras del pecado” que someten a la población al miedo y a la incertidumbre, a juicio de los firmantes, deben hacerse con nombre y apellido, y no sólo sembrar con guiños sutiles los destinatarios de una crítica velada.
Sin duda, lo que revela esta singular y espontánea carta abierta para la comunidad católica mexicana es que hay una alta exigencia para los fieles ante la compleja realidad nacional. Urge abordar con profundidad analítica y sin simplificaciones las causas estructurales del dolor nacional; se requiere expresar con valor profético la denuncia del mal dondequiera que se encuentre; es necesario sostener un diálogo auténtico con toda la sociedad, incluyendo a quienes piensan distinto; y se debe mostrar una actitud sinodal para escuchar, respetar y valorar la reflexión que surge desde desde las comunidades religiosas, los laicos, las comunidades de base y los marginados. En concreto, se necesita una Iglesia que, lejos de encerrarse en la queja, salga a encarnar la esperanza en las fronteras y periferias existenciales.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
-

 Méxicohace 1 día
Méxicohace 1 díaHumanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
-

 Méxicohace 23 horas
Méxicohace 23 horasSistema de salud en México debe ofrecer cuidados paliativos en todos sus niveles: especialista
-

 Dignidad Humanahace 15 horas
Dignidad Humanahace 15 horasDignidad humana antes que caridad: el modelo social de Jon Bon Jovi
-

 Méxicohace 3 días
Méxicohace 3 díasPagar antes de comprar: Proponen horas gratis de estacionamiento en plazas comerciales