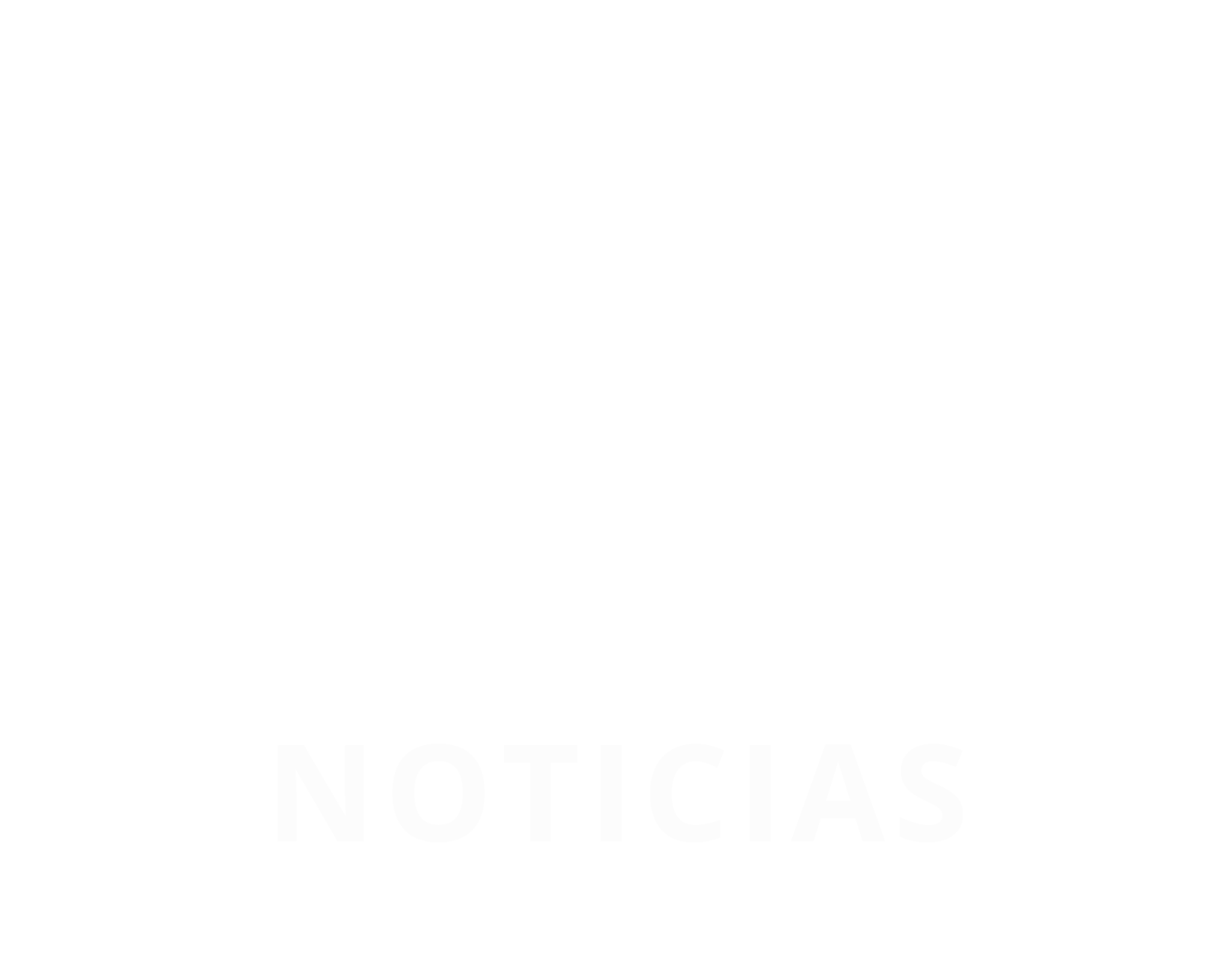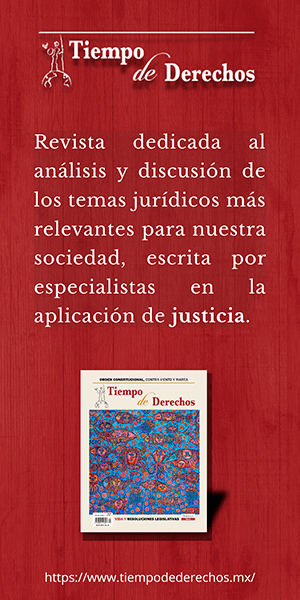Felipe Monroy
Catolicismo en la nueva época
Como lo advirtieron los dos más recientes pontífices, no estamos simplemente en una ‘época de cambios’
El sistema católico ha transmutado enormemente en el último siglo pero en las recientes dos décadas, sus tensiones de cambio son vertiginosas y dramáticas. Como lo advirtieron los dos más recientes pontífices, no estamos simplemente en una ‘época de cambios’ sino en un radical ‘cambio de época’; un singular momento que, sin embargo, no implica exclusivamente incertidumbre sino también nuevas certezas que pueden o no estar afianzadas a las verdades antropológicas, sociales o teológicas fundamentales.
Para la Iglesia no es una simple coincidencia que tanto Bergoglio como Ratzinger convergieran en aquel profético encuentro de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en 2007 puesto que, fruto de aquellas reflexiones sobre el futuro de la vida cristiana en el siglo XXI, se confirmó que el ser humano “vive un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural [y en el que] se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios”.
Este desafío alteró la larga convicción (aunque secundaria y ciertamente desmontada por el Concilio Vaticano II) de que el sistema católico sólo podía estar estructurado por autoridades y súbditos. Fue entonces que, gracias a la mirada latinoamericana, se promovió la figura del ‘discípulo misionero’, una concepción dialógica que vincula simbólicamente el aprendizaje y el seguimiento con el compromiso y el actuar cristianos; es decir, el resurgimiento de una nueva dinámica dentro del sistema católico para una época radicalmente novedosa. Debo aclarar que por ‘sistema católico’ refiero a una compleja estructuración dinámica, simbólica y operativa de coincidencias, tensiones y divergencias católicas internas; y que debe ser claramente diferenciada de ‘la Iglesia católica’ como realidad histórica, mística integral y trascendental.
Se sabe que el cardenal Bergoglio, hoy el papa Francisco, llevó parte de la redacción de aquel documento conclusivo de Aparecida y que durante su pontificado ha intentado universalizar las convicciones que nacieron de aquella mirada americana: en contraposición de la verticalidad entre la Iglesia docente y la Iglesia discente de una época pasada, se propone la horizontalidad de la Iglesia de ‘todos los convocados’, de una comunidad que comparte las vicisitudes del tiempo.
¿Por qué es importante esto? Porque en estos días se ha dado una intenso debate entorno a la producción televisiva ‘Amén, Francisco responde’ donde el pontífice se encuentra con una decena de jóvenes para dialogar de situaciones actuales: migración, neofeminismo, aborto, autopercepción de género, normalización en la comercialización de pornografía, abusos de poder, abusos sexuales y alejamiento de los jóvenes de la Iglesia.
Los sectores críticos afirman que el Papa eludió su responsabilidad de enseñar desde la doctrina, la tradición y la disciplina a los jóvenes con dudas; aunque quizá quieren decir que el pontífice no apeló al principio jerárquico de orden y jurisdicción para ejercer el poder que la Iglesia le confiere para enseñar, juzgar y hasta imponer sanciones.
Sin embargo, desde otras perspectivas, se reconoce al Papa su gesto de mostrar ese grado de vulnerabilidad cristiana primigenia –y poner el ejemplo– frente a las convicciones impuestas por una nueva época de dominación económica, política, ideológica y cultural post-cristiana. Es decir, que para el sistema católico contemporáneo, se revalora un nuevo ejemplo de vida cristiana (esa enseñanza muchas veces minimizada) que habla de una doctrina, tradición y disciplina que no provienen del poder, sino del no-poder, de la minoridad y la fraternidad.
Coincide este planteamiento con lo sucedido en la Cumbre sobre Colonialismo, Descolonización y Neocolonialismo: Una perspectiva de justicia social y bien común organizada por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales: las secuelas sociales y culturales del colonialismo pueden encontrarse transversalmente en las manifestaciones actuales de injusticia, desigualdad, catástrofe ambiental, desarrollo insostenible y migraciones masivas.
El Papa no pudo asistir debido a que se encontraba hospitalizado pero se leyó su mensaje a los presentes.Francisco sentenció con claridad que ninguna potencia política, económica o ideológica “está legitimada para determinar de forma unilateral la identidad de una nación o grupo social”. En su mensaje, además, dijo: “Una vez más pido perdón por los actos de algunos creyentes que contribuyeron en forma directa o indirecta a los procesos de dominación política y territorial de varios pueblos de América y África. También lo pido por los errores o las omisiones que en el presente se hayan producido o se estén produciendo […] Como contrapartida, ratifico mi firme voluntad para actuar, con la doctrina social de la Iglesia, en pos de la reversión de los procesos neocoloniales que afligen a la humanidad”.
Quizá ese es el rostro del catolicismo en la nueva época, uno que reconoce que la evangelización de los pueblos muchas veces se impuso ventajosamente en medio de un “dramático y desigual encuentro de pueblos y culturas”; y un catolicismo que reconoce que, tanto en el pasado como en la actualidad, el orden político o ideológico colonialista afecta algo más que la configuración organizativa de los pueblos sino los valores antropológicos profundos como la condición humana y la dignidad, y los valores ecológicos centrales como el cuidado y la preservación de la Creación.
Coincidimos con varios de los disertantes del congreso realizado en las instancias vaticanas: algunas prácticas del sistema católico deben ser desconocidas como principios de fe de la Iglesia, la Iglesia también se tiene que descolonizar, regresar al núcleo cristiano.
Resultó positivamente intrigante el posicionamiento de la académica mexicana experta en feminismo descolonial, Karina Ochoa: “Requerimos pensar un mundo donde las posibilidades de existencia plena de todo ser humano y no humano sean posibles. Un mundo donde la ética de la vida desplace a la no-ética de la muerte y la violencia genocida misógina. Generar nuevas narrativas que dibujen y configuren una ontología de la liberación basada en la posibilidad de la vida desde la multiplicidad de las existencias humanas y no humanas, construir un mundo donde quepan muchos mundos, donde haya una justicia diversa, plural y amplia que reconozca la posibilidad de la vida”. Que así sea.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
La sucesión primada en juego

El 9 de enero pasado, el cardenal Carlos Aguiar Retes cumplió 76 años de edad; hace justo un año presentó su renuncia al papa Francisco para cumplir con el mandato canónico de retiro: poner a disposición del pontífice su relevo al frente del gobierno pastoral de la Arquidiócesis de México, la iglesia primada del país y, por lejos, un referente eclesiástico imponderable no sólo para la nación sino para el continente mismo.
Aunque no está estipulado en ninguna norma y debido a que los procesos de retiro, selección y renovación de liderazgos episcopales suelen conllevar cierta complejidad analítica y burocrática, el gobierno de los obispos –y especialmente de los cardenales– puede extenderse un par de años más (en ocasiones, hasta casi un lustro) después de alcanzar la edad canónica de retiro. Esta extensión depende de muchos factores.
En buena medida se toma en cuenta la salud física y la estabilidad mental del obispo en cuestión; se analiza el estado de la administración y gobierno pastoral de la diócesis; se consideran las problemáticas más o menos evidentes, no atendidas o a veces provocadas por el líder y su entourage de gobierno en la Iglesia local; y, finalmente no menos importante, se analiza el ‘bullpen’ de obispos relevistas en la propia conferencia nacional episcopal.
En todo este proceso participa de manera importante la Nunciatura apostólica local porque, en el fondo, el representante pontificio en la región hace de ojos y oídos del propio Papa para conocer de primera mano las oportunidades y los desafíos de las Iglesias locales, las personalidades de los obispos residenciales, así como las características generales del pueblo creyente que hace vida en una nación. En el caso de la Iglesia en México, todo este proceso se mantiene activo permanentemente para resolver retiros, nombramientos, relevos, traslados, promociones y demás situaciones que involucran el liderazgo episcopal en el segundo país con más católicos en el mundo. Y, sin embargo, hay momentos donde toda esta maquinaria se tensa e inquieta debido a que las definiciones impactan más allá de las fronteras diocesanas. Y el caso de la sucesión episcopal en la Arquidiócesis Primada de México es uno de esos momentos.
En el último siglo, la Arquidiócesis de México ha experimentado casi todos los escenarios en la sucesión episcopal: Pascual Díaz Barreto y Luis María Martínez fallecieron en el cargo y el nombramiento de su sucesor fue casi inmediato; Miguel Darío Miranda (el primer cardenal capitalino) recibió el retiro a seis meses de cumplir 82 años y su sucesor, Ernesto Corripio Ahumada, fue relevado apenas tres meses después de cumplir los 75. Norberto Rivera Carrera también recibió aceptación de su renuncia a los seis meses de la edad de retiro; y ahora Carlos Aguiar Retes ha cumplido 76 mientras el episcopado mexicano aguanta la respiración en espera de las noticias de Roma.
A finales del año pasado, el papa León XIV convocó a los cardenales a un consistorio extraordinario para la primera semana de enero y aunque los purpurados mexicanos no fueron protagónicos del encuentro en Roma, trascendió que el arzobispo de México sostendrá una audiencia privada con el pontífice en estos días seguramente para dialogar sobre las muchas inquietudes que ha generado la arquidiócesis primada en los últimos meses –especialmente lo referente a los escándalos en torno a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe y las investigaciones sobre el proceder de sus administradores– y probablemente sobre la inminente sucesión al frente de esta importante capital. Porque no todo se reduce a la salida del arzobispo sino esencialmente a la promoción del sucesor; y eso no necesariamente es sencillo.
A lo largo de su gestión arquidiocesana, Aguiar Retes tomó decisiones que transformaron radicalmente a la Iglesia capitalina: La división territorial de la diócesis que recibió (cuyas fronteras coincidían hasta hace poco con las de la Ciudad de México) ha roto la jerarquía tradicional de interlocución directa con el poder político y ha propiciado una multilateralidad con las autoridades civiles y las cuatro diócesis dentro del Gobierno capitalino; los polémicos reordenamientos económicos y el aglutinamiento de gestión pastoral (debido a una crisis vocacional y un modelo parroquial transterritorial) parece que no pudieron responder a las muchas necesidades materiales y de servicio espiritual de una Iglesia tan monumental; el gentil paso de costado en el liderazgo nacional e internacional de la sede primada y de los reflectores del cardenalato no logró hacer brillar al resto de la conferencia episcopal o al colegio de obispos (un reclamo que Rivera Carrera recibió permanentemente de parte de sus hermanos) y, finalmente, su servicio de ‘custodia y cuidado’ de la inmarcesible imagen de Guadalupe –el símbolo más importante de la catolicidad mexicana y de buena parte de América– ha despertado mucha incertidumbre sobre los márgenes de su aprovechamiento rumbo a los 500 años de las Apariciones en 2031.
La conferencia episcopal, el nuncio Joseph Spiteri y Roma claramente ya han ponderado a los candidatos a la sucesión en la Arquidiócesis de México. En los corrillos se nombran a tres o cuatro candidatos que cumplen con los requisitos burocráticos mínimos: experiencia episcopal probada de por lo menos una década, templanza emocional ante las turbulencias de la realidad mexicana y de su complejidad política y económica, una salud estable y una edad que no rebase los setenta o sesenta y cinco años. Pero hay un factor que el papa León no quiere dejar de mirar en los obispos y que podría romper las quinielas: encontrar a quien “sirva a la fe del pueblo” y que corrobore una auténtica “cercanía al pueblo”, no como una estrategia oportunista, sino porque esa es la condición esencial del pastor.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
La fábula venezolana: ‘Cabeza de rata, cuello de buey’

A pesar de lo espectacular de las imágenes y de la virulencia de los discursos, en realidad no era difícil imaginar cómo se desarrollaría el curso de los acontecimientos entre los Estados Unidos y Venezuela desde la manifestación de las intenciones de sus respectivos líderes. Durante semanas, Trump y Maduro desplegaron sus propias estrategias de fanfarronería, autocomplacencia y extralimitaciones ilegales: frases incendiarias propagandísticas con las que buscaron redefinir realidades y conceptos, mientras organizaban en el ego de su fantasía los recursos militares a su alcance.
Los déspotas están incapacitados para imaginar fuera de sus obsesiones, su mundo es estrecho y simple. Y, como en este caso, ambos se miraron de frente y a los ojos pensando que su respectiva individualidad era el todo. Es un problema común que un tête-à-tête entre líderes políticos se confunda con un conflicto social o nacional a gran escala; pero la realidad está allí, terca y masiva, para humillar a quien se ensalza más.
El éxito operativo de Trump para tomar por prisionero a Maduro y derrumbar los símbolos del liderazgo de la revolución bolivariana es innegable: una noche de bombardeos para llegar al líder de un régimen nacional y secuestrarle para tratarlo como a cualquier criminal de poca monta se dice fácil y quizá el ejército norteamericano lo tuvo relativamente sencillo; pero fuera de las pantallas la historia suele ser mucho más compleja. Será el tiempo el que revele los detalles que favorecieron este resultado y que aún permanecen ocultos en las sombras de esa madrugada del 3 de enero.
Sin embargo, son las consecuencias de estos actos centrados en las bravuconadas de dos cabecillas enquistados en sus respectivos tronos de vanidad las que preocupan ahora; porque, tal como advirtió Miyamoto Musashi en ‘El libro de los Cinco Anillos’, cuando las confrontaciones entre los duelistas se enfrascan en los pequeños detalles se suele olvidar el gran panorama. A esto le llamó el problema de la ‘cabeza de rata y el cuello de buey’.
Desde la perspectiva de la ‘cabeza de rata’, el triunfo de Trump y la derrota de Maduro resuelve el conflicto o por lo menos lo desvela. Y la propaganda suele vender esto de formas muy creativas, especialmente para seducir a las poblaciones y a las audiencias de tomar algún bando ideológico.
El duelo reducido a una estrategia entre las cabezas implicaría que, cuando cae una de ellas, la guerra ha concluido; pero Musashi nos advierte, detrás de cada ‘cabeza de rata’ suele haber un ‘cuello de buey’ que implica un desafío mayor.
En este caso, el grueso cuello con el que se debe lidiar tanto al interno de Venezuela como en el marco internacional contempla varios aspectos: el control militar y económico de la región, la reconfiguración del régimen chavista, los procesos decisionales y democráticos en Venezuela y en varios países americanos, el retorno de la doctrina Monroe en el continente, el papel de los organismos internacionales (si es que sobreviven), la reacción defensiva de las naciones frente al intervencionismo, el renovado tráfico de armas ‘para la resistencia’, el reajuste político al mercado petrolero, la recalibración de los CEO’s de la droga –porque los EU la seguirán consumiendo y traficando masivamente–, la recomposición de acuerdos comerciales entre países sudamericanos, el militarismo cultural, la validación explícita a las invasiones y ataques unilaterales sustentados en la fuerza armada, etcétera.
Es difícil prever hasta dónde llegará la amplitud de la onda de choque que ha producido el ataque norteamericano a Caracas en el arranque de este 2026; pero si hacemos caso al estratega Musashi, después de vencer el ‘cuello de buey’ seguirá otro duelo entre ‘cabezas de ratas’ sólo que, como en el ajedrez, es claro que los reyes están limitados por su alcance, no por su versatilidad.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Un mundo nuevo: de la psicosis por chatbot a los sicofantes digitales
El mundo nuevo ya vive, por desgracia, los efectos de la ‘psicosis por chatbot’

Frente a las esperanzas del reinicio del año civil, es común la expresión ‘Año nuevo, vida nueva’ pero quizá como nunca antes, los escenarios esperados para los próximos meses nos hablan de un auténtico mundo nuevo al que estaremos obligados a mirar tal como los exploradores y navegantes de hace algunos siglos hicieron: con ilusión, sin mapas cartográficos y con un auténtico temor ante lo desconocido.
Por supuesto es ya sabido que cada vez con mayor frecuencia deberemos acostumbrarnos a interactuar en el espacio público y privado con réplicas conversacionales o visuales de personas (incluso de nuestros más íntimos conocidos) mediante modelos de lenguaje masivo y deepfakes. Los avances tecnológicos son ya muy precisos en la imitación a través de síntesis de voz hiperrealista y videos generativos en tiempo real. Los riesgos son evidentes: Fraude y suplantación de identidad (mediante el phishing o a través de ingeniería social), manipulación del comportamiento de los interactuantes, erosión de la confianza en cualquier interacción digital e incluso una profunda anomia conductual.
Por otro lado, la utilización comercial o política de los datos, metadatos y códigos digitales que cada usuario va alojando en el océano informativo para entrenar modelos de patrones de pensamiento y discurso representa una atractiva frontera no sólo para los mercados de productos o de ideas sino también para la reestructuración o redefinición de las más complejas dinámicas de interacción humana y que han configurado el propio principio civilizatorio. Así, por ejemplo, el aprendizaje, el trabajo, los cuidados, el placer y hasta la espiritualidad están ya traspasados por esta nueva mediación tecnológica de la memoria y la imaginación; lo que supondrá una nueva relación no sólo con el progreso sino también con la historia.
Si nos colocamos más de lado de los integrados que de los apocalípticos en este nuevo mundo cultural (bajo los conceptos clásicos de Umberto Eco) podríamos ver no sólo con benevolencia sino con auténtico interés utilitario el cómo beneficiarnos de las superinteligencias digitales para mejorar nuestra productividad, para otorgarnos más tiempo libre (que después esté secuestrado por medios digitales ya es otra cosa) y para auxiliarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Para los entusiastas del vibe coding, por ejemplo, la posibilidad de crear todo el software personalizado y necesario para la vida cotidiana sin contar con los más mínimos conocimientos en programación, básicamente nos pone al mando del sueño idealizado de construir un espacio social donde todos puedan participar y se les tome en cuenta en sus necesidades, donde se cree un mercado de intercambio de beneficios (y no de esfuerzos o trabajos) y en el que sean los agentes de inteligencia artificial con autonomía creciente los encargados de tomar decisiones y ejecutar acciones complejas bajo nuestra complaciente y esporádica supervisión.
Pero, para no perder los pies de la tierra hay que atender las inquietudes de los apocalípticos (pues “la mera idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso”, diría Eco); pues la inteligencia agéntica no solo será responsable de crear acciones dañinas inmediatas como el desplazamiento laboral o la dependencia digital sino de reformular valores culturales y objetivos globales que muy probablemente no coincidan con el bienestar humano (en lo individual, colectivo, político, ecológico, económico, etcétera). Porque ¿a dónde van las interfaces cerebro-computadora o los dispositivos de la neurotecnología? ¿Cuál será el alcance de estas herramientas capaces de “leer la mente” o de estimular virtualmente la actividad cerebral de los usuarios? ¿Qué tipo de cultura de masas podría homogeneizar la realidad social desde esta privacidad mental última, con mecanismos capaces de manipular los pensamientos y los recuerdos, con algoritmos totalizantes que sentencien la realidad y amplifiquen tanto las desigualdades físicas como las cognitivas?
El mundo nuevo ya vive, por desgracia, los efectos de la ‘psicosis por chatbot’ (dependencia emocional, confusión depresiva y hasta suicidio); y el análisis social y cultural se alimenta hoy de sicofantes digitales, es decir, de sistemas que buscan obtener estatus de veracidad mediante la adulación hacia los usuarios (aún hay ingenuos que piensan que ‘vencieron a la IA’ porque alguno de los chatbots “les dio la razón”).
Pensemos en solo uno de los muchos usos de estas tecnologías. En los últimos días ha crecido la reflexión sobre si debemos enfrentarnos o adaptarnos a los griefbots (también llamados deathbots) que no son sino muy audaces simulaciones de la personalidad de una persona que ha fallecido. Con las herramientas de IA correctas y mediante modelos de simulación de lenguaje, machine learning y reproducción iterada de análisis discursivos de la ‘huella digital’ (es decir la data personal almacenada en la red) es posible crear una personalidad virtual capaz de interactuar en tiempo real y con cierta complejidad de razonamiento que, en principio, imite la voz y los gestos, las actitudes y las palabras que una persona fallecida hacía en vida. Actualmente empresas como HereAfter AI, Re-memory y Project December ya ofrecen este servicio.
Esto ya ha sido usado con especial frivolidad, utilitarismo y superficialidad por el marketing político para ‘crear emociones’ y ‘legitimar’ discursos ideológicos, plataformas o personajes políticos al “regresar de la tumba” a líderes históricos o personalidades públicas. Sin embargo, aún hay muchas lagunas de reflexión (legal, ética y moral) respecto al necesario consentimiento póstumo del uso de nuestra ‘huella digital’, sobre el impacto psicológico en el duelo que esto puede provocar, sobre los derechos de la identidad digital o el uso comercial de identidades finadas.
Por ello, antes de que este gran salto tecnológico genere su propio ‘tecnocidio’ habrá que ponderar si la muerte y la identidad deben o no ser negociables; si la privacidad debe limitarse a los datos o la ‘esencia’ de la persona; y si debemos soltar o no responsabilidades sociales ante la complejidad de los sistemas que ya recrean el mundo que estamos por vivir. Esas serán nuestras ataduras al mástil de la cordura para que, como hiciera Odiseo, naveguemos sobre las olas dominadas por el canto de las sirenas digitales sin caer en el hechizo de su algorítmica voz.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Basílica de Guadalupe, álgido escenario de transición y decisiones

Los obispos de la Iglesia católica en México han decidido internarse en el 2026 con dos asuntos nodales en el horizonte. Por un lado, se ha insistido en la conmemoración de los 100 años de la persecución religiosa oficializada mediante la Ley Calles con el consecuente levantamiento armado de fieles católicos así como de diversas expresiones y resoluciones originales para sostener la fe, custodiar lo sagrado y eludir el largo brazo opresor del gobierno. A ese momento histórico lo han recategorizado como “Resistencia Cristera” y buscan que la “memoria de los mártires no sea nostalgia, sino profecía”.
Por otro lado, los obispos han puesto acelerador en la preparación rumbo al 2031, para los quinientos años del Acontecimiento Guadalupano. Sin duda, la irrupción de la Virgen Morena del Tepeyac en la historia mexicana ha reconfigurado íntegramente al pueblo y a la patria; pero además, es el símbolo que lo mismo exalta o desdramatiza las pulsiones y dinámicas de la nación mexicana.
Sobre el primer asunto, ya se ha hablado de la responsabilidad que la Iglesia católica tiene para asumir dos perspectivas importantes respecto a la Guerra Cristera: Que la conmemoración de la persecución no reivindique ni la reacción armada ni la violencia producto de la exaltación político-religiosa; y que tampoco se instrumentalice la compleja dimensión martirial de los creyentes de aquella época desde la herejía maurrasiana, es decir, que no se caiga en el error de confundir la catolicidad con el reaccionarismo político.
El propio papa León XIV ha advertido esto en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: “Lamentablemente, forma cada vez más parte del panorama contemporáneo arrastrar las palabras de la fe al combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia y la lucha armada. Los creyentes deben desmentir activamente, sobre todo con la vida, esas formas de blasfemia”. Clarísimo.
Y el segundo tema no es menor porque al cierre del 2025, la Basílica de Guadalupe se convirtió en un álgido escenario, cuyas luces y sombras plantean signos imponderables de transición y de toma de decisiones para el año próximo. Esencialmente por las informaciones que la Nunciatura envía a la Santa Sede respecto a los potenciales candidatos a suceder al arzobispo Carlos Aguiar Retes –quien ya sobrepasa la edad de retiro canónica–; pero también por el papel que habrá de tomar el propio Episcopado Mexicano en pleno para la valoración del próximo arzobispo que es, por derecho propio, custodio del ayate, del santuario y de la venerada imagen.
Tal como lo refieren las crónicas, el Santuario de Guadalupe en el Tepeyac recibió de manera histórica a más de 13 millones de peregrinos y visitantes entre el 9 y el 13 de diciembre de este año. Hay que dimensionar esa cifra y valorarla no sólo desde una perspectiva espiritual y social, sino funcional y operativa. En estas fechas, el recinto entra en actividades sumamente intensas y delicadas que requiere de todos sus miembros y operarios un esfuerzo mayúsculo y una clara gestión de actividades; sin embargo, desde meses atrás, una seria crisis interna en el santuario fue silenciada y quizá deliberadamente dejada a desorbitadas especulaciones.
La crisis se manifestó con la repentina y todavía inexplicada ausencia del canónigo Efraín Hernández Díaz, vicario episcopal, rector del santuario y presidente del Cabildo de Guadalupe, al frente de los actos institucionales. Pero el que haya saltado al ojo público en ese momento, no significa que su crisis haya iniciado ahí.
Como sea, su ausencia al frente de sus altas responsabilidades de gobierno no reconfiguró la estructura del Santuario –es decir, no se tomó alguna decisión de ajuste de gobierno en concreto– peró sí abrió oportunidades para que, de manera oficiosa se hicieran cambios operativos y de toma de decisiones; también, por desgracia, el silencio y la falta de transparencia propició la generación de chismes, exageraciones y fantasías de todo tipo.
La única información con grado de credibilidad proviene de lo publicado por el analista Guillermo Gazanini, quien acumula décadas de experiencia y contactos eclesiásticos. El periodista refiere a una carta del Cabildo de Guadalupe al arzobispo de México el 19 de septiembre pasado, a un decreto del propio arzobispo removiendo al rector Hernández al día siguiente (decreto protocolizado como 817/2025) y la apertura de una investigación canónica el 3 de octubre (investigación previa bajo la clave IP 17/2025). Pero las autoridades responsables no han transparentado ni a los fieles ni al resto de miembros eclesiásticos, lo que realmente ha sucedido en el Santuario en el último semestre.
Lo que en el corazón de la gente simple sí sucede –como se manifestó en las fiestas guadalupanas pasadas– es la ilusión que siente por el deseo manifiesto del papa León XIV de visitar a la Virgen de Guadalupe.
El primer pontífice estadounidense con corazón latinoamericano ha revelado su interés de viajar a México específicamente con ese motivo; pero las circunstancias este 2026 no podrían ser más adversas: por un lado la instrumentalización político-religiosa que se pretende hacer del centenario de la Guerra Cristera y de sus mártires (además del interés político que el gobierno de Claudia Sheinbaum podría tener con la visita pontificia); y por el otro, la ominosa actitud de silencio y ocultamiento de lo que sucede en las tripas del santuario guadalupano en el contexto de la delicada sucesión arzobispal y que no sólo desacredita a los pastores en sus reclamos por ‘transparencia’ a las autoridades civiles sino que podría evidenciar innobles estratagemas de ambición y manipulación de las instancias mexicanas y vaticanas para prometer al papa León XIV una visita inolvidable y sin sobresaltos, metiendo bajo la alfombra las problemáticas que se evidencian en el corazón guadalupano del pueblo mexicano.
Y, por si fuera poco, el próximo año también habrá futbol en código geopolítico.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
-

 Méxicohace 3 días
Méxicohace 3 díasGlobal Center for Human Rights denuncia manipulación del lenguaje en resoluciones sobre infancia en conflicto
-

 Mundohace 3 días
Mundohace 3 díasPortugal escucha más llantos: 2025 trajo el mayor número de nacimientos en una década
-

 Deporteshace 3 días
Deporteshace 3 díasMundial 2026: 21 selecciones entre los países con visas restringidas por Estados Unidos
-

 Cienciahace 3 días
Cienciahace 3 díasCinco minutos al día que podrían regalarte una década de vida, según la ciencia